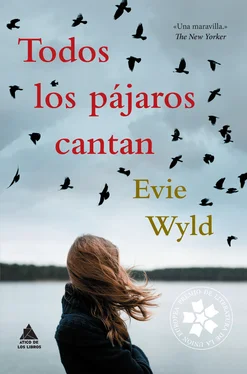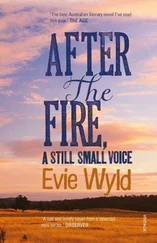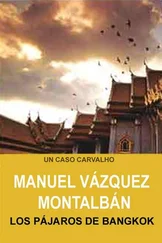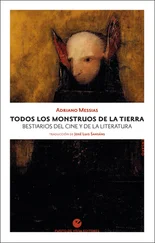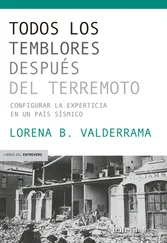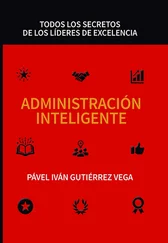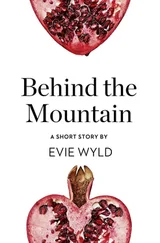Desde la ventana de la cocina, advertí el resplandor de un parabrisas en el valle. Era Don, en su Land Rover. Tiré el cigarrillo al fregadero, abrí el grifo y, luego, salí al patio rápidamente a por la carretilla. Perro me mordisqueó la corva porque estaba corriendo. Ascendí sin aliento hasta lo alto del camino, mientras las ruedas de la carretilla chirriaban, y me quedé de pie, bloqueando la carretera. Don se detuvo y paró el motor. Midge permaneció en el asiento del pasajero pacientemente, observando a Perro con su larga lengua rosada colgando.
—Por Dios, haces que se me encojan los huevos —dijo Don mientras bajaba de la camioneta. Caía aguanieve, pero yo solo llevaba una camiseta. Me miró de arriba abajo y me encogí de hombros—. Tienes un aspecto horrible. ¿Es que no duermes?
—Estoy bien —contesté, y señalé la carretilla con la cabeza.
Don la miró.
—¿Qué tienes ahí?
—Otra hembra muerta. Supongo que fueron esos chavales.
Me miró. El vaho blanco que salía de nuestras bocas flotó entre nosotros. Sacudió la cabeza.
—¿Por qué harían algo así?
—¿Por qué la gente hace lo que hace? Estarán aburridos y serán unos mierdas.
Perro saltó hacia Midge, sentada en la camioneta, y le ladró mientras ella lo miraba fijamente.
—No, no puedes echar la culpa de todo a los críos —dijo Don—. Aunque algunos sean unos condenados hijos de su madre.
—Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? —preguntó a la oveja muerta, y se inclinó para observarla con más atención; tenía las manos en las caderas.
Hacía mucho frío. Crucé los brazos sobre el pecho e intenté parecer cómoda.
—La he encontrado esta mañana, cerca del bosque.
—¿Cerca del bosque?
Asentí.
Él sacudió la cabeza y rodeó la carretilla.
—Está bien muerta.
—¿Ah, sí? ¿Eres veterinario?
Don entrecerró los ojos y clavó la vista en mí, y yo me aclaré la garganta.
—Esos chavales… —dije.
Se colocó la gorra hacia atrás y me miró fijamente.
—Anoche lo pasamos bien. Tendrías que haber venido al pub, como te dije.
«Otra vez…», pensé.
—No es un lugar para mí, Don.
Me imaginaba a los hombres que habría en aquel lugar, reclinados sobre la barra y hablando en voz baja hasta que pasara una mujer y levantasen la vista. Como los tres hombres que se habían presentado la primera semana, silbando una tonadilla burlona. Don no era así. La primera vez que una hembra tuvo un parto de nalgas, lo llamé, y él vino, cosió con calma los órganos desplazados de la oveja y salvó a sus tres crías. Luego, procedió a servirme una copa y dijo con ligereza: «Todo el mundo tiene que aprender de una forma u otra».
Aun así, seguía intentándolo.
—Tres años. No has ido al pub ni una sola vez en tres años.
Eso no era cierto. Había entrado en una ocasión, pero a Don le gustaba decir lo contrario, tanto que ni me escuchaba cuando yo protestaba.
—Apareces de la nada con el brazo en cabestrillo, con aspecto de lesbiana, de hippie o de Dios sabe qué, y te instalas aquí. No hay mucha gente como tú en el pueblo. Si no tienes cuidado, pronto empezarán a contar historias sobre ti para ahuyentar a los chiquillos.
Cambié el peso de una pierna a otra mientras el frío me atravesaba la mandíbula.
—Criar ovejas ya es de por sí lo bastante duro y solitario como para que además decidas vivir como una ermitaña.
Parpadeé y hubo una larga pausa. Perro lloriqueó. Él también lo había oído mil veces.
—¿Vas a decirme qué mató a mis ovejas?
Aquello fue todo lo que pude decir.
Don suspiró y volvió a mirar al animal. A la luz de la mañana parecía tener unos cien años; las manchas de envejecimiento de sus mejillas tenían un aspecto lívido.
—Los visones pueden destrozar una oveja muerta. También los zorros. —Levantó la cabeza del animal para mirarle los ojos—. Se los han arrancado. Quizá la matara un animal y luego todos los demás se turnaron para comérsela. —Volvió a levantar los restos de la oveja un poco más y echó un vistazo por debajo, donde sus costillas formaban una cueva. Frunció el ceño—. Pero nunca he visto nada capaz de desollar un animal así.
Me palpé el bolsillo de los pantalones, donde guardaba los cigarrillos, y luego acaricié la cabeza grasienta de Perro. Un cuervo graznó. Caaacriii; otro caaacriii. Midge se irguió en el asiento y todos miramos en dirección a la valla y a los árboles oscuros que había allí.
—Di a esos chavales, o a cualquiera que le interese, que, si veo a alguien cerca de mis ovejas, le descerrajaré un tiro.
Giré la carretilla y emprendí el camino de regreso a mi casa por la colina.
—Vale, feliz Año Nuevo a ti también —dijo Don.
Nos falta una semana para terminar el trabajo en Boodarie. Estoy en la ducha al lado del cobertizo del tractor, observando la araña de espalda roja del tamaño de un pulgar que lleva desde siempre instalada en lo alto del teléfono de la ducha. No se ha movido en absoluto, salvo para levantar una pata cuando he abierto el grifo, como si el agua estuviera demasiado fría para ella.
Ha sido un día largo y caluroso; estamos a finales de marzo. Bajo la capa del tejado de uralita, el aire en la cabaña de esquilado es denso y unas moscas hinchadas revolotean en el interior. No me queda mucho champú, pero, aun así, me echo un buen chorro y noto que la espuma desciende por las curvas y recovecos de mi cuerpo; el agua fría me calma la parte inferior de la espalda, donde las cicatrices me arden y palpitan con el sudor. Por encima de mí, más allá de la araña, el cielo se oscurece rápidamente. En el campo, la noche llega pronto, no como en la ciudad, donde puedes pasarte toda la noche trabajando y no darte cuenta de si es de día o de noche, salvo por el descenso en el ritmo de llegada de los clientes. Las primeras estrellas son como agujas brillantes y, en la vieja bahía de Moreton, la higuera que cuelga sobre el cobertizo del tractor deja caer sus semillas sobre el tejado mientras duermo, y un verdugo y una cacatúa blanca se las tienen; sus quejidos teñidos de sangre llegan hasta mí. Un zorro volador pasa al ras y, de repente, el olor del lugar cambia al llegar la noche. Alguien se mueve más allá del biombo de paja que oculta la ducha. Detengo las manos, que se quedan quietas, enterradas en mi pelo, y agudizo el oído.
—¿Greg? —digo, pero nadie responde. Cierro el grifo y presto atención. La araña de espalda roja baja una pata—. ¿Greg?
Todavía tengo mucha espuma en el pelo y se me mete por los oídos. Pienso en la posibilidad de que me encuentren aquí, sola, me secuestren y me abandonen atada para que me pudra entre los altos pastos secos. De pronto, me llega un aroma a grasa y a huevos fritos. Alguien está rodeando la ducha silenciosamente. Podría ser cualquiera del equipo, o Alan, que se está quedando sordo, en busca de cinta aislante, queroseno, baterías o trapos. Pero no es él, porque, enseguida, percibo un cambio en el aire.
—¿Greg?
Estoy a menos de ciento cincuenta kilómetros de la casa de Otto, lo más cerca que he estado desde que me marché. Durante los últimos siete meses, he viajado por todo el país y he borrado cualquier rastro. «He borrado cualquier rastro», repito en silencio.
Un fragmento del biombo a mi derecha se oscurece y, a través de un agujero en la madera, veo un ojo. Doy un paso atrás, incapaz de emitir ni un sonido.
—Sé quién eres —dice el ojo—. A mí no me engañas. Sé quién eres y lo que has hecho —añade. Tiene una voz ronca y empalagosa, y huele a huevos podridos, lanolina, whisky y lugares mugrientos.
«He borrado cualquier rastro que pudiera haber dejado; han pasado siete meses y he borrado cualquier rastro», me digo, pero el corazón me late deprisa y me obligo a levantar la mano y a apoyarla en la pared para tranquilizarme. La araña reacciona, da un pequeño giro y vuelve a quedarse quieta. El ojo parpadea y pienso en clavarle la uña, pero no me atrevo a tocarlo, y no tengo ningún objeto puntiagudo con que perforarlo. El ojo sigue parpadeando; tiene el iris de un azul lechoso.
Читать дальше