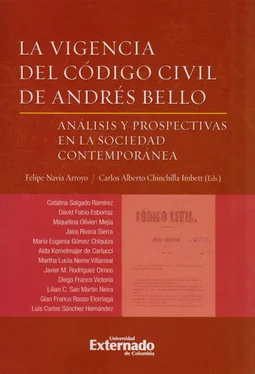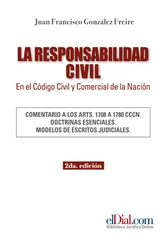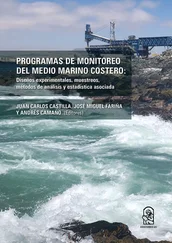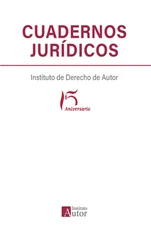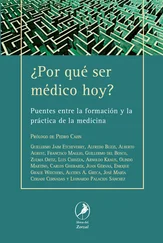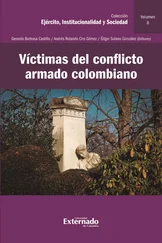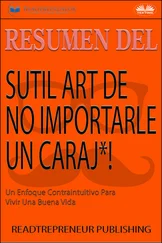En fin, este libro solo presenta pocas reglas de las muchas que se puedan analizar, pero es un inicio para abrir el debate sobre la vigencia del Código Civil colombiano, antes de pensar en su reforma sin mayor reflexión. El primer paso es identificar las raíces de nuestro sistema; verificar la aplicación de los institutos que el Código contiene a la luz de las exigencias de la sociedad actual y la Constitución con el fin ajustarlos y modernizarlos; revisar los desarrollos que la jurisprudencia y doctrina han adelantado superando o identificando los problemas en lo que se refiere a las lagunas, figuras obsoletas y contradicciones; provocar el diálogo con los otros ordenamientos jurídicos con el objetivo de aprender de las otras experiencias jurídicas sin necesidad de copiarlas; y escuchar las necesidades de nuestra realidad nacional y los desafíos de una sociedad en constante movimiento. Mientras adelantamos ese primer paso, retomando las palabras de nuestro maestro Fernando Hinestrosa,
me auguro, pues, que tendremos Código de Bello para un buen rato, especialmente en la medida en que, enarbolando sus principios de justicia, buena fe, equidad, equilibrio, prevalencia del interés público y solidaridad, la jurisprudencia los vaya proyectando a las nuevas circunstancias, con independencia, vigor e idealismo. Pues de otro modo, el muro de contención sería desbordado más pronto que tarde, con la fuerza centrífuga, dispersa e impulsiva que desencadena la represión 13.
Felipe Navia Arroyo
Carlos Alberto Chinchilla Imbett
Editores
PARTE I VIGENCIA DEL CÓDIGO CIVIL DE ANDRÉS BELLO EN EL SISTEMA JURÍDICO LATINOAMERICANO Y LAS EXPERIENCIAS DE REFORMAS EN COLOMBIA
CATALINA SALGADO RAMÍREZ *
La sistemática del Código de Andrés Bello como punto de partida para una reflexión sobre la actualización del derecho privado en Colombia
Sumario. 1. Introducción. 2. El Código autóctono de Andrés Bello y su sistemática: entre originalidad y hermandad. 3. El modelo institucional, la importancia siempre actual de la división personas-cosas, las personas como el prius que no debería perderse de vista en toda iniciativa de actualización y unificación del derecho privado, y nuevos retos a nivel sistemático. 4. Consideraciones críticas sobre las experiencias de reforma en Colombia. 5. Bibliografía.
Estos días en los que soplan vientos de cambio constituyen un buen momento para detenernos a reflexionar en el punto de partida, en nuestro Código, el Código de don Andrés Bello, un código “latinoamericano” en todo el sentido de la palabra. Dicen algunos que el Código de Bello ha cumplido su ciclo; otros ya han firmado su acta de defunción aduciendo que la mayor parte de la regulación del derecho privado se encuentra en leyes especiales, que este código, vetusto, debe ser reemplazado. Sin el ánimo de quedarnos rumiando las viejas glorias de nuestra materia 1, quisiera hacer uso, en estos tiempos que acosan a este código en su lecho de muerte, de ese dicho popular según el cual “no hay muerto malo”, para señalar una bondad de ese código que puede seguir ocupando el lugar de “tradición” en nuestro derecho patrio; “tradición” lejos de ser entendida como el apego a las viejas instituciones, sino comprendida en su verdadero sentido de continua superación de la historia 2.
¿Por qué es útil pensar en lo qué debemos conservar de este código en tiempos de “actualización” del derecho privado en Colombia? No solo la doctrina y la jurisprudencia están familiarizadas con muchas categorías conceptuales de este código que aún son derecho vivo, sino que el modelo de este código nos permite un diálogo con el resto de América Latina, en tiempos de armonización del derecho latinoamericano. Pues bien, una de las cosas que podemos conservar del gran Código de Bello es su sistemática, en la que la persona ocupa un lugar “primordial”.
2. EL CÓDIGO AUTÓCTONO DE ANDRÉS BELLO Y SU SISTEMÁTICA: ENTRE ORIGINALIDAD Y HERMANDAD
Y aquí debemos empezar por seguir intentando matar un mito, que parece yerba mala y que le quita al Código de Bello el debido reconocimiento que merece en nuestro país. No son muchos los estudiosos nacionales que han dedicado atentas páginas a la recepción de este modelo de código en Colombia 3.
Inmersos en el complejo de inferioridad que nos caracteriza, docentes en las universidades repiten que el Código de Bello es una copia del Código Civil francés, solo que en vez de tres libros tiene cuatro 4. Cuando otros van más allá, tildan a su sistemática de ilógica 5y añoran el día en que, en cambio, se adopte una verdadera estructura lógica, que ven casi personificada en el Código Civil alemán (BGB) 6. Ciertamente ninguna codificación es perfecta ni método sistemático alguno tampoco. Con todo, si hemos de cambiar nuestro Código, nunca es tarde para releerlo, así ya esté anciano, para poder reconocer en él tanto sus virtudes como sus defectos, lejos de un afán por implantar otros modelos por algo que muchas veces no va más allá de su renombre.
La operación que Andrés Bello hizo resulta mucho más compleja y rica que la de haber “copiado” el Code Napoleon 7(en adelante CCFR). ¡Naturalmente lo tuvo en cuenta! Así como consultó la doctrina francesa (anterior y posterior a la redacción del CCFR), entre muchas otras codificaciones y fuentes, como el derecho romano mismo y el derecho castellano de las Siete Partidas que datan del siglo XIII 8. Es así como este código contiene instituciones y clasificaciones de las que no goza el derecho francés. Por ejemplo, el título preliminar del Código de Bello contiene un capítulo dedicado a la “definición de varias palabras de uso corriente”, dentro de las cuales se encuentran las definiciones de la “culpa” y del “dolo” (que supera la concepción del mero dolo positivo francés, dando cabida a la “omisión dolosa” sin tantos traumatismos como en Europa), entre otras. En este aparte de definiciones se evidencia la influencia del título XVI del libro L del Digesto que lleva como rúbrica de verborum signiticatione (de la significación de las palabras) 9. En materia de bienes, por ejemplo, el CCFR arrancaba con la distinción entre bienes muebles e inmuebles. Bello, en cambio, acoge como primera clasificación la gayo-justinianea de cosas corporales e incorporales, que permitió la concepción de los “derechos” como cosas; distinción que, por ejemplo, retomó el nuevo Código de República Checa vigente desde 2014 [10]. Fuera de otras innovaciones en el libro IV sobre las obligaciones en general y los contratos, en materia de tipos de obligaciones no comenzó como el CCFR con las obligaciones condicionales, sino que Bello partió de la distinción entre las obligaciones civiles y las meramente naturales, de la cual carecen muchas codificaciones.
Pero en tiempos de cambio es necesario hacer hincapié en que el Código de Bello vale no solo por los elementos que lo hicieron diferente de la codificación francesa y que lo hacen recibir el título de código autóctono o endógeno de América Latina 11, sino que vale también por lo que comparte con ese y con otros códigos: por un lado, vale como código modelo en América Latina, constituyendo un factor de unidad del subsistema jurídico latinoamericano 12, y por otro lado, sigue hermanado con muchas codificaciones de todo el sistema de derecho romano, como la francesa, y codificaciones posteriores al mismo Código de Bello, como la española de 1889 (junto con la segunda generación de centroamericanas que se influenciaron del Código español), la suiza de 1907, la italiana de 1942 e incluso codificaciones más recientes, como el Código Civil de Quebec de 1991 y el de Rumania, vigente desde 2011 [13].
Читать дальше