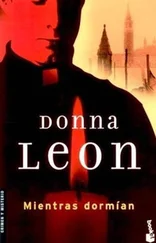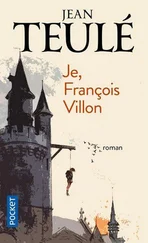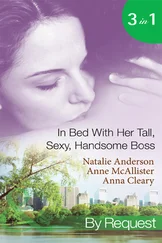Cuando salí de allí había cambiado el orden de la mañana, y ahora hacía sol y llovía. Me habría fumado «un buen cigarro de cinco centavos», que según Thomas Marshall, vicepresidente con Woodrow Wilson, era lo que necesitaba ee. uu. para superar sus penurias de entonces. Pero ya no quedan cigarros así. Además, no fumo. Me sentía feliz. Había salido vivo a una de las frases más perniciosas que conozco. «Está bien, pero…». No sé cuántas veces la habré escuchado, pero sí que, después de oírla, las cosas se empiezan a torcer en mi contra. No le das importancia la primera vez. Solo es una frase inconclusa, piensas. Ya. Cuidado con las oraciones inofensivas.
«Está bien, pero…» es otro tipo de frase que «creo que me voy a morir...», pero igualmente perjudicial. Es como oír, digamos, tambores de guerra. Cuando vivía del periodismo tenía una jefa que la manejaba con maestría. Yo escribía mi página de sucesos, que a menudo se dividía —o multiplicaba— en cuatro páginas más, y se la entregaba para su corrección. Cuando acababa de leerla, me la devolvía precisando: «Está bien, pero quita esto, y llama al abogado, y habla con el comisario, y no titules así, hombre, que pareces un becario». Esto es solo un garrafal caso. Si la vida te sonríe, la frase te sale al paso antes de llegar a una redacción, tal vez cuando retiras tu primer preservativo, pensando que has hecho algo grande. No sueñes.
Mario Levrero teorizó muy bien sobre ese pero fatal. Una de sus novelas más divertidas arranca así: «“La novela es buena —dijo el Gordo, e hizo una pausa significativa—. Pero...”. Podía habérmelo imaginado, porque sé desde hace unos cuantos años que mis novelas pertenecen a esa clase; buenas, pero... Los críticos se esfuerzan por clasificar mi literatura como perteneciente a tal o cual categoría, pero los editores son más realistas, y unánimes; hay una sola categoría posible para mi literatura: buena, pero…».
Tu casa es ese sitio en el que vas acumulando tu chatarra inservible. No importa que sea una casa pequeña, que no tenga bidé, que oigas a tus vecinos cuando follan. Todos archivamos parte de nuestra mierda personal. Es un tic. Nunca la vas a necesitar, pero por si acaso el día que nunca llegará, finalmente llega, necesitas que tu basura esté ahí. En su sitio, contigo, bien perdida, para no tropezarte con ella. Alcancé esta conclusión el martes, buscando unos apuntes de la universidad que estaba seguro que jamás había tomado, y que encontré. Hay pocos momentos en tu vida tan felices como cuando descubres lo inexistente. La placidez del descubrimiento inaudito quedó bien definida en aquel grito exultante de Jaume Canivell, cuando descubrió la colección de vello púbico del marques de Leguineche en La escopeta nacional, de Berlanga: «¡Ostras, collons, pero si son pelos de coño!».
En el fondo, nos identificamos con las cosas nimias, como determinado disco, o el póster del Atlético firmado por Futre, o en el caso de Leguineche, por su colección de pelos de coño. Es nuestra basura. No necesitamos más para saber quiénes somos. No sé si se me entiende, o si tiene sentido lo que digo. Qué importa. Basta que tenga alguno, aun insignificante. «No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?», se preguntaba Mark Renton en Trainspotting.
Tengo un amigo que guarda, entre sus posesiones más valiosas, una mierda de maniquí femenino. Ahora está en el garaje, pero durante un par de años vivió en el salón. Mi amigo había terminado una relación con su novia de toda la vida, cuando al poco una noche salió de casa y descubrió en un contenedor de obra el maniquí. En realidad, él lo cuenta como si fuese un flechazo, y no un encontronazo con la basura. «Estaba desnudo, boca abajo, cubierto de escombros, como si acabasen de violarlo». De pronto, lo invadió una pena atroz, lo cargó a hombros y lo subió al piso. En el armario había todavía algunos trapos de su exnovia. Le puso una minifalda negra y una blusa blanca, además de unas bragas. «¿Qué hace esto aquí?», preguntaban al principio las visitas, desconcertadas. «Estamos saliendo», improvisaba él.
Nuestra biografía es a menudo el pequeño catálogo de los objetos inocuos que nos rodean, a veces a escondidas. Hasta hace cinco años tuve unas cortinas en el salón que me acompañaron a lo largo de tres mudanzas distintas. Siempre sobrevivían al terremoto que es una mudanza. Tenían cierta historia aquellas cortinas, sí. Y algo de suciedad. A veces una simple mancha encierra una epopeya, ese tipo de epopeya, claro, que forma parte de tu basura personal. Y de la que te cuesta deshacerte. La llevas contigo hasta que un día aparece tu madre de visita, pregunta si es que usas las cortinas de servilleta —estás a punto de contarle la verdad— y al día siguiente se presenta con unas nuevas, y tira las viejas. Fue un desastre. Respeto mucho las cortinas sucias. No conozco buenas historias con cortinas limpias de fondo. En cambio, historias de cortinas sucias, podría citar varias. Hace dieciocho años Fernando Arrabal pronunció una conferencia en el salón de actos de mi facultad. Aquel día el dramaturgo padecía un resfriado magnífico, y a cada poco, se sorbía los mocos. Producía algo de pena. También un poco de aversión. Instantes antes de subir a la tribuna, mientras acababa de llenarse el recinto, Arrabal se acercó a una cortina y se sonó los mocos con ella. A continuación disertó, curiosamente, sobre ética y estética. La vida es así de estrafalaria y radiante. Permanezcan borrachos, como recomendó Dean Martin.
Cuando vives en un sitio como Ourense y eres un desgraciado, como me ocurre a mí, la vida te parece maravillosa porque algunas mañanas te levantas, bajas a la calle, a cero grados centígrados, y ves a Yosi, el vocalista de Los Suaves, cruzando desde su portal al bar de enfrente en zapatillas de casa. No tienes trabajo, ni futuro, ni sueños, ni amante, pero tienes a Yosi, qué carajo. Es más de lo que mereces. Te entran ganas de entonar a capela, desde tu portal, «Las vueltas que da la vida,/ el destino se burla de ti./ Dónde vas bala perdida,/ dónde vas triste de ti». Pero en ese momento, con ese frío, no recuerdas nada, y menos la letra de Dolores se llamaba Lola.
Te conformas con observarlo lleno de admiración, hundiendo las manos en los bolsillos, para rascar algo de calor en el fondo, mientras te preguntas por qué no eres como él, en lugar de como tú. Naturalmente, es una pregunta retórica, incluso estúpida. Eres Tallón, y no Yosi, porque quisiste empeñarte en ser periodista, en vez de un músico de provecho. Por eso, solo por eso. Por nada más. Y porque no valías para otra cosa. Ni siquiera para ser periodista.
Se nota que Yosi acaba de levantarse de la cama. No lleva ni calcetines. Por cosas así, o como salir en bata, o con un moño, en el vecindario queremos tanto a Yosi. Nos gusta comprobar que hay gente más desastrosa que nosotros. Envuelto en su melena gris, como si fuese una manta, presencias cómo atraviesa la Calle Progreso lentamente y extiende una mano hacia los coches, para que frenen y no lo maten. Eso sería horrible. Probablemente echase a perder la gira con la banda. Notas, desde tu acera, que su resaca es perpetua y hermosa, como la cicatriz que te queda en la frente cuando te caes de la bici el día de la comunión. Es inevitable que te venga a la cabeza esa otra letra, que tampoco recuerdas, en la que él mismo canta «Whisky y cerveza son su comida/ el hielo el motor de su vida/ tan pesada como un fardo,/ así pasa por la vida». Nadie toca el claxon. Se le venera demasiado. Es Yosi. No se puede ser más. Cuando se detienen y lo reconocen, los conductores bajan la ventanilla y a veces le gritan, como el sábado, «Yosi, no te mueras nunca, por favor. ¿Qué te cuesta?». Él saluda con la mano, sin volverse, como si la eternidad fuese, justamente, esa clase de cosas que se la sudan. Me agrada pensar que entre dientes los manda a tomar por el culo, y después entra en el bar Niza.
Читать дальше