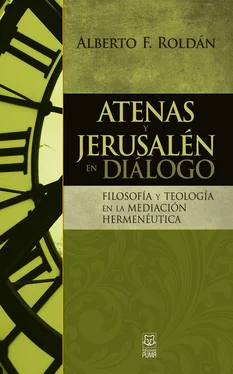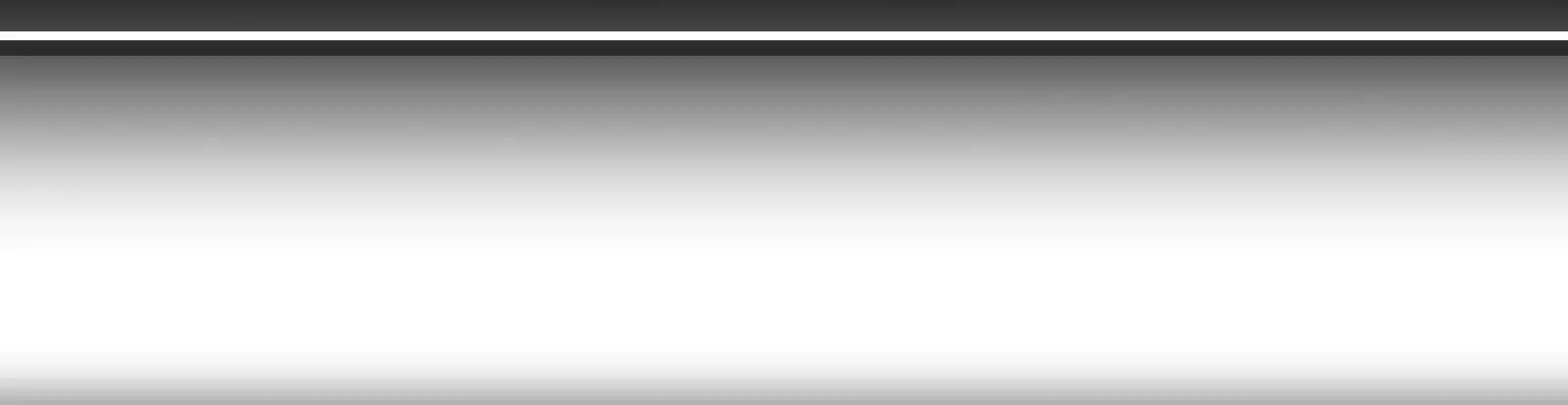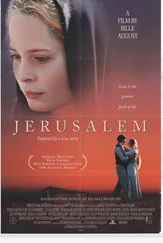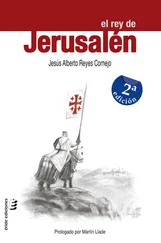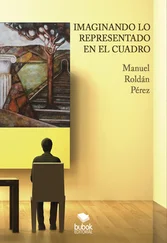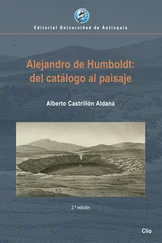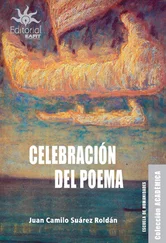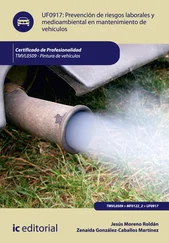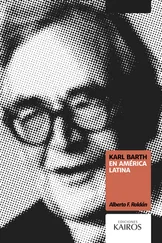70Emanuel Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón, trad. Felipe Martínez Marzoa, Madrid: Alianza editorial, 1995. En el presente trabajo las citas de esta obra corresponden a esta edición. En adelante se citará: rlmr.
71Romanos 6.18, (nvi).
72Según Adela Cortina, la nomenclatura “comunidad ética” es una expresión poco usual en la filosofía moral. Alianza y contrato. Política, ética y religión, 2.a edición, Madrid: Trotta, 2005, p. 108. La misma filósofa española entiende que la diferenciación que establece Kant entre Estado civil y Estado ético, es heredera de la tradición elaborada por San Agustín y retomada luego por Martín Lutero y que se condensa en la idea de “los dos reinos”, en el sentido de que el mundo político no puede imponer sus leyes al mundo de la libertad personal e interna. Tal herencia se podría explicar a partir del hecho de que Kant fue formado en el pietismo alemán surgido dentro del luteranismo del siglo xvii. Ibíd., p. 111.
73rlmr, p. 95.
74rlmr, p. 96.
75rlmr, p. 100.
76El reformador francés dice: “De la misma manera que estamos obligados a creer la Iglesia, invisible para nosotros y conocida sólo por Dios, así también se nos manda que honremos esta Iglesia visible y que nos mantengamos en su comunión”. Juan Calvino, Institución de la religión cristiana, vol. ii, Libro iv.i.7, Rijwijk: Fundación Editorial de Literatura Reformada, 1968, p. 811.
77rlmr, p. 102
78Ibíd., p. 103. Cursivas originales.
79Ibíd., p. 126.
80Ibíd., p. 128.
81Ibíd.
82Ibíd., p. 130.
83Ibíd., p. 131.
84Ibíd., p. 125.
85Ibíd., p. 138. Cursivas originales.
86lrmr, p. 125.
87Ibíd., pp. 125–126. Dos años después, Kant desarrollaría más ampliamente este tema en La paz perpetua, Versión en castellano, 14.a edición, México: Porrúa, 2004. A partir de la perspectiva kantiana de la paz, Paul Ricoeur manifiesta su expectativa de una paz generalizada entre las religiones al decir: “Veo en el horizonte como un reconocimiento mutuo entre lo mejor del cristianismo y del judaísmo, lo mejor del Islam, lo mejor del budismo, etc., en la línea que evocaba yo hace poco, siguiendo las enseñanzas del aforismo según el cual la verdad reside en la profundidad”. Jean-Pierre Changeux/Paul Ricoeur, La naturaleza y la norma. Lo que nos hace pensar, México: fce, 2001, p. 273.
88Para diferentes análisis de esa perspectiva, véanse Jürgen Moltmann, The Coming of God, pp. 29–46, y Michael Löwy, Redención y utopía. El judaísmo libertario en Europa central. Un estudio de afinidad electiva, Buenos Aires: El cielo por asalto, 1997.
89lrmr, p. 148.
90Esta perspectiva del reino será retomada por Albrecht Ritschl, teólogo neokantiano que definió al reino como una realidad que se produce cuando los seres humanos actúan inspirados por el amor. En la comprensión de Ritschl, como señala John Macquarrie, “la meta de la religión cristiana la constituye la realización del reino de Dios, que es a la vez el bien religioso supremo y el ideal moral del hombre”. El pensamiento religioso en el siglo xx, Barcelona: Herder, 1975, p. 101. Antes que Ritschl, el pensamiento kantiano sobre el reino dejó su impronta en Friedrich Schleiermacher, quien, según comenta Pannenberg, aunque criticó el imperativo categórico kantiano, hizo suya la interpretación ética del reino vinculada al bien supremo. Wolfhart Pannenberg, Una historia de la filosofía desde la idea de Dios, Salamanca: Sígueme, 2001, p. 243.
91Según el pormenorizado análisis que Gómez Caffarena hace de la obra de Kant Crítica del juicio, “No puede llegar a determinarse si la inteligencia causante del orden teleológico de la Naturaleza es una o es múltiple […] Y, desde luego, no permite llegar a afirmar un Creador y una creación en sentido estricto”. José Gómez Caffarena, “El ‘teísmo moral’ en la tercera Crítica kantiana”, Miscelánea Comillas. Revista de Teología y Ciencias Humanas, vol. 49, Madrid: Facultades de teología y filosofía de la Universidad Pontificia Comillas, 1991, p. 11. A modo de conclusión, el filósofo español entiende que “Kant busca, por una parte, evitar algo del antropomorfismo de la habitual expresión teística (Dios legislador, juez…), interiorizándola, para ello, en el fondo del mismo ser humano (‘Dios en nosotros’ es su fórmula preferida)”. Ibíd., p. 22.
92Así interpreta Paul Tillich cuando dice que, según Kant, hay que criticar a la iglesia a partir de la iglesia esencial de la razón pura. Pero tal crítica se torna tan radical que termina en una negación de la Iglesia empírica. “Por lo tanto, todo individuo que pertenece a la Iglesia esencial debe tratar de vencer a esta Iglesia visible que destruye la autonomía mediante la autoridad heterónoma y destruye la razón mediante la superstición”. Pensamiento cristiano y cultura en Occidente. De la Ilustración a nuestros días, vol. ii, Buenos Aires: La Aurora, 1977, p. 385.
93Desde el protestantismo, es dable mencionar el Consejo Mundial de Iglesias con sede en Ginebra, que es expresión de unidad de diversas iglesias protestantes del mundo y, desde el catolicismo romano, el Vaticano ii.
94Véase A. Torres Queiruga, L. C. Susin, y J. Sobrino, Teología del pluralismo religioso, Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino, 2007.
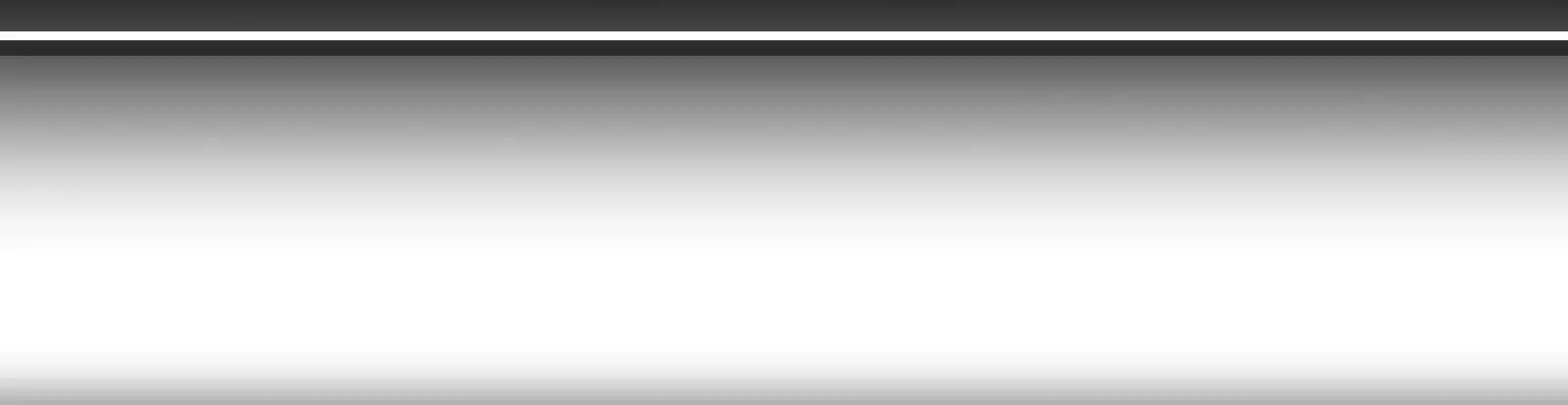
Capítulo 3
La influencia de Sören Kierkegaard en la teología de Karl Barth
Dialéctica, desesperación y fe
Si tengo un sistema, éste consiste en no perder de vista la significación negativa y positiva de lo que Kierkegaard llamó la “infinita diferencia cualitativa” que existe entre tiempo y eternidad. “Dios está en el cielo y tú en la tierra”.
— Karl Barth
La desesperación no sólo es dialéctica de una manera completamente distinta a la que lo es cualquier otra enfermedad, sino que también todos sus síntomas son dialécticos.
— Sören Kierkegaard
Introducción
Es un hecho conocido que el pensamiento filosófico de Sören Kierkegaard ejerció una influencia importante tanto en la filosofía como en la teología del siglo xx. En efecto, filósofos como Martín Heidegger, Karl Jaspers y Jean-Paul Sartre, y teólogos como Karl Barth, Emil Brunner y Paul Tillich reconocieron esa impronta. En este capítulo se indaga en los textos de Karl Barth para mostrar en qué consiste la influencia kierkegaardiana en el teólogo reformado suizo, considerado el iniciador de la teología neoortodoxa o “de la crisis”. Particularmente, la influencia de Kierkegaard se verá reflejada en tres aspectos: el método dialéctico, la desesperación como condición humana y la fe como salto y decisión. El análisis de las principales referencias que Karl Barth hace de los textos kierkegaardianos pone en evidencia que mientras esa influencia es marcada en el comentario de Barth a la carta a los Romanos, en su obra más sistemática, la Church Dogmatics, pareciera tomar distancia de ella formulando algunas críticas puntuales al pensamiento del filósofo danés. En la sección final se intenta comparar tanto las coincidencias como las divergencias entre ambos autores.
La dialéctica
Antes de analizar puntualmente la dialéctica en Kierkegaard es preciso aclarar su importancia en instancias anteriores, sobre todo en la filosofía de Hegel. Como recuerda Paolo Lamanna 95, Kant ya había hablado de la dialéctica de la razón en el sentido de la inevitable contradictoriedad en que cae esta cuando deja el terreno de la experiencia, de modo que las ideas dan lugar a antinomias: tesis y antítesis. Para Hegel, toda tesis está ligada a su opuesto, es decir, antítesis, que impulsa a una profundización del pensamiento requiriendo la unidad de una síntesis, la cual vuelve a aparecer como nueva tesis, que, a su vez, suscita una nueva antítesis, la que al unificarse, provoca una nueva síntesis, y así sucesivamente. 96Hans-Georg Gadamer hace un recorrido histórico del concepto de “dialéctica”. Se inicia como método en los filósofos antiguos, quienes extraían las consecuencias de hipótesis contrarias entre sí. La restaura en el siglo xviii la dialéctica trascendental kantiana y después la profundiza Hegel, quien, al percatarse de la ausencia de rigor metódico en su uso, marcó un procedimiento distinto y peculiar en continua progresión. Gadamer 97aclara que, según el propio Hegel, hay tres elementos que constituyen la dialéctica: a) el pensar es pensar de algo en sí y para sí mismo; b) el pensamiento es un conjunto de determinaciones contradictorias, c) la unidad de las determinaciones contradictorias en una unidad. La búsqueda de Hegel fue “convertir la lógica tradicional en una genuina ciencia filosófica: el método de la dialéctica”. 98
Читать дальше