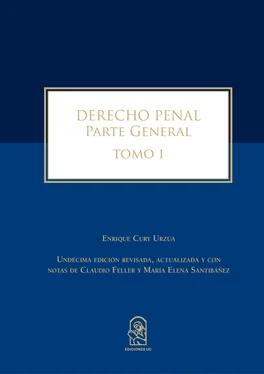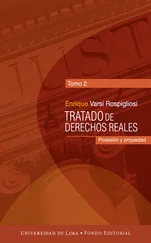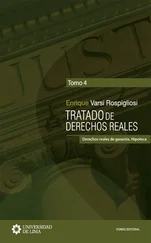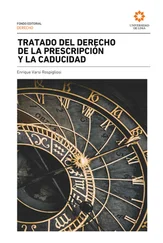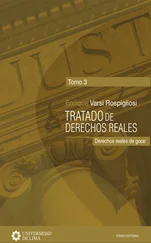Si, en cambio, la pena se concibe como retribución, todo esto carece de sentido, pues lo justo o injusto de una conducta no depende de que se la haya descrito cuidadosamente por la ley. Hay muchos hechos que lesionan bienes jurídicos y que el legislador ha omitido tipificar, sea por consideraciones políticas, sea por consideraciones axiológicas, sea porque no ha percibido su seriedad, sea porque en su momento no las pudo imaginar o, simplemente, por olvido. Desde el punto de vista de la retribución, todos ellos deberían castigarse –con prescindencia del silencio de la ley– si el autor es consciente de su lesividad y de que contrarían los fines del Derecho. A su vez, para la prevención especial el principio de reserva está aún menos justificado, porque una persona que se comporta mal y hace daño a los otros debe ser resocializado, aunque sus fechorías no estén previstas y sancionadas por la ley como delitos.
Por otra parte, la pena, cuando es impuesta, significa siempre un sufrimiento y un mal para quien la soporta. Esta es así en tanto se los somete a ella coactivamente y por eso fracasa todo intento de transformarla en tratamiento resocializador. Un “tratamiento” forzado es castigo, nos guste o no, pues solo es auténticamente tratado quien ha consentido en serlo. Entonces, si la pena es un mal, y si no podemos explicar su empleo mediante criterios de justicia absoluta que escapan a nuestra capacidad de conocimiento, de juicio y comprensión, solo podemos entenderla como un recurso destinado a motivar a los ciudadanos para que se conduzcan en la forma exigida por el Derecho y se ejerciten en el respeto por los bienes jurídicos.269
bb) Las razones por las cuales es preferible atribuir a la pena una función preventivo general positiva se han expuesto más arriba.270
La pena es siempre, ante todo, prevención general. Lo es, sin duda, en el momento de la pura amenaza abstracta contenida en la ley, pues con ella se persigue, justamente, motivar la conducta del conglomerado social, asegurando su respeto por los valores sobre los que descansa su organización y los bienes jurídicos en los que se encarnan. Lo es también en el de su imposición en el caso concreto, porque mediante ella se afirma la seriedad de la advertencia que hizo la ley. Finalmente, sigue siéndolo en el de la ejecución, pues en ella se materializa la irrupción en los derechos del condenado, cualquiera sea la forma que adopte, e incluso si se procura, con la mejor voluntad del mundo, asemejarla en todo lo posible a un tratamiento resocializador. El propio ROXIN, que en esta etapa quiere otorgar prevalencia a la prevención especial, conviene en que “tampoco cabe eliminar completamente de la fase de ejecución el punto de partida de prevención general, pues está claro que la especial situación coercitiva, en la que entra el individuo al cumplir la pena privativa de libertad, trae consigo graves restricciones a la libertad de conformar su vida, de las que, en atención a la efectividad de las conminaciones penales, no se puede prescindir en los delitos graves, ni siquiera aun cuando, por ejemplo, renunciar a una pena privativa de libertad fuera más útil para la resocialización”;271 pero a mí me parece que si en los casos límite las consideraciones de prevención general se imponen y desplazan a los de prevención especial, ello significa que también en el momento de la ejecución la función que predomina es aquella y no esta; sin perjuicio, por supuesto, de que, por razones de humanidad y eficacia, en esa instancia debe intentarse una combinación de ambas tan perfecta como lo permita la naturaleza de las cosas.272
El punto de vista expuesto contrasta, sin duda, con el principio de que el hombre es un fin en sí mismo y nunca un medio.273 Hasta cierto punto, puede afirmarse que este no es infringido mientras la pena es solo una amenaza que se dirige indeterminadamente contra cualquiera que vulnere las prohibiciones y mandatos del Derecho penal. Pero una amenaza carece de eficacia si no es seria, si no se cumple. Por eso, la pena tiene que imponerse al trasgresor y, al hacerlo, ese individuo es empleado como instrumento para la afirmación de la efectividad de la advertencia contenida en la ley. Tal situación constituye una realidad que no se puede ignorar. La sociedad ha obrado en esa forma a lo largo de toda su historia, sin que hasta ahora se vislumbre una alternativa mejor para oponerse a los quebrantamientos severos de las reglas de convivencia. Sin embargo, “el hecho de que nuestros antepasados impusieran penas todavía no justifica” ese procedimiento;274 por eso hay que examinar esta cuestión con detenimiento.
Para la sociedad, esta es una situación de necesidad extrema. Si quiere sobrevivir como tal, tiene que preservar los estados que hacen posible la vida en comunidad, esto es, los bienes jurídicos de más valor. Para ello solo cuenta, en la última línea de defensa, con la reacción punitiva, es decir, con la violencia. En la coyuntura trágica e ineludible se ve forzada a echar mano de ese recurso desesperado para protegerse y proteger a sus integrantes, aunque ello implique quebrantar una exigencia ética.
Es bueno hacer conciencia de esta realidad. Por mucho tiempo la sociedad ha eludido enfrentarse con ella, tratando de superar el conflicto moral mediante la ilusión de que la pena puede justificarse a sí misma (teorías absolutas) o ponerse al servicio de finalidades generosas, curativas y educativas (teoría de la prevención especial). Pero eso, si bien le “tranquiliza la conciencia”, también la habilita para abusar del recurso represivo sin auto reparos. Por esto es preciso que se despoje de estas pretensiones de sublimación y contemple la cosa tal como realmente es: una situación impuesta por las limitaciones de la naturaleza humana, que la obliga a servirse de la fuerza y a instrumentalizar a algunos hombres para satisfacer su necesidad de conservación, aun sabiendo que el comportamiento de esos individuos, en la mayor parte de los casos, es el producto de las imperfecciones en su propia organización de la convivencia.275 Esta percepción debe inducirla a conducirse con prudencia en el empleo de la pena, usándola solo en los casos en que no es posible salvarse de otra manera y cuidando, incluso en ellos, de examinar sus propios pecados antes de “tirar la primera piedra”.276
ee) Aunque no es útil para justificar la amenaza e imposición de la pena, el criterio retributivo constituye, en cambio, el límite principal a los posibles excesos de la prevención general. Para que esta última sea eficaz, en verdad, es indispensable que el castigo sea racionalmente adecuado a la magnitud del injusto culpable. Por eso, todo intento de acentuar la prevención general exasperando las penas está condenado al fracaso. La injusticia implícita en ese empleo arbitrario del recurso punitivo lo vuelve inoperante. Las penas grotescas, en lugar de invitar al respeto de los bienes jurídicos, provocan rebelión precipitando la guerra de todos contra todos y destruyendo hasta la misma conciencia de comunidad. Solo si se limita la pena de acuerdo con los puntos de vista de la retribución, puede conseguirse que sirva a los fines de prevención general que se le confían.277
Pero no solo es indispensable que la pena sea justa respecto a la proporción que ha de guardar con la culpabilidad por el hecho ilícito: también tiene que serlo en relación con la situación que autoriza su empleo. Para que exista un verdadero estado de necesidad social, es preciso que los valores cuya vigencia se encuentra en peligro sean de aquellos cuyo reconocimiento es necesario para asegurar la convivencia en general, no un cierto ordenamiento de ella en especial. Lo que ha de encontrarse en juego es la posibilidad misma de vivir juntos, de compartir la existencia, de dialogar, de subsistir como hombres en el mundo. Solo cuando los valores comprometidos son de tanta magnitud como para que eso esté en peligro, y no exista otro medido disponible y más razonable para preservarlos, puede emplearse el castigo proporcionado de un hombre como último recurso para hacerlo.278
Читать дальше