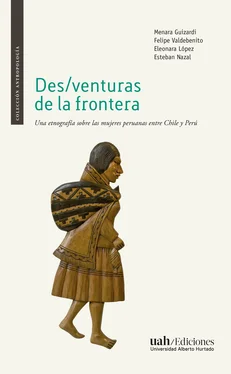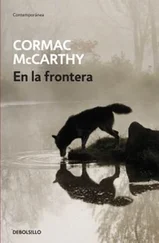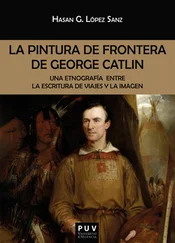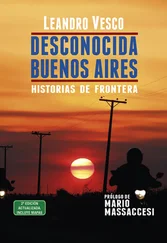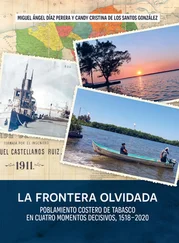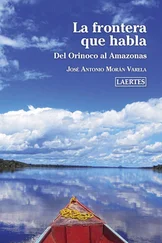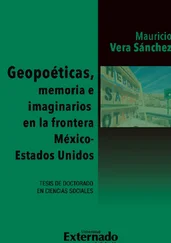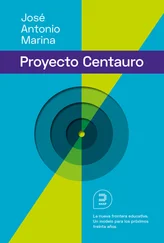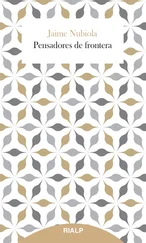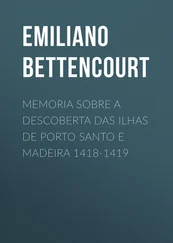Debido a lo anterior, la manera como planteamos los ejes y perspectivas de investigación se interpela fuertemente por el campo de estudio sobre las movilidades humanas que, desde la globalización, ha despertado el interés de investigadores vinculados a las más diversas disciplinas. Todo nuestro trabajo dialoga con los conflictos y divergencias entre dos corrientes de este campo: la perspectiva transnacional de las migraciones y los argumentos provenientes de los estudios de los flujos de personas, conocimiento y mercancías en territorios transfronterizos. Puesto que situarnos y situar a quienes lean este texto es una más de las obsesiones de los autores, no podríamos dejar de ofrecer, entonces, una “cartografía” de cómo nos localizamos con relación a estas disputas, especialmente si consideramos que este conflicto argumental constituye un aspecto transversal de la obra: se notará en varios de los capítulos, influenciando nuestra tomada de posición.
Como quedará claro a lo largo del libro, los datos arrojados por nuestra experiencia investigativa nos llevaron a confrontarnos de forma particular con la perspectiva transnacional de las migraciones, enfoque que ha devenido hegemónico en la explicación de la experiencia migrante en el mundo globalizado. Si bien nos apoyamos en esta perspectiva, cuyos ejes teóricos sirvieron como orientación para explicar muchos de los fenómenos que observábamos en campo, en la frontera tacno-ariqueña encontramos particulares formas de vida –y, sobre todo, unas formas específicas de constituir la experiencia migrante femenina– que desafiaban los postulados “más clásicos” del transnacionalismo migrante.
En gran medida, esta disonancia teórica se vincula a razones de orden empírico. Responde al hecho de que la vida en las fronteras presenta formas y dinámicas diferentes de aquellas que experimentan los migrantes transnacionales provenientes del sur del mundo emigrados a las grandes ciudades del norte global, situadas a distancias considerables de las zonas fronterizas. Precisamente, fue la experiencia de estos migrantes en las grandes ciudades –sus vidas familiares, inserción económica, redes societarias, actividades políticas y prácticas culturales– lo que inspiró la construcción del concepto de transnacionalismo migratorio. Esta diferencia de orden empírico explica por qué los debates teóricos antropológicos sobre las fronteras se acercan a ciertos aspectos de la perspectiva transnacional, pero trayendo a la luz algunas de sus contradicciones argumentales y epistemológicas (Garduño, 2003). Por lo general, se viene hablando de los sujetos, comunidades y familias que circulan y viven en las zonas de frontera como “transfronterizos” y no “transnacionales”. Se reconoce con esta diferenciación que la vida fronteriza constituye los campos sociales entre países de una forma particularmente diferente a la que se observa con la articulación de las redes migrantes de larga distancia.
El presente capítulo se dedica a este debate. En el segundo apartado, ofrecemos una síntesis sobre las discusiones más estructurantes de la perspectiva transnacional de las migraciones, situando las categorías analíticas que pondremos en cuestión y a las que contrastaremos a lo largo del libro. Esto nos permitirá reflexionar, ya en el tercer apartado, sobre el concepto de identidades en contextos transnacionales y globalizados. En cuarto lugar, discutiremos la forma como el concepto de frontera se viene abordando desde los años 90 en la antropología, delimitando puntos de tensión que este plantea a la perspectiva transnacional. Finalmente, abordaremos los principales ejes de discusión en torno a la relación entre migración y género en las ciencias sociales desde la globalización.
Transnacionalismo migrante
A esta altura –tras casi treinta años del inicio de los debates sobre el transnacionalismo en los estudios de la migración, y frente a un proceso de renacionalización de las fronteras que destituye a la globalización como modelo hegemónico–, puede parecer excesivo insistir en ofrecer aclaraciones sobre cómo el concepto de migraciones transnacionales se viene aplicando en las ciencias sociales. Pero entendemos que el ejercicio de situar la categoría es necesario para la discusión que proponemos, en tanto buscamos indagar sobre su operacionalización específica en estudios de caso que refieren a mujeres migrantes que se desplazan en territorios fronterizos. Esto nos permitirá establecer los ejes de teorización a partir de los cuales llevamos a cabo nuestro trabajo de campo, y también nuestras reflexiones críticas sobre las fronteras en el siglo XXI. En este sentido, en un necesario gesto de sinceridad intelectual, partimos por evidenciar que la definición del transnacionalismo como fenómeno, y de las metodologías para trabajarlo, no constituyen un consenso académico (Besserer, 2004: 6; Bryceson y Vuorela, 2002: 11; Moctezuma, 2008: 30).
Según Glick-Schiller et al. (1992) –autoras a quienes podríamos atribuir haber reinventado el término, traspasándolo de la economía a los estudios migratorios (Gonzálvez, 2007: 11)–, los migrantes pasaron a experimentar, desde fines del siglo XX, contextos de globalización caracterizados por una revolución tecnológica de transportes y comunicaciones que abarató el coste de los viajes y posibilitó establecer contacto a tiempo real entre localidades distantes (Castells, 2007). Estos cambios posibilitaron que sujetos y colectividades constituyeran sus experiencias migratorias según patrones innovadores, repletos de vinculaciones imprevisibles, estableciendo, aumentando y densificando relaciones (familiares, económicas, sociales, organizacionales, religiosas) de manera binacional o multinacional; tomando decisiones y medidas, constituyendo su acción y afectos, y viviendo intereses que provocan una experiencia de conexión entre localidades distantes (Levitt y Glick-Schiller, 2004). Con ello, los migrantes articulan los denominados “campos sociales transnacionales”.
Esta última definición nos remite a Bourdieu, quien comprendía el campo “como una esfera de la vida social que se ha ido autonomizando de manera gradual a través de la historia en torno a cierto tipo de relaciones, intereses y recursos propios” (Manzo, 2010: 398). Los campos sociales serían cruzados por luchas y fuerzas tendientes a la transformación y, simultáneamente, a la conservación. Funcionan debido a que los agentes “invierten en él, en los diferentes significados del término, que se juegan en él sus recursos [capitales], en pugna por ganar” (Bourdieu en Manzo, 2010: 398). Ellos están, consecuentemente, atravesados por diferentes formas de capital –social, cultural, simbólico, económico– que los sujetos van apropiando de acuerdo con las posibilidades y limitaciones que sus posiciones sociales en este mismo campo condicionan (con relación a las jerarquías y estructuras de distinción).
Bourdieu usa el concepto para pensar las relaciones dentro de un espacio social dado. Pero la extrapolación de la categoría hacia la idea de “transnacionalismo” conlleva asumir que los migrantes están operando la renegociación de su asignación a los campos sociales de dos o más localidades (en dos o más países) simultáneamente. Esto implica que están entrecruzando, a partir de su agencia, los capitales de por lo menos dos campos. Por ende, los campos sociales transnacionales provocan una interconexión simultánea de las características contextuales (sociales, históricas, políticas y culturales) de las localidades a las que conecta (Glick-Schiller, et al., 1992). El transnacionalismo acarrearía, en este sentido, dos tipos de desplazamiento de los sujetos: uno referente a su trayectoria dentro del campo social de su país de origen; y otro referente a su trayectoria social en el campo de la sociedad de destino. Se trataría, así, de cruces de los límites internos y externos del grupo de origen, pero condicionado por “procesos de participación en ambas regiones o localidades (emisoras y receptoras)” que “no se dan de manera independiente ni sucesiva, sino de manera dependiente y simultánea” (Baeza, 2012: 48).
Читать дальше