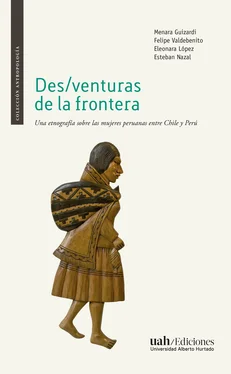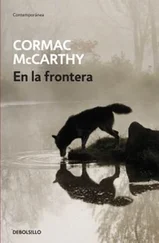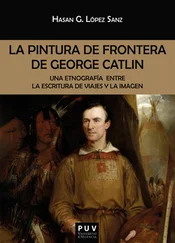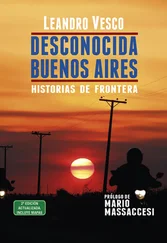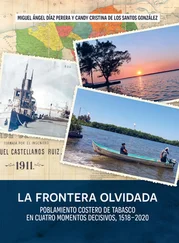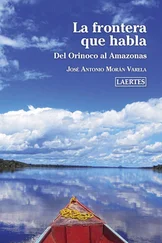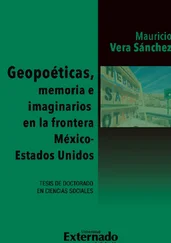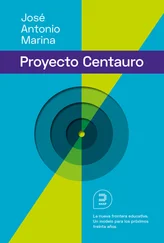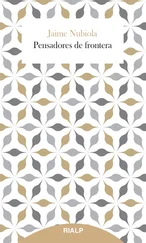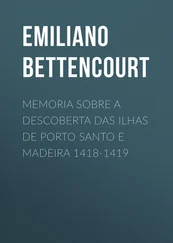Excepcionalidad fronteriza
Como adelantamos en el apartado anterior, los resultados obtenidos expusieron la ingenuidad de nuestros supuestos iniciales. Gracias a estos resultados, dimos cuenta de que tanto nuestras hipótesis como algunas de las asertivas que usamos para operacionalizar las comparaciones incurrían también en formas de nacionalismo metodológico. El principal de ellos era nuestra comprensión del norte y del centro del país basada en una visión homogeneizante de estos espacios y que, por lo mismo, era poco atenta a la importancia de las variaciones locales en el interior de estas áreas.
Con relación a lo anterior, y a contracorriente de nuestra suposición inicial, los perfiles migratorios y las experiencias sociales de las mujeres peruanas en las dos ciudades del norte no eran coincidentes. El cuadro encontrado en Iquique no divergía tan notoriamente de lo encontrado en Valparaíso y Santiago. En Arica, por otro lado, observamos una “excepcionalidad fronteriza”, una realidad migratoria femenina particular, abruptamente caracterizada por la desigualdad y por la violencia de género. Allí se concentraba un perfil de mujeres con trayectorias vitales muy parecidas a la de Rafaela, cuyas desventuras narramos en la introducción del presente libro, marcadas por la condensación de varios elementos potenciadores de la exclusión social. Muchas provenían de sectores rurales empobrecidos del Perú; otras tantas constituían la primera generación urbana de sus familias.
Nuestros resultados cualitativos y cuantitativos confirmaron, por ejemplo, que Valparaíso, Iquique y Santiago recibían predominantemente a mujeres originarias de sectores del norte del Perú y de la capital, Lima. El 58 % de las encuestadas en Valparaíso provenía de solo tres departamentos (33 % Lima, 15 % Ancash y 10 % La Libertad), mientras el 42 % restante era de diecisiete diferentes departamentos. En Santiago, el 50 % provenía de cuatro departamentos (19 % Trujillo, 18 % Lima, 7 % Barranca y 6 % Santa) y el 50 % restante provenía de treinta y cinco departamentos diferentes. En Iquique, el 37 % de las mujeres venía de cuatro departamentos: Lima (14 %), Trujillo (9 %), Arequipa (7 %) y Tacna (7 %). El 63 % restante, de treinta y cinco departamentos distintos. En Arica, el 33 % de las mujeres venía de tres departamentos peruanos: Tacna (19 %), Puno (12 %) y Lima (12 %). El 67 % restante tenía origen en treinta y nueve departamentos diferentes. Esto nos permitía observar también que cuanto más nos acercábamos a la frontera con el Perú, más diversificadas eran las localidades de origen de las migrantes en su propio país.
Como estos datos demuestran, aunque Iquique también recibía mujeres provenientes del sur peruano, es en Arica donde se conformaba una migración predominantemente sureña, originaria de los departamentos de Tacna y Puno. Estos territorios sufren procesos de marginalidad interna en Perú, mayormente asociados con la estigmatización étnica de su población, relevantemente compuesta por indígenas aymara.
Según Vich (2010: 158), Benza (2005: 195-196) y Méndez (1995: 15-16), la construcción de la identidad nacional en Perú yuxtapuso una asimetría jerárquica entre las identidades indígenas internas y los simbolismos atribuidos al territorio. La ideología que glorifica el pasado incaico de la nación eleva la etnicidad quechua a un estatus superior al atribuido a otros grupos. Consecuentemente, los territorios supuestamente originarios o emblemáticos de Estado Incaico (la costa y la sierra norte) adquieren un lugar privilegiado en los imaginarios nacionales, mientras la selva y la sierra del sur (asociadas a otros colectivos étnicos) se marginan25. La sierra sur será especialmente renegada dada su asociación a los aymara, que se enuncian como inferiores y subordinados en el Imperio Incaico, parte de aquello que fue el último territorio conquistado26.
Así, los resultados de nuestra encuesta nos añaden unos contornos particulares con relación a la “etnificación” de las mujeres fronterizas: en Valparaíso, 7 % de las migrantes se adscribía a una identidad indígena; en Santiago 12 % y, en Iquique, 29 %. En Arica, este porcentaje alcanzaba el 54 % (41 % se declaraba aymara). Así, recordando una vez más la historia de Rafaela con la que abrimos este libro, el hecho de que muchas de las migrantes de Arica fueran aymara nos informa sobre el tipo de fronteras identitarias que ellas han debido cruzar dentro de su propio país. Nos informa, a la par, que las migrantes peruanas “en Chile” eran predominantemente indígenas en por lo menos una parte del país, dato que contradecía las afirmaciones reiteradas por los estudios realizados en Santiago (que, generalmente, retrataban a las peruanas en el país como no-indígenas).
Al mismo tiempo, en Arica, las peruanas estaban expuestas a condiciones de mayor vulneración documental e institucional que sus connacionales en Iquique, Valparaíso y Santiago. Eran interrogadas por la policía en el control aduanero o fronterizo y en el espacio urbano (en calles y plazas) con increíble frecuencia. En los relatos sobre los cruces de la frontera chileno-peruana en Arica, abundaban narraciones sobre los excesos policiales. Abusos más intensos también fueron relatados (y presenciados por nosotros) sobre el trato recibido por otras instituciones del Estado: en los servicios públicos de salud, escuelas y oficinas que otorgan las visas y permisos de residencia. Asimismo, sus ocupaciones laborales eran más precarias: con más horas diarias (entre 12 y 16 horas), con un sueldo inferior al que obtenían las migrantes en las demás ciudades (comparándose los mismos nichos laborales), y con tratos marcadamente deshumanos y discriminatorios27. Tratos racistas, xenófobos o misóginos por parte de los empleadores fueron relatados por casi todas nuestras entrevistadas en Arica y fueron también observados por nosotros en terreno (Guizardi, Valdebenito et al., 2015: 245).
Con todo, este cuadro de excesos violentos que diferenciaba la zona de frontera de las demás ciudades del estudio retrocedía, en los relatos de las mujeres peruanas, a momentos constitutivos de su vida. La violencia cruzaba contradictoriamente los límites entre aquí y allá, entre público y privado, entre aliados y enemigos, narrándose como una experiencia transversal, vivida de los dos lados de la frontera. Este cuadro desvió nuestra atención al tema central del libro: la relación entre las violencias de género y la constitución de la agencia de las migrantes que se enfrentan a las imposiciones del patriarcado en las fronteras de los Estados-nación.
Se puede decir, entonces, que estos resultados abrieron los caminos que nos “llevaron a la frontera”. Pero la constatación de esta excepcionalidad fronteriza, si bien confirmada con la finalización del proyecto, ya nos había impactado desde el primer año de ejecución de la investigación. La etnografía y las entrevistas con las mujeres en Arica nos dieron señales claras de la excepcionalidad y gravedad de la situación femenina peruana en la ciudad; y esto nos hizo dirigir los dos años finales del proyecto hacia una profundización etnográfica del estudio de caso en la frontera chileno-peruana. El presente libro es el resultado de este esfuerzo.
Con todo, antes de invitarles a conocer el escenario de la migración femenina peruana en Arica –tarea que desarrollaremos del Capítulo IV en adelante–, es necesario situar, conforme prometimos en la introducción, algunos debates teóricos que nos han servido como puntos de partida desde los cuales diseñamos nuestra mirada etnográfica. El capítulo que sigue se dedica justamente a estas discusiones.
1Los debates del presente capítulo fueron publicados, en versiones previas, en Guizardi, Nazal et al. (2017) y Guizardi (2016b).
2Haciendo eco a otras de las reflexiones de Becker (1999), la omisión narrativa de los procesos metodológicos conlleva a una enajenación curiosa que, en muchos casos, genera una imagen de la investigación en la que se omiten los errores, equivocaciones y el papel de las casualidades en la consecución de hallazgos importantes. En general, esta omisión provoca también una imagen de los investigadores como profesionales capaces de controlar todo su experimento y toda su experiencia, lo que retira de la investigación su carácter más humano, más situacional y, por lo mismo, más histórico (Guizardi, 2017: 55). Nuestra insistencia por explicitar la construcción metodológica –a contracorriente de lo que normalmente desean los editores– no deviene de un capricho ingenuo: es parte de nuestra perspectiva antropológica crítica y del esfuerzo por historizar la investigación, narrándola vinculada a su propia procesualidad.
Читать дальше