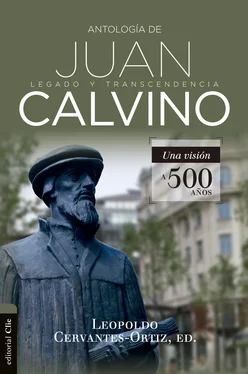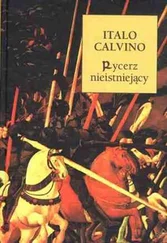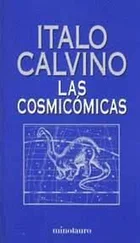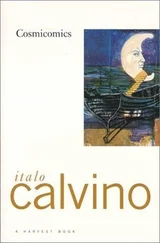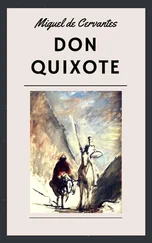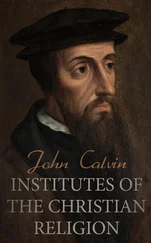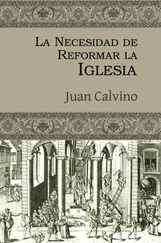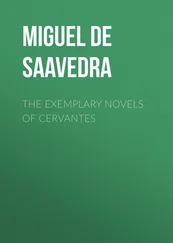12. B. Cottret, Calvin. Biographie. París, 1995. En alemán: Stuttgart, 1995, p. 109. Español: Madrid, 2000.
13. B. Cottret, op. cit. , p. 114.
14. Calvin-Studienausgabe. Ed. E. Busch, C. Linke. Vol. 2. Neukirchen-Vluyn, 1997, pp. 137-225.
15. C. Grosse, “Dogma und Doctrina bei Calvin”, en Calvinus Praeceptor, nota 11, pp. 189ss.
16. W.H. Neuser, “Einige Bemerkungen zum Stand del Calvinforschung”, en Calvinus Praeceptor , nota 11, p. 189.
17. Cf. Tim George, ed., Calvin and the Church. A Prism of Reform. Louis Ville, 1990; y St. Scheld, Media Salutis. Zur Heilsvermittlung bei Calvin. Wiesbaden, 1989 (Veröff d. Institut für Europe Geschichte. Mainz, vol. 125).
18. J. Calvino, Catechism of Geneva , preguntas 34-45.
19. H. Bullinger, The Second Helvetic Confession . Zúrich, 1966, cap. 5.
20. Catecismo de Heidelberg, pregunta 31.
21. E.F.K. Müller, Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche . Leipzig, 1903, pp. 85, 11f.
22. CO , 38, p. 388.
23. J. Calvino, Predigten über das 2. Buch Samuelis. H. Rückert, ed., Neukirchen, 1936-1961 (Supplementa Calviniana. Sermons inédits. Vol. I ) p. XIII.
24. Op. cit., XXXII.
25. Calvinus Praeceptor, p.142.
26. Marijn de Kroon, Martin Bucer und Johannes Calvin. Reformatorische Perspektiven. Einleitung und Texte, aus dem Niederl. H. Rudolph, Göttingen, 1991.
27. Anthony N.S. Lane, Calvin and Bernard of Clairvaux. Princeton, 1996 (Studies in Reformed Theology and History, N.S. 1).
28. Barbara Pitkin, “Redifining Repentance: Calvin and Melanchthon”, en Calvinus Praeceptor, pp. 275-285
29. W. Janse, “Calvin, à Lasco und Beza. Eine gemeinsame Abendmahlserklärung (mai 1556)?”, en: ib. , pp. 209-231.
30. Elsie McKee, “Calvin and his Collegues as Pastors: Some insights into the Collegial Ministry of Word and Sacraments”, en: ib. cit., pp. 9-42; E.A. de Boer, “Calvin and Collegues. Propositions and Disputations in the Context of the Congrégations in Geneva”, en: ib. , pp. 331-342.
31. J. Marius J. Lange van Ravenswaay, Augustinus totus noster. Das Augustinverständnis bei Johannes Calvin. Göttingen, 1990 (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengesch. 45).
32. Harald Rimbach, Gnade und Erkenntnis in Calvins Prädestinationslehre. Calvin im Vergleich mit Pighius, Beza und Melanchthon. Frankfurt u.a., 1996 (Kontexte. Neue Beitr. z. Hist. u. Syst. Theol., Bd. 19).
33. Mihály Márkus, “Calvin und Polen. Gedankenfragmente in Verbindung mit einer Empfehlung”, en Calvinus Praeceptor, pp. 323-330.
34. Jung-Uck Hwang, Der junge Calvin und seine Psychopannychia . Frankfurt u.a. 1990 (Europ. Hochschulschriften, R XXIII, Bd. 407).
35. Jane Dempsey Douglass, Women, Freedom, and Calvin . Filadelfia, 1985.
36. Jeffrey R. Watt, “Childhood and Youth in the Geneva Consistory Minuts”, in Calvinus Praeceptor , pp. 43-64.
37. Willem Balke, Calvin und die Täufer. Evangelium oder religiöser Humanismus. Trad. de H. Quistorp, Minden, 1985.
38. Irena Backus, “Calvin’s Knowledge of Greek Language and Philosophy”, en Calvinus Praeceptor , pp. 343-350.
39. Alexandre Ganoczy y Stefan Scheld, Die Hermeneutik Calvins. Geistesgeschichtliche Voraussetzungen und Grundzüge . Wiesbaden, 1983; Peter Opitz, Calvins theologische Hermeneutik. Neukirchen-Vluyn, 1994.
40. Mary Potter Engel, John Calvin’s Perspectival Anthropology . Atlanta, 1988 (American Acad. of Religion Academy Series 52); C. Link, “Die Finalität des Menschen. Zur Perspektive der Anthropologie Calvins”, en Calvinus Praeceptor , pp. 159-178.
41. Cf. nota 31.
42. Stefan Scheld, “Media salutis”.
43. Raimund Lülsdorff, Die Zukunft Jesu Christi. Calvins Eschatologie und ihre katholische Sicht. Paderborn, 1996 (Konfessionskundl. u. Kontroverstheol. Studien, Bd. LXIII, J.A. Möhler-Inst.).
44. V.E. d’Assonville jr., “Dogma und Doctrina bei Calvin in einer begrifflichen Wechselwirkung: Ein Seminarbericht”, en Calvinus Praeceptor, pp. 189-208.
45. Jae Sung Kim, “Prayer in Calvin’s Soteriology”, en op. cit ., pp. 265-274.
46. Cf. nota 44.
47. M. Engammare, “Commentaires et sermons de Calvin zur la Genèse”, en Calvinus Praeceptor, pp. 107-137.
48. W. Moehn, “Abraham– ‘Père de l’église der Dieu’. A Comparison of Calvin’s Commentary and sermons on Acts 7:1-6”, en Calvinus Praeceptor , pp. 287-301.
Herencia reformada y búsqueda de raíces
Salatiel Palomino López
Nuestra iglesia, como parte del concierto universal de los creyentes en Jesucristo, suele trazar su origen denominacional hasta el movimiento reformador del siglo XVI. Más específicamente se identifica con la rama calvinista de dicho movimiento. De acuerdo con este hecho, la Iglesia Presbiteriana en México pertenece a una gran familia (de más de 60 millones de miembros) esparcida por todo el mundo, la que por más de cuatrocientos cincuenta años ha logrado un impactante testimonio cristiano de características singulares.
La tradición calvinista significó, desde su origen, una transformación profunda de valores, ideales, acciones y formas de vida religiosa, social y cultural que intentaron moldear la existencia comunitaria de acuerdo con la enseñanza del Evangelio. Hubo en los inicios de la Iglesia Reformada una eficacia transformadora que marcó profunda huella en el mundo de la época y contribuyó al surgimiento de un nuevo tipo de sociedad, la sociedad moderna. Por esta razón, ahora que celebramos 450 años de la Reforma en Ginebra y recordamos la obra del gran reformador Juan Calvino, es muy conveniente preguntarnos hasta qué punto, nuestra iglesia en México representa genuinamente los rasgos de la tradición calvinista. Lo más básico y lo más general.
Sin embargo, una de las primeras cuestiones que es necesario considerar es ésta: ¿vale la pena hurgar en el pasado del calvinismo, como si aquel tuviera algún valor para el presente? Después de todo, ¿para qué insistir en “la tradición presbiteriana” como si no fuera esto contra el espíritu cristiano que encuentra solamente en Cristo la totalidad de su ser y de su identidad? o, ¿no es verdad que Cristo no vino a inventar religiones tales como el presbiterianismo, el catolicismo o el pentecostalismo, etcétera?
Por principio de cuentas es necesario afirmar que si hay algo que caracteriza a la tradición calvinista es su cristocentrismo, es decir, su acentuado amor al Señor y su total dependencia a Él por encima de cualquiera otra autoridad, institución o tradición. La soberanía de Jesucristo, su absoluta finalidad y significación para la vida de la iglesia es el eje central de la identidad calvinista. Tanto en lo doctrinal como en lo práctico, la tradición reformada no conoce otro centro que el que representa su verdadero Señor y Redentor. Él es la fuente y origen de su ser, la fuerza y motivación de todos sus empeños y tareas, el horizonte y estrella que sigue como meta y fin de su peregrinaje. Así que su esencial identidad cristiana está fuera de toda discusión. Todo presbiteriano, antes que nada, aspira, como los discípulos de Antioquía (Hch. 11.26), a ser primeramente reconocido y llamado “cristiano”.
De ahí mismo surge el hecho importante de que el calvinismo no pretende agotar la riqueza del cristianismo en sí solo. Se reconoce simplemente como un miembro de la gran familia de los que confiesan a Jesucristo como Señor y están unidos a Él como su Cabeza y Salvador. En otras palabras, la Iglesia Presbiteriana (así llamada por su forma de gobierno a base de presbíteros o ancianos), también conocida como Iglesia Reformada (por haberse originado en la reforma religiosa del siglo XVI) o Iglesia Calvinista (en atención a su más destacado e influyente fundador), se siente unificada y relacionada con la única, sola Iglesia Universal de Jesucristo; y por encima de su singularidad como fenómeno histórico peculiar conocido como “calvinismo”, proclama la prioridad de la Iglesia Universal sobre las distintas y diversas formas de agrupación cristiana, ramas o denominaciones que han venido dando expresión a la fe cristiana a través del tiempo.
Читать дальше