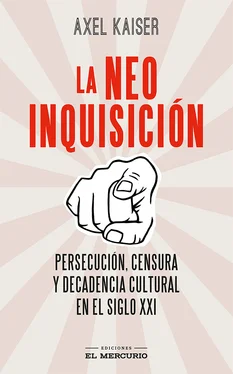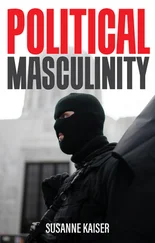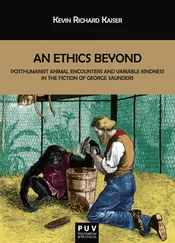La brujería ipso facto y por su propia naturaleza, constituye un delito invisible, ¿no es así? En consecuencia, ¿quién puede testificar en un caso de brujería? La bruja y su víctima. Nadie más. Ahora bien, no cabe esperar que la bruja reconozca su delito, ¿de acuerdo? Hemos de recurrir por consiguiente a sus víctimas […] y estas sí que testifican […]. En cuanto a las brujas, nadie negará que estemos ansiosos de aceptar su confesión. Siendo ese el caso, ¿qué podría aportar un abogado?11.
En otras palabras, aquellos que eran acusados de brujería, es decir, de ser malignos, se encontraban prácticamente condenados por el mero hecho de ser acusados, pues la existencia del delito dependía enteramente de la interpretación de quien denunciaba y no se podía comprobar.
Aunque parezca implausible, todo el análisis previo resulta fundamental para entender los tiempos que corren. Si bien hoy no quemamos brujas en la hoguera y no ejecutamos a nadie, no cabe duda de que un nuevo puritanismo, esta vez originado en la izquierda intelectual, ha descendido sobre occidente causando un daño considerable. Vivimos en la era de lo que se ha pasado a llamar «corrección política», la cual podría definirse como una práctica cultural que busca la destrucción reputacional, la censura e incluso la sanción penal de aquellas personas o instituciones que no adhieran, desafíen o ignoren una ideología identitaria que promueva la supuesta liberación de grupos considerados víctimas del opresivo orden social occidental. Se trata de una ideología que tiene sus propios estándares de pureza moral, una clara distinción entre el bien y el mal, y cuyos apóstoles, como en el caso de Salem, están dispuestos a seguir el dedo acusador donde quiera que apunte para destruir al diablo y liberar a la sociedad de su maligna influencia. Como los tribunales de antaño, quien declara estar en contra de los postulados de esta ideología se identifica con el mal exponiéndose a las turbas y a los tribunales populares de los medios de comunicación masiva y las redes sociales.
Algunos, como la periodista argentina y crítica cultural Lucía Lijtmaer, han hablado de que existe una visión de acuerdo a la cual vivimos en un mundo de «ofendiditos», personas que toman ofensa por cualquier cosa que se diga y les resulte desagradable llevando a que se censuren sistemáticamente opiniones, obras literarias, artísticas y todo tipo de expresiones. Aunque Lijtmaer se pone de lado de esos «ofendiditos» afirmando que son minorías que ejercen su legítimo derecho a protesta, la crítica que ella descalifica, según la cual vivimos en un entorno de reacciones histéricas derivadas de una forma de «neopuritanismo» que no admite otra visión posible de las normas sociales que la propia no deja de ser correcta12. Pero lo anterior habla de un problema aún más profundo, a saber, el colapso de la esfera pública como espacio de diálogo relativamente racional para dar paso al irracionalismo, esto es, a una dictadura de los sentimientos y de ideas enteramente subjetivas acerca de la verdad, lo cual ha sido siempre la antesala de linchamientos y de lógicas de confrontación tribal incompatibles con una sociedad libre. Como veremos en este libro, aunque en Europa el problema de la corrección política es extendido, en ninguna parte ha sido más visible esta descomposición que en el mundo anglosajón, cuyas universidades de prestigio y medios de comunicación se han convertido en focos de un activismo político tóxico para la cultura de la tolerancia. Según The Economist, «encuestas de opinión revelan que en muchos países el apoyo a la libertad de expresión es tibio y condicional. Si las palabras son molestas, la gente preferiría que el gobierno o alguna otra autoridad hiciera callar al orador»13. En el mismo editorial el semanario británico advirtió sobre una creciente ola de censura proveniente de grupos que buscan proteger sensibilidades de minorías, conduciendo a un retroceso de la libertad de expresión en universidades de Estados Unidos y Europa. Hablando literalmente de la «intolerancia» de los liberales de izquierda, The Economist señaló:
La preocupación por las víctimas de discriminación es loable. Y la protesta estudiantil es a menudo, en sí misma, un acto de libertad de expresión. Pero la universidad es un lugar donde los estudiantes deben aprender a pensar. Esa misión es imposible si las ideas incómodas están fuera de los límites de lo discutible. Y las protestas pueden desviarse fácilmente hacia la hipersensibilidad: la Universidad de California, por ejemplo, sugiere que es una ‘microagresión’ racista decir que ‘Estados Unidos es una tierra de oportunidades’, porque se podría dar a entender que quienes carecen de éxito no lo poseen porque ellos mismos tienen la culpa.
El ejemplo de la Universidad de California parece absurdo, pero ideas como esas son comunes en buena parte la élite estadounidense y también se dan en Europa. Sería un error, sin embargo, pensar que solo se trata de una cultura del silencio, de la persecución y de la censura de aquellos que digan cosas consideradas ofensivas. Tras la idea de que no puede decirse que Estados Unidos es un país de oportunidades se encuentra toda una doctrina, desarrollada durante décadas por intelectuales, según la cual Estados Unidos y occidente son sociedades inmorales y opresivas que merecen ser desmontadas para acabar con los supuestos privilegios que otorgan a algunos grupos, especialmente el hombre blanco heterosexual. En consecuencia, la idea de normalidad y excelencia burguesa debe ser subvertida al punto de que ya no es posible defender ni siquiera determinados parámetros estéticos o de salud, como prueba de manera gráfica la reivindicación de la obesidad que comienza a emerger en algunos países14. Tampoco se pueden defender fácilmente ideas como la meritocracia, pues estas no serían más que expresiones de discursos que pretenden afianzar la dominación de algunos grupos ya aventajados que saben que, a iguales reglas, saldrán ganadores debido a las invisibles estructuras que los favorecen. Tal vez el caso más evidente de este esfuerzo por deconstruir el tejido «opresivo» de occidente se ha dado con las modificaciones que activistas de variantes extremas del feminismo y de la teoría de género han hecho con el uso de la lengua e idiomas como el inglés y el español, entre otros. Bajo el argumento de que estos serían productos de la «heteronormatividad patriarcal» se ha creado un lenguaje nuevo y artificial, cuyo fin es salvar a aquellos grupos supuestamente marginados por el lenguaje natural. Y es que es en la destrucción de las formas tradicionales de comunicación donde estos activistas dicen ver, nada más y nada menos, que un paso decisivo para la erradicación del mal invisible que sufren mujeres y minorías. Pero lo cierto es que el espíritu tras esa deconstrucción lingüística no es libertario, sino genuinamente totalitario, y fue ya magistralmente analizado por George Orwell en su clásica obra 1984, en la que describió una gigantomaquia socialista basada en lo que denominó «Newspeak» o «neolengua». La neolengua, explicó Orwell en el apéndice de 1984, era el lenguaje oficial de Oceanía, el superestado regido por el Gran Hermano en la novela. Ella había sido diseñada para «satisfacer las necesidades ideológicas del Ingsoc, socialismo inglés» y su propósito era no solo «proveer de un medio de expresión apropiado para la visión y los hábitos mentales de los devotos del Ingsoc, sino hacer todas las demás formas de pensamiento imposible»15. Como consecuencia, explicó Orwell, toda idea que se desviara de la neolengua sería vista como una «herejía» y, por tanto, como algo imposible de ser pensado, pues todo pensamiento depende de las palabras que la neolengua ha depurado. Con el fin de destruir el lenguaje tradicional u «Oldspeak» como lo llamaba despectivamente el régimen totalitario de Oceanía, se inventaban nuevas palabras, se destruía el significado original de otras y, sobre todo, se eliminaban palabras indeseables16. Orwell, el mismo un hombre de izquierda hastiado del totalitarismo que inspiraba a su sector, explicó que la neolengua socialista creaba distintos tipos de vocabulario. El «vocabulario tipo B», explicó, consistía en palabras «deliberadamente construidas con fines políticos; palabras que no solo tenían en todos los casos una implicancia política, sino que buscaban imponer una actitud mental deseada en la persona que las usaba»17.
Читать дальше