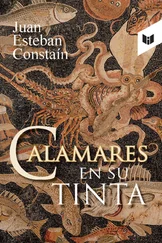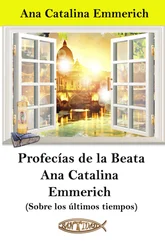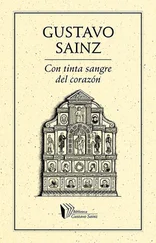Apareció mi primera marca en la piel, la vi cuando me quité la ropa frente al viejo armario buscando una prenda negra. Desde ese momento la unión en mi familia se rompió. Viví con una madre que esperaba recuperar a su esposo. Nunca lo creyó muerto, no desistió por años. Por eso viajábamos tanto a la playa. No lo decía, pero creo que imaginaba que llegaría en un barco y todo volvería a la normalidad.
Con la espalda tatuada de mariposas azules, en secreto, cada noche, deseaba que mi padre nunca hubiera viajado. Había dos extrañas coincidencias en las que no dejaba de pensar: el sol pintado con tinta y las nubes cargadas de agua de mar.
Mi madre no era temerosa. Era serena y dulce. Me contó que el símbolo de la mariposa es un emblema en los escritos de una mujer quien trató como médico a muchos enfermos terminales. Para ella la muerte es un renacimiento a un estado de vida superior. Los niños, afirmaba ella, lo saben intuitivamente, siempre y cuando los adultos no les contagien su dolor.
Percibí cómo la vida es ardua y la muerte es más fácil. Además, ¿de qué me servía negar su ausencia? Así pude creer que mi padre estaba en un mejor lugar. Me reconfortaba sentirlo como un ser de luz, impreso en las marcas de mi espalda.
Conseguí sentirme afortunada a razón de ser “la niña de las mariposas”, entes llenos de significado. El libro de los símbolos afirma que las mariposas son una de las imágenes más poéticas para representar la psique humana. Tienen toda su capacidad de resistir y reinventarse. Yo portaba con orgullo a aquellas criaturas aladas, bailando por mi espalda, hasta que las percibí como un problema. Descubrí también que me apartaba del resto de los seres humanos.
CAPÍTULO II
Sucedió en un paseo a la playa. Siempre me ha gustado el sol, me siento en mi elemento cuando me zambullo en el agua del mar. Además, tengo una debilidad por los trajes de baño con poca tela. Disfruto el agua pegada a mi cuerpo casi desnudo. Ese día me sentía libre y bañada de la sensación de ensueño que únicamente la luz del sol me puede brindar. Al salir del agua fui señalada por primera vez. Recuerdo a una mujer con sus dos hijas mirándome con los ojos muy abiertos, cuchicheando como si les asustara algo.
—¡Mamá, mira a esa niña, tiene un tatuaje enorme! –dijo una de las niñas.
La mujer me miró desconcertada, recorrió mi cuerpo con la boca abierta por el asombro. Luego abrazó a sus hijas y las apretó contra ella, protegiéndolas de un mal invisible.
—¿Dónde tienen la cabeza sus padres para permitirle eso? Es automutilación, no se acerquen. Qué fea. Seguro sus padres son drogadictos.
Me dolió. Hasta ese momento, las mariposas me habían ayudado a sobrellevar un gran quebranto del corazón. No había nada de “malo” en ellas pero, ante los ojos de los demás, era inadecuado una niña tatuada.
Me apresuré a taparme con una toalla y quedé congelada, viéndolas caminar de prisa al otro extremo de la playa.
El resto del día tuve una desagradable sensación de vergüenza. Recordaba esa mirada y sentía frío. Para colmo, esa noche, cuando me fui a acostar, tuve un sueño: yo era un pez amarillo nadando en aguas muy azules y transparentes, iba de un lado a otro acompañada de peces de colores. Mi vida parecía perfecta, hasta que una ballena enorme me observó y sentí terror. Nadé y me escondí en un caparazón, de esos que llevas al oído para escuchar el mar. Por primera vez en mi vida sentí vergüenza de mí, de mi piel marcada.
Al día siguiente desperté temprano y descubrí en mi tobillo izquierdo, pintado magistralmente, un pez amarillo brillante escondido en una concha. Fantaseo con que representa la protección que necesito, la evidencia de mi vulnerabilidad. La vida marina hace alusión a nuestro mundo interno. Los sueños también.
Presentí como mi cuerpo no dejaría de teñirse hasta mi muerte y comprendí que ya no era únicamente la niña de las mariposas.
CAPÍTULO III
Fueron tiempos difíciles y de duelo. De cambios en mi rutina: no dejaba de mirarme en el espejo. Cada que tenía la oportunidad, me asomaba al reflejo. En el baño, el clóset, la entrada de la casa, los elevadores, los escaparates de cristal, el agua del mar, los vasos, en todas partes. Hasta en el refrigerador de la cocina. Siempre con la esperanza de ser normal.
Mis amigas de la escuela bromeaban conmigo: “Mara, deberías coleccionar cucharitas para verte en ellas cada que se te antoje” y reían ante esta nueva manía, aparentemente infructuosa y falta de sentido. Yo me sentía incomprendida: no eran huérfanas de padre y tenían una hermosa piel. Me percibía como una víctima.
Un sábado por la mañana mi madre quiso alegrarme un poco. Me sugirió ir al Palacio Real, un paseo que nos encantaba. Tomamos nuestros impermeables y salimos.
Una vez que abandonamos el Boulevard du Régent y llegamos a la Place des Palais aparecieron frente a mis ojos la fachada y los jardines que lo convierten en uno de los palacios reales más grandiosos del mundo. Sus paredes están un poco desgastadas por el paso del tiempo y el clima.
Las dos, tanto mi madre como yo, íbamos en ese día lluvioso con el espíritu alegre. Yo haciéndome historias de la vida de la familia real y mi madre queriendo ver el techo denominado “El Cielo de las Delicias” que, casualmente, está en la Sala de los Espejos: un tapiz verde formado por casi un millón y medio de insectos coleópteros, escarabajos de colores llamativos, empleados por Jan Fabre en la obra. El artista es conocido por su trabajo con elementos tan estrafalarios como la sangre e infinidad de insectos. A otros niños les fascinaba, pero no a mí, pues ver tantos bichos juntos me da comezón en la cabeza y siento un hormigueo muy desagradable en todo el cuerpo.
Sentí nostalgia por mi padre y sus historias, volvió el recuerdo de cuando me contaba que Fabre también cubrió un edificio entero con dibujos de tinta hechos con plumas Bic, como los que yo usaba en el colegio. Le gustaban cosas relacionadas con la tinta y la impresión. Donde quiera que vaya en esta ciudad lo recuerdo con sus historias. De pronto, las memorias me pesaron: sus manos rasposas, sus ojos grises, su amplia sonrisa, sus bromas y lo más doloroso, la sensación de saber que yo, de cierta manera, le pertenecía.
Cuando pusimos un pie en la Sala de los Espejos, antes de ver mi imagen reflejada, me sentí muy mareada, como si todos se movieran. Ante mis ojos emergía una especie de torbellino nebuloso, en su interior estaba un niño de espaldas en su cama, lloraba por un dolor interno. La imagen era borrosa y no veía su cara. Sólo me sentía angustiada por él.
Junto a mí percibía la presencia de mi madre, quien me alcanzó a sostener para no caer al piso. Simultáneamente vislumbraba a una mujer muy vieja y arrugada poniendo alcohol con un algodón frente a mi nariz mientras gritaba: “¡Ayuden a esta niña que se desmayó!”
Todo era confuso. No sabía a ciencia cierta qué era real y qué resultado de mi fantasiosa cabeza. Me reincorporé al mundo y vi sonreír a mi madre, le di un buen susto. Exclamó: “Anda, vamos a comer a la Taverne du Passage”. Me emocioné, es uno de mis lugares favoritos. Podemos pasear y comprar helado en las Galerías Reales de Saint Hubert.
Tomó mi mano y nos encaminamos a la salida.
No le conté nada, mejor que pensara que todo se debía al ayuno.
Me encontraba sumergida en un reflejo de confusión, en un espejismo. Hubo sólo un hecho muy claro, lo tengo grabado al día de hoy: ese niño está adherido a mi epidermis y se refleja de espaldas en un espejito antiguo que ahora colorea la parte baja de mi esternón, justo al frente de mi cuerpo. En ese momento no comprendí el significado.
Yusuf nació en mayo. Ese día su madre caminaba por la ciudad para hacer algunas compras cuando, de improviso, sintió los primeros dolores de parto. Estaba de ocho meses, aún no era tiempo. Más allá de los malestares normales y del peligroso “adelanto”, sintió miedo, un miedo gélido recorriéndole la piel pues soñó que el bebé sería ajeno a su mundo y no le pertenecería.
Читать дальше