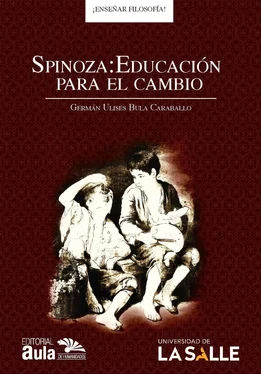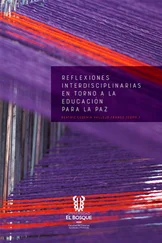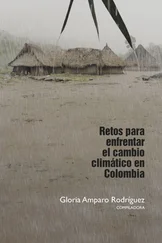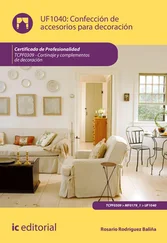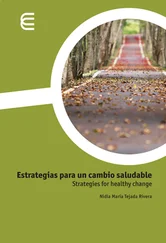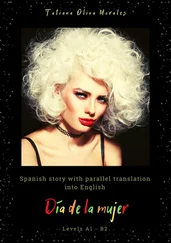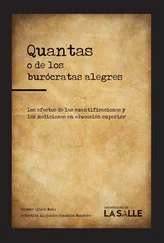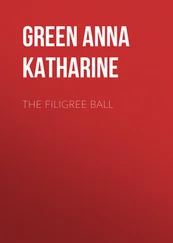La defensa del determinismo es la siguiente: quien se pone por tarea comprender una región del ser es, ipso facto, determinista con respecto a dicha región; y a la inversa, quien considera indeterminada una región del ser renuncia, por ello, a comprenderla. O bien, la música del cosmos sigue alguna partitura que en principio es posible copiar, o bien, no tiene sentido intentarlo (Espinosa Rubio, 2012, pp. 6-7). Si esto es cierto, un investigador debería optar por el determinismo en principio. Con esto no se propone que comprender sea equivalente a poder predecir, pero sí que comprender un fenómeno es comprender su estructura, su relación con otros fenómenos y, en suma, las reglas según las cuales se comporta. Esto tiene como condición necesaria que el fenómeno se comporte según ciertas reglas.
Desde este punto de vista, azar y necesidad son palabras que describen nuestras competencias: “La necesidad surge de la habilidad para hacer deducciones infalibles, mientras que el azar surge de la incapacidad para hacer deducciones infalibles. […] Necesidad y azar reflejan algunas de nuestras habilidades e incapacidades, y no las de la naturaleza” (Von Foerster, 1991, p. 118). 4Es decir, cuando los seres humanos nos encontramos con un fenómeno impredecible, quiere decir que nos encontramos con un fenómeno cuyas determinaciones desconocemos, no con un fenómeno inherentemente aleatorio. Esta tesis no niega la utilidad y aun necesidad de considerar ciertas cosas como contingentes; al contrario, dada la complejidad del universo y la finitud del entendimiento humano, no hay nada más práctico que tomar ciertas cosas como posibles, probables o improbables (Espinosa Rubio, 2012, p. 23).
El determinismo no niega realidad a la experiencia humana de lo posible. En la vida humana, por ejemplo, después de haber cometido un gran error, se nos aparecen vívidamente las opciones que teníamos y no tomamos, las posibilidades desperdiciadas. Más aún, la comprensión de la historia se enriquece explorando esos caminos no tomados (¿y si Napoleón no hubiera invadido Rusia?, ¿si el escándalo de Watergate se hubiera destapado antes de la reelección de Nixon?). En cuanto posibles que viven con nosotros, posibles que contemplamos, que usamos para entender mejor nuestra situación real, o para llenarnos de remordimiento, o escapar a un mundo en el que Sarita no fue atropellada, estos posibles son absolutamente reales, y la vida humana está permeada por lo posible, por más que se postule que el cosmos tiene un orden determinado.
1.4. ¿Es posible una tercera vía?5
Todo este argumento podría acusarse de cometer la falacia del falso dilema, en cuanto propone que, o se es determinista, o se le atribuye a la naturaleza un capricho ininteligible. ¿Es posible un punto intermedio entre el determinismo y el azar? Ramírez (2012), con la idea de determinismo dialéctico, argumenta a favor de un tal punto medio. En lo que sigue, presentamos una refutación de su argumento que pretende servir para mostrar que no es posible en general punto medio alguno.
El determinismo dialéctico asignaría grados de probabilidad a los sucesos; habría eventos predecibles e impredecibles: “Muchos eventos no pueden determinarse solamente desde las leyes generales del universo, sino también desde las leyes y acciones particulares de los medios cercanos y de las singularidades” (Ramírez, 2012, p. 29). En el determinismo dialéctico, habría eventos sujetos a leyes deterministas, eventos sujetos a leyes singulares y eventos puramente caóticos.
Ramírez (2012) ensaya un argumento a favor del determinismo dialéctico mediante una interpretación particular del principio de razón suficiente:
Si bien la ciencia plantea que todo hecho tiene una o varias causas que lo determinan, y el estudio de estas leyes o causas es precisamente su objeto, esto no implica, recíprocamente, que dado un hecho se tenga que producir fatalmente otro específico. (p. 285)
De este modo, podría hablarse de un determinismo a posteriori por el que ciertos eventos podrían explicarse, una vez ocurridos, por ciertas causas, mas no podrían por ello ser predichos de antemano. En esta impredecibilidad estaría el espacio para el libre albedrío.
A finales de octubre de 1962, Khruschev decide regresar los misiles nucleares que iban camino a Cuba; su acción puede explicarse, retroactivamente, por una serie de causas políticas, psicológicas, etc.; pero, según el determinismo a posteriori, bien hubiera podido persistir, precipitando quizás una guerra nuclear. Según el determinismo a posteriori, solo cuando Khruschev toma la decisión, sea la que sea, pueden encontrarse, retroactivamente, las causas de su decisión.
El determinismo a posteriori implicaría lo siguiente: si un determinado evento A tiene como antecedentes causales a x, y, z, etc., estas x, y, z deberían poder servir de explicación, también, para por lo menos un evento alternativo B. Esto tiene dos problemas:
a. Parece implausible que un conjunto completo de antecedentes causales (llamémoslo x’) que da por resultado, digamos, que Khruschev opte por la paz, pudiera servir, también, para explicar que optase por arriesgarse a la guerra, si se tiene en cuenta que debe haber alguna conexión entre los antecedentes causales y el evento que producen.
b. En la realidad, x’ produjo A, y no B; si aceptamos el principio de razón suficiente, debe aplicarse también al hecho de que x’ produzca A y no B, y no solo a la producción de A.
Lo que este argumento muestra, contra Ramírez (2012) y cualquier otra postura que quiera aceptar el determinismo parcialmente, es que una vez aceptado el principio de razón suficiente (aceptada la tarea de comprender el porqué de las cosas), este aplica de forma absoluta, porque nada impide que se aplique de forma iterativa. Si se bebe de esta copa, hay que apurarla hasta las heces. Y, tras apurar la copa, les queda la posibilidad a los humanos de hacerse y sentirse libres, pero no queda lugar para el libre albedrío.
En este capítulo esperamos haber mostrado que es posible pensar el desarrollo de la libertad humana en un marco determinista, como es el de la filosofía de Spinoza. Justificamos así, parcialmente, la apuesta por este referente. En el curso de este trabajo espero que se muestre que no solo es posible pensar el problema de la formación en Spinoza, sino que también es deseable. En el siguiente capítulo daré cuenta de algunas apuestas adicionales, no en la elección del referente, sino en la manera en que lo leo.
CAPÍTULO 2 APUESTAS DE LECTURA
En lo que sigue, se presentarán algunos supuestos y horizontes desde los que se lleva a cabo la lectura de Spinoza. Lo que aquí se enuncia se encontrará aplicado a la interpretación de Spinoza a lo largo del texto. Se trata de algunas claves hermenéuticas, líneas metodológicas y propósitos que animan la lectura. En cada caso, intentaré mostrar que leo a Spinoza de forma espinozista.
“Gozar eternamente de una alegría continua y suprema” (TIE§1): este es el motivo de la filosofía de Spinoza, una máxima felicidad, que es a la vez máxima virtud (E5P42). Si la Ética es exitosa en aquello a lo que aspira, sus lectores, más allá de comprender la obra, deben verse transformados por ella (Rojas, 2005, p. 17). Si se entiende un libro como una parte de la naturaleza que produce efectos y afectos, se le puede analizar desde el punto de vista de lo que le hace a un lector: “La Ethica no posee un simple carácter retórico. No se trata solamente de persuadir sobre sus contenidos, sino de afectar al lector de manera que modifique lo que su constitución sea” (p. 17).
Quizás esto es cierto de todo libro, o de todo libro que valga la pena. ¿Para qué hacemos filosofía si en ello no nos va la manera en que existimos? Es miopía y estupidez pedirle a la filosofía que se limite a hablar de la vida cotidiana o del presente; pero aun la más abstrusa argumentación sobre la naturaleza de la lógica o del ser deriva su relieve, su peso, de que está conectada de alguna manera con la vida. Concibamos a los libros como mapas y a la vida misma como el territorio:
Читать дальше