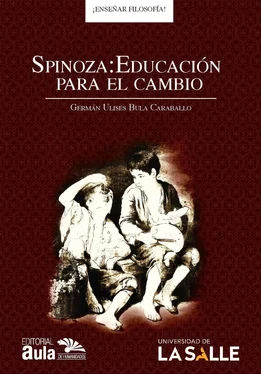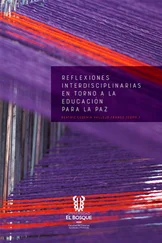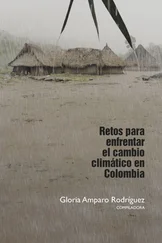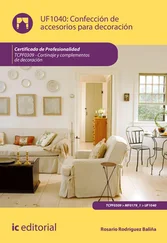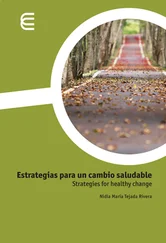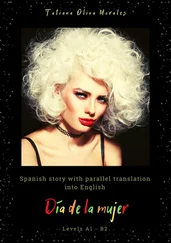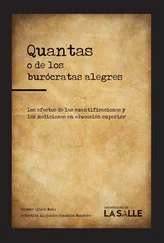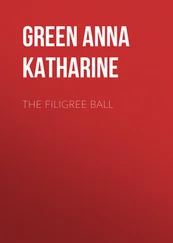1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 La lectura de la Ethica debería conformarse como una cartografía de la substancia de la cual el lector es parte. […] Cuando leemos un mapa […] y buscamos encontrar en él nuestra ubicación, no podemos más que superar todas las operaciones analíticas que efectuamos para finalmente caer en el mapa: entender la leyenda, confirmar las distancias, establecer los puntos de referencia… y al final toda la lectura desaparece cuando sabemos cuál es nuestra ubicación, el “cómo operamos”. El mapa solo funciona si nos encontramos ahí, en el lugar indicado, en algún hic et nunc. Mientras sigamos perdidos, las operaciones analíticas no solo no tienen sentido sino que no son necesarias. La lectura de un mapa tiene un sentido sintético, por encima de los detalles operacionales. (Rojas, 2005, p. 19)
Llamaré pedantería al trabajo de análisis de mapas que ha perdido de vista al territorio. Hay pedantería cuando los problemas técnicos que se discuten no importan, no implican una orientación diferente con relación a la vida. El pedante es análogo al turista que se queda embelesado por el mapa del lugar que visita, y dedica su tiempo a analizar el esquema de colores y las convenciones de la leyenda, sin levantar la vista hacia el lugar que está visitando.
Si la filosofía de Spinoza está encaminada a la búsqueda de la felicidad, entonces una lectura espinozista verá en sus textos la relación que tienen con la vida. Sin duda, es necesaria una comprensión correcta y fundamentada de sus textos, pero solo como es necesaria una visión nítida de un mapa para ubicarse en un territorio. Así, pues, intentaré presentar el pensamiento de Spinoza siempre en relación con problemas prácticos del presente; no encuadraré el pensamiento de Spinoza en su contexto, sino en el mío. A menudo, ensayo diálogos con la filosofía y la ciencia actual (lo que también sustento desde otros argumentos en la siguiente sección).
Muchos textos dedicados a Spinoza comienzan por una exposición de su sistema, de su ontología y terminología, para después exponer algún problema determinado. Me parece más consistente con el ánimo práctico del pensamiento espinozista trabajar discutiendo problemas y presentar partes del sistema filosófico a medida que la exposición de los problemas lo requiera.
El propósito primario es pensar el problema de la formación en Spinoza, y no hacer una cartografía de su pensamiento (un mapa de un mapa). Este propósito ha regido el uso que se hizo de las fuentes primarias. No se busca describir el desarrollo genético del pensamiento de Spinoza, desde sus obras de juventud hasta sus últimos escritos; si se acude a una u otra obra es porque ello facilita el desarrollo de un problema. Reconociendo que en la Ética se encuentra expuesto el pensamiento maduro de Spinoza, a veces se ha echado mano más bien del Tratado breve porque en este se presenta con mayor claridad una intuición que se está persiguiendo. Si bien tiendo a compartir la opinión de Wolfson (1962, pp. 54-55) de que es poco o nada lo que puede extraerse del pensamiento filosófico de Spinoza a partir de su Gramática hebrea, la razón por la que no la cito en este texto es porque no aporta luces pertinentes al problema que persigo.
Como mostraré en detalle en los capítulos relativos al more geométrico de Spinoza y a su metáfora según la cual las demostraciones son los ojos del alma, un lector de la Ética tiene la tarea de reconstruir los argumentos allí presentados, de llevar a cabo las mismas deducciones que el autor. Esta reconstrucción puede alimentarse de datos y teorías con las que Spinoza mismo no contó.
En el globo terráqueo de Hunt-Lenox (ca. 1510) aparece la leyenda HIC SVNT DRACONES (‘Aquí hay dragones’) en la costa oriental de Asia. En los mapas medievales se dibujaban serpientes o monstruos marinos sobre territorios desconocidos o peligrosos. En lo que sigue, quiero mostrar que el mapa de Spinoza también indica áreas inexploradas, y que una lectura espinozista de Spinoza invita al diálogo con nuevas exploraciones que puedan llenar los vacíos.
En el Tratado de la reforma del entendimiento, Spinoza distingue entre “las cosas fijas y eternas” y las “cosas singulares y mudables”. Mientras que las cosas fijas y eternas (como la naturaleza de la sustancia o de los atributos, cuya existencia depende de su esencia), que aplican para todos los seres, pueden conocerse de forma deductiva y con certeza: “A la debilidad humana le sería imposible abarcar la serie de cosas singulares y cambiantes, tanto por su multitud […] como por las infinitas circunstancias que concurren en una y la misma cosa” (TIE§100), las cosas mutables están en estrecha dependencia de las fijas y “sin estas no pueden ni existir ni ser concebidas” (TIE§101). Sin embargo, el conocimiento de las cosas eternas no basta para conocer las singulares: “Hay que buscar, pues, otros auxilios, además de aquellos de que nos servimos para comprender las cosas eternas y sus leyes” (TIE§102). En la escritura de Spinoza (que trata principalmente de las cosas eternas) hay lugares vagos, vacíos por llenar mediante otros medios.
¿De qué auxilios se trata? De la experiencia organizada de la investigación científica, por contraposición a la experiencia vaga (Moreau, 1994, p. 266). El lugar de la experiencia y el vacío que deja Spinoza para esta son explícitamente indicados cuando introduce su discusión sobre el cuerpo:
A partir de lo dicho, no sólo entendemos que el alma humana está unida al cuerpo sino también lo que debe entenderse por unión de alma y cuerpo. Sin embargo, nadie podrá entenderla adecuadamente, o sea, distintamente, si no conoce primero adecuadamente la naturaleza de nuestro cuerpo. Pues lo que hasta aquí hemos mostrado es del todo común, y no se refiere más a los hombres que a otros individuos. […] De cada cosa hay en Dios necesariamente una idea, de la cual Dios es causa del mismo modo que lo es de la idea del cuerpo humano y, por ello, todo cuanto hemos dicho acerca de la idea del cuerpo humano debe decirse necesariamente acerca de la idea de cualquier cosa. No obstante, tampoco podemos negar que las ideas difieren entre sí como los objetos mismos […] y, por ello, para determinar qué es lo que separa al alma humana de las demás y en qué las aventaja, nos es necesario conocer la naturaleza de su objeto, esto es, el cuerpo humano. (E2P13S [cursivas agregadas])
El paralelismo de Spinoza, la identidad entre la mente y el cuerpo, se deriva deductivamente de las definiciones de sustancia, modo y atributo, y aplica para cualquier cuerpo. Cosa diferente es el cuerpo humano en particular, sobre el que Spinoza apenas aporta seis breves postulados generales (E2P13S Post1-Post6) y unos principios generales:
Cuanto más apto es un cuerpo que los demás para obrar o padecer muchas cosas a la vez, tanto más apta es su alma que las demás para percibir muchas cosas a la vez; […] cuanto más dependen las acciones de un cuerpo de ese solo cuerpo, y cuanto menos cooperan otros cuerpos con él en la acción, tanto más apta es su alma para entender distintamente. Y a partir de esto podemos conocer la excelencia de un alma sobre las demás. (E2P13S)
Si el alma humana puede más que otras almas, es porque su cuerpo es más complejo. ¿De qué manera? ¿Cómo está organizado? Spinoza no nos dice; más bien admite que “nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo, es decir, nadie ha enseñado la experiencia de qué es lo que puede hacer un cuerpo en virtud de las solas leyes de su naturaleza” (E3P2S). El conocimiento del cuerpo humano en cuanto cosa finita y singular, por vía de la experiencia, todavía está pendiente en la época de Spinoza (¿qué tanto lo está en la nuestra?). Spinoza indica este lugar vacío como un dragón en un mapa o, mejor, como un espacio en blanco en un formulario; en efecto, el sistema de Spinoza da cuenta de las generalidades que determinan a los cuerpos en general y su relación con las almas, pero carece de cierta información particular que hace falta llenar, como el nombre y el teléfono en un formulario. De hecho, las leyes que rigen los cuerpos, enunciadas en los lemas que siguen a E2P13, no son leyes naturales empíricas que podrían ser contradichas por la experiencia; más bien, la experiencia tiene que inscribirse en este marco:
Читать дальше