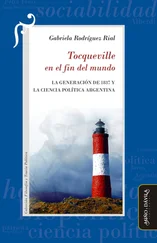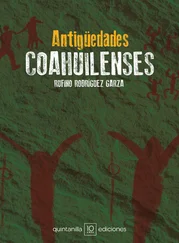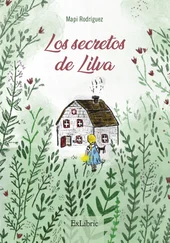Kristeva, J. (1997). Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela. En D. Navarro (comp.), Intertextualité (pp. 1-24). La Habana: Casa de las Américas.
Norris, C. (1990). What’s wrong with postmodernism: Critical theory and the ends of Philosophy. Londres: Johns Hopkins University.
Vattimo, G. (1988). The end of Modernity: Nihilism and hermeneutics in post-modern culture. Cambridge: Polity.
Williams, J. (1998). Lyotard: Towards a postmodern Philosophy. Cambridge: Polity.
Wittgenstein, L. (1996). Aforismos. Cultura y valor. Madrid: Espasa.
Wittgenstein, L. (2005) Tractatus logico-philosophicus. Madrid: Alianza.
1Para una discusión de la transición de la modernidad a la posmodernidad y al posmodernismo, y para una explicación clara de los diferentes abordajes conceptuales, véase Connor (2004), Norris (1990), Vattimo (1988) y Williams (1998).
2Begriffsschrift, la justificación para la introducción del signo de aserción, es una distinción conceptual, a saber: la distinción entre un conglomerado de ideas que constituyen un todo juzgable y el asentimiento a dicho todo. Por ejemplo, una cosa es el complejo de ideas “París es la capital de Francia” y otro es la aseveración de dicho complejo. Dicho de otro modo, una cosa es un pensamiento “flotante” y otra muy distinta es ese mismo pensamiento hecho suyo por parte de alguien, o sea, ese pensamiento efectivamente aseverado, considerado como verdadero por parte del hablante.
3El prólogo a la edición Espasa-Calpe de Aforismos. Cultura y valor de 1996, escrito por Javier Sádaba, además de situar el trabajo de Wittgenstein en la cultura judeo-vienesa, hace un riguroso recuento de la importancia del Tractatus y de su relevancia filosófica para la comprensión de la realidad. Allí se afirma que para que podamos hablar sobre el mundo, primero tenemos que nombrar sus objetos; estos no son nada hasta que son dichos y, por tanto, pueden entrar en la gran armonía universal tejida por el lenguaje. En consecuencia, es el nombre quien da vida al objeto.
4El lenguaje de la diferencia se refiere al uso de la diferencia como concepto que adelanta el trabajo de “la igualdad” en los estudios de feminismo. Principalmente se hace referencia aquí a los estudios y escritos de Luce Irigaray, donde se ha propuesto una metodología fuera del orden falocéntrico masculino y, en simultáneo, se aboga por un cambio de época que dé cuenta de nuevos paradigmas en la forma de habitar el mundo y, por ende, de representarlo política y socialmente.
El lenguaje del fundamentalismo: mercadeo, bullshit, neolengua, glosolalia*
Germán Ulises Bula Caraballo**
*Este texto es resultado parcial del proyecto “Fundamentalismo y racionalidad autoritaria: sobre la derecha extrema en Latinoamérica”, apoyado por la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Salle.
**Profesor asociado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia). Cursó estudios de pregrado y maestría en Filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) y un Doctorado en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia). Correo electrónico: gbulalo@unisalle.edu.co
En décadas recientes se habla del “retorno de lo religioso” (Giardina, 2007), en referencia a la expectativa no cumplida de una progresiva secularización de la esfera pública. Por el contrario, pareciera que el papel de la religión ha crecido, y no solo en los márgenes de la esfera pública, sino en sus corrientes principales. Tampoco se restringe este fenómeno a alguna cultura, región o confesión: al tiempo que se asiste a la emergencia de grupos islamistas radicales en África y Asia, se observa una notable radicalización de la derecha religiosa en países como Estados Unidos, Israel, Rusia o la India.
Ciertamente, no es posible comprender la esfera pública contemporánea sin hacerlo también con el fenómeno del fundamentalismo. Existe un cuerpo amplio de trabajo en esta materia desde la psicología (Altemeyer, 2006), las ciencias sociales (Armstrong, 2009a) y el movimiento del “nuevo ateísmo” de autores como Harris (2015) o Dawkins (2006). En este capítulo se examina el fundamentalismo como un fenómeno cognitivo; es decir, se explora el tipo de mente que lleva a cabo, en palabras de Solomon Schimmel (2008), “acrobacias pseudocognitivas” para sostener ciertas creencias poco razonables.
Lo que busca este enfoque es identificar ciertas constantes formales en el pensamiento fundamentalista. Solo a través de la comprensión del fenómeno puede lograrse un enfrentamiento con el fundamentalismo que evite la Escila de un excesivo respeto por la diferencia y un relativismo sin dientes que redunde en “tolerar la intolerancia” (Guiora, 2014), y el Caribdis de tratar a los fundamentalistas de forma humillante, lo que históricamente ha derivado en una mayor polarización social y en un aferrarse más fuertemente a las doctrinas que han sido atacadas (Armstrong, 2009a).
Sin duda, una comprensión plena del fenómeno necesita instaurar una perspectiva sociológica y psicológica sobre él, así como una teológica y espiritual. Lo que se busca aquí es complementar estas perspectivas con la que ya se ha señalado. Como primer paso, se hará una caracterización general del fundamentalismo, para después hacer una caracterización formal de la mente fundamentalista. En un segundo momento se discutirán algunas formas de lenguaje o pseudolenguaje que pueden ayudar a definir el fundamentalismo, a saber:
a) La neolengua, el lenguaje del régimen totalitario que presenta Orwell (2008) en 1984, con el propósito de explorar si los fundamentalismos actuales tienen un control restrictivo del lenguaje que, a su vez, restrinja el pensamiento.
b) La categoría de bullshit de Frankfurt (2005), para explorar si el discurso fundamentalista presenta argumentos ad hoc que solo tendrían el propósito de dar la apariencia de que un tema se ha discutido.
c) Se explora el lenguaje del fundamentalismo como práctica de mercadeo (Franco, 2013) que busca despertar reacciones emocionales, asociaciones imaginativas y una identificación grupal con un conjunto de símbolos. Esto se conecta con el tribalismo que ha observado la psicología entre los fundamentalistas.
d) El fenómeno de la glosolalia, propia de algunas manifestaciones religiosas (Mena, 2003), con la idea de vincular dichas manifestaciones a cierta explosión del sentido lógico propia del pensamiento fundamentalista.
Perfil de los fundamentalistas
Una forma expedita de caracterizar el fundamentalismo es hablar del fundamentalismo religioso; pero esto no obsta para ampliar el concepto a otros tipos de fundamentalismo que en la actualidad pueden ser más peligrosos, como el fundamentalismo de la economía de mercado (Flauquer, 1997). Desde una perspectiva histórica, el fundamentalismo religioso es un fenómeno moderno, una respuesta defensiva a cambios como la globalización o el avance de la tecnología que parecen amenazar la identidad de ciertos grupos culturales. En el primer mundo se vive como una reacción a la Ilustración, y en el tercero, como una reacción a su implementación forzada (Shields, 2007).
Si bien las doctrinas y prácticas fundamentalistas añoran un pasado idealizado, no son idénticas a las prácticas premodernas, sobre todo porque la religión fundamentalista funciona simultáneamente como ideología política (Mercer, 2013; Armstrong, 2009a). Mientras las religiones premodernas hacen énfasis en el uso de rituales y mitos como formas de sortear necesidades espirituales humanas, las religiones modernas (especialmente las fundamentalistas) se centran en el asentimiento a dogmas religiosos (Armstrong, 2009b). Así, los mitos ya no son vagos horizontes de sentido sino guías precisas para la acción: el deseo judío de una Tierra Prometida, que alguna vez simbolizó la añoranza permanente por una sociedad justa y santa, se convierte en una instrucción precisa de ocupar una porción del sur del Levante, especificada en la Biblia; la idea islámica de la “muerte del yo”, antaño un ejercicio espiritual en contra del egoísmo, se lee ahora como una orden para llevar a cabo ataques suicidas, y el relato del Génesis, que servía a los judíos premodernos para tramitar preguntas duras de la existencia humana (tales como ¿por qué hemos de trabajar?), se convierte en un mandato para oponerse a la teoría de la evolución (Armstrong, 2009a; Barbour, 2000; Taverne, 2005).
Читать дальше