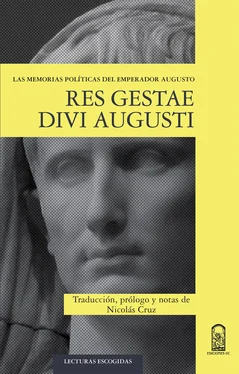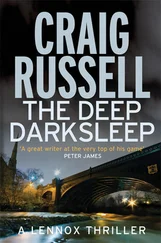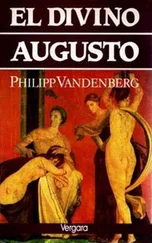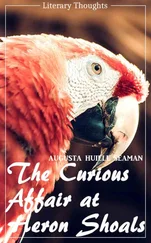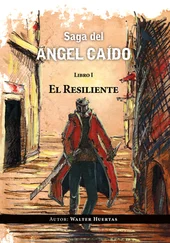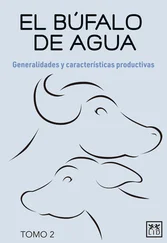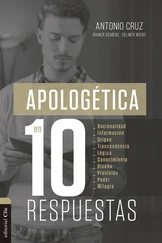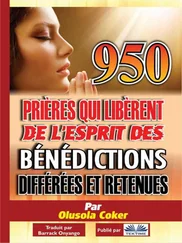En español RGDA . ha tenido algunas traducciones acompañadas, por lo general, de comentarios. Una primera edición correspondió a Antonio Magariños en 1951 39. En 1994 Juan Manuel Cortés publicó una muy completa e informada edición, traducción y comentario de Res Gestae Divi Augusti , recomendable desde todo punto de vista, especialmente por su Loci Paralleli , apartado en el que entrega las noticias que se encuentran en otras fuentes sobre los temas referidos por Augusto. En Chile la primera traducción y comentarios estuvo a cargo de Nicolás Cruz y se publicó en 1984. Cuatro años después, Raúl Buono Core publicó una nueva traducción del texto con comentarios 40.
Entre los años 2007 y 2009 aparecieron dos ediciones que resultan de primera importancia: nos referimos a las ya mencionadas de John Scheid y a la de Alison Cooley. Ambas contienen la versión latina y griega de la inscripción más la traducción al francés y al inglés, respectivamente, una extensa y profunda introducción al tema, un completo cuerpo de comentarios y una extensa bibliografía. A estos elementos, se agrega el hecho de que se trata de ediciones que superan el tema de la relación RGDA . - fascismo, que de una u otra forma marcó las últimas seis décadas, aunque Cooley cierra su prólogo con una referencia de cierta extensión al respecto, mientras que Scheid no menciona la situación. Lo interesante es que estas ediciones abren nuevas posibilidades de lectura, especialmente porque intentan encontrar un equilibrio adecuado entre los contenidos romanos de la inscripción y su reception en nuestros días.
La nueva edición del volumen X de la Cambridge Ancient History (“The Augustan Empire 43 b. C.- A.D. 69), publicado en 1996, aborda el tema de las lecturas del período realizadas en nuestros días. Parte constatando: “Probablemente sea cierto que no existe un período de la historia romana frente al que la visión de los investigadores modernos haya experimentado una transformación más radical en las últimas seis décadas” 41. Los cambios no provendrían tanto de nuevos volúmenes de información como de una nueva valoración de aspectos a los que con anterioridad se les prestaba una atención menor y diferente 42. Los ejemplos que se destacan corresponden al estudio de los restos materiales (edificios, objetos de arte, monedas, inscripciones, etc.); al estudio de los símbolos y mitos para la comprensión de los períodos históricos; y, finalmente, a la atención prestada a las creaciones literarias por cuanto resultan ser representativas del estado de la sociedad de su tiempo y tuvieron incidencia en la formulación de proyectos y procesos históricos (Virgilio y su Eneida han sido objetos de un intenso debate a este respecto). Los puntos destacados en la nueva edición del volumen de la Cambridge hacen referencias a aquellos aspectos que han sido modificados ‘desde adentro’ en este campo de estudios.
Estas ‘nuevas lecturas’ de nuestros días se relacionan también con otros dos aspectos que han tenido un fuerte desarrollo en las últimas décadas: el tema de la memoria, por una parte, y el de la tensión-distancia entre el discurso político y su plasmación en situaciones concretas de poder.
La memoria ha sido puesta como tema central por el estudio y la investigación de la neurociencia 43. Una de las conclusiones alcanzadas hasta el momento señala que lo que nosotros llamamos memoria consiste en una última elaboración de los recuerdos a los que no podemos acceder, como si hubiesen quedado registrados de manera definitiva en el momento que tuvieron lugar, aunque hagamos el esfuerzo de reconstruirlos por medio de las varias huellas que podamos encontrar. A partir de esto, RGDA . sería un ejercicio que Augusto habría realizado en esta clave y conviene evaluarlo y comprenderlo en este contexto, más que como un texto histórico sometido al escrutinio de su veracidad o falsedad o veracidad de sus contenidos.
Lo anterior no implica la concesión del crédito a todo lo señalado en RGDA . Más bien habla de la necesidad de especificar con la mayor claridad que sea posible frente a qué tipo de información nos encontramos. El punto, tal como ya tuvimos oportunidad de señalar, se hace más complejo por cuanto se perdió la mayor parte de la información escrita en el período y, por lo tanto, estas memorias políticas del emperador han aumentado su importancia ante el vacío relativo existente. El problema de fondo es que nos faltan aquellas obras que nos habrían permitido contar con una base crítica para confrontar la visión llegada hasta nosotros. En suma, lo que debió haber sido un elemento más para reconstruir un tiempo, ha terminado por asumir un protagonismo inesperado. Pero esto no nos debe llevar a restarle valor a lo que son los recuerdos intencionados de quien fue actor central del proceso al cual hace referencia.
Un segundo aspecto que nos parece conveniente tener en cuenta radica en los análisis de las últimas décadas respecto a la tensión existente entre los discursos del poder y las intenciones manifiestas en sus actuaciones. Este fue uno de los grandes temas del pensamiento de la segunda mitad del siglo XX, el que se fue progresivamente alejando del estudio principalmente filológico de las fuentes para incorporar elementos provenientes de las ciencias sociales. Así, y retomando nuestro tema, a un primer período en que los historiadores concedieron el crédito a las afirmaciones de Augusto respecto de su gobierno del imperio (Mommsen inició y marco marcó este camino), ha seguido uno en que, con varios matices, el escrutinio ha buscado fijarse en la distancia entre lo hecho y lo dicho sobre ese quehacer.
Estos dos aspectos se encuentran en la presentación que hacemos aquí de la inscripción y han orientado muchos de los comentarios. Nuestro problema, y con el que los historiadores tropezamos muchas veces, es que podemos advertir con cierta claridad cómo cada una de las ediciones de RGDA . contienen mucho de la época en que fueron realizadas y cómo cada uno de los editores ‘conversaba’ con las ideas de su propio tiempo; pero esta lucidez disminuye cuando se trata del trabajo propio y de la manera en que una determinada visión del mundo actual –en caso de que lleguemos a tenerla alguna vez– orienta la aproximación. Por más difícil que resulte, parece indispensable intentar hacer un ejercicio que lleve al plano consciente la propuesta de lectura que se está realizando, pero también para intentar la comprensión de una período diferente y que es el que ha sido puesto bajo estudio.
_________________
1Para la historia de la inscripción antes de la segunda edición de Theodore Mommsen en 1883, GUIZZI (1999), 18-23; una información muy completa y bien valorada por la casi totalidad de los analistas es la de Ridley (2003), pp. 3-24.
2COOLEY (2009) pp. 19-22.
3SCHEID (2007) Introduction, pp. XIV-XVII.
4BRUNT Y MOORE (1967), p. 2.
5Ibíd.
6Scheid y Cooley están en esta línea interpretativa.
7YAVETZ, 1984, p. 12; LEVICK, 2010, pp. 224-224.
8VEYNE (2009), desde todo punto de vista, uno de los textos más sugerentes sobre el tema de la memoria y el fasto imperial. El artículo está dedicado a la columna de Trajano pero contiene ideas generales muy interesantes, además de una serie de referencias a Augusto.
9Una descripción general de las fuentes para el estudio de Roma imperial, con interesantes referencias al período augusteo, se encuentra en WELLS (1984, pp. 33-52); JONES (1970, pp. 168-174) es informativo y claro.
10La primera publicada por esta editorial estuvo a cargo de Jean Gage y fue editada en 1935. En ella se reportaba el estado actual de la cuestión respecto de los tópicos que aquí se discuten.
Читать дальше