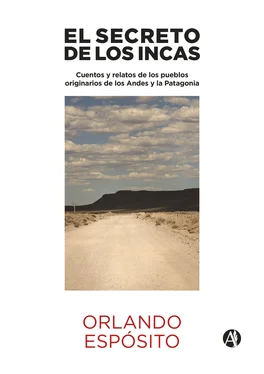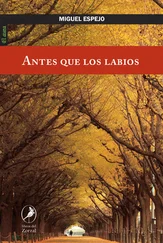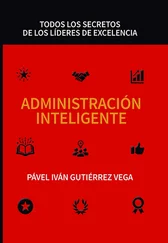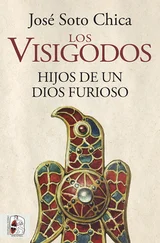NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
DE PANAMÁ – 1570
Todos habíamos oído hablar del Mar del Sur. Sabíamos que debíamos llegar a sus costas y embarcar hacia El Callao y Valparaíso. Mientras seguía nuestra preparación para la guerra veíamos cómo cargaban unos carretones con bastimento y armas en grandes cantidades. Alguien dijo que estábamos a punto de partir para el puerto en el otro Poniente.
Una mañana partimos dos tercios completos, una veintena de carretas y gran cantidad de jinetes, unos setenta entre capitanes, alféreces con sus estandartes y cuatro clérigos. Que donde va la espada no puede faltar la cruz.
El Camino Real era una picada practicada en la selva. No sentí pena alguna al dejar Nombre de Dios, lugar horrendo, tenebroso, que reaparece en mis noches de malos sueños.
Cruzamos en diez días la tierra hasta llegar a Panamá. El puerto era un poblado igual o peor. Al día siguiente fue celebrada una misa. Luego nos dejaron en paz para que nos repusiéramos. Algunos nos hicimos de una india para darnos un revolcón, la mayoría se echó a descansar bajo la sombra. Después volvió la rutina.
Nos tenían todo el día a aquí para allá, respirando aquel aire caliente, aunque hacíamos una siesta larga hasta la media tarde, metidos en la selva para buscar el frescor, porque era imposible andar bajo ese sol. Prendíamos fuego con boñigas de caballo para ahuyentar los mosquitos y, tratando de no hacer caso a moscas y tábanos, que eran nubes, quedábamos quietos a la espera de que levantara una ventisca.
Así pasaron esos días, unos quince, tiempo durante el que estuvimos aprontándonos para partir. El embarcadero, como todos, hervía de marinos, soldados, clérigos, aborígenes y negros. Unos aserraban troncos para sacar tablas, otros derretían brea en grandes calderos mientras desde los barcos llegaba el ruido de los golpes de mil martillos, y fuera donde fuese, lo que encontraba era gente en pleno trajín.
Un buen día dieron la orden y abordamos un galeón de tres palos. Éramos ciento cincuenta soldados y otro tanto más entre marineros, artilleros y esclavos, hombres y mujeres. Al resto del tercio le tocó en suerte uno más grande que estaba amarrado detrás del nuestro.
A poco de zarpar, apenas nos habíamos apartado unas millas de la costa, nos tomó un viento Sur arrachado que hizo que deriváramos mar adentro con poca vela. Se mantuvo ese rumbo hasta el mediodía y luego la flota entera, más de treinta navíos, comenzó a soltar rizos y a orzar buscando ceñir lo más posible en busca de nuestra primera escala: Trujillo. Así seguimos, siempre con viento de proa, cambiando la amura ora a babor, ora a estribor, para mantener la derrota.
Una tarde, mientras daba mi vuelta reglamentaria con Caín sobre la cubierta quiso mi suerte que pasara junto a uno que limpiaba un vómito con trapo y balde. Al ver al perro cerca se asustó tanto que dio un salto hacia atrás agitando los brazos. Caín reaccionó a la movida brusca y se le fue encima. Lo dejé ir pensando que sólo lo iba a voltear de un empujón, pero en un santiamén le había arrancado medio cuello de una sola mordida. La sangre saltaba a chorros del tarascón mientras caía al piso. Trataba de llevar las manos a la garganta pero ya había perdido el control de su cuerpo y se retorcía y pataleaba para negarse a la muerte. Algunos marineros gritaron. Llamé a Caín, que obedeció y vino a mi lado terminando de engullir el bocado. Atraído por el alboroto, un alférez se asomó sobre la baranda del castillo de popa y al ver lo que ocurría gritó: –¡Matadlo! ¡Matad a ese indio! –Temeroso de una reprimenda, aturullado, cambié de mano la correa, saqué el puñal y se lo hundí en el vientre de un golpe. Fue peor, la sangre comenzó a manar a pulsos, al igual que la que salía del cogote. Caín, cebado, quería más carne, y tiraba con furia de la correa resbalando sobre el charco rojo. Apareció El Moro abriéndose paso entre los mirones, con la espada que ya traía fuera de la vaina. De un solo tajo separó la cabeza del tronco y así se acabó el jaleo.
Después llamó a otros miserables y les mandó que cortaran al muerto en trozos para tirárselo a la jauría, que llevaba mal comida unos cuantos días y, terminado esto, lavaran la cubierta y dejaran todo en orden. Aferramos los pomos de las espadas pensando que podía armarse una buena porque al principio se negaban a cortar al compañero, pero El Moro revoleó su acero en un gesto de amenaza y puso fin al asunto. Al pasar a mi lado dijo en voz baja: –Buen perro, buen perro, pero la próxima estate más atento con la traílla.
SAN LUIS – Lagunas de Huanacache – Época actual
Juan, que no es Juan, que no sabe cómo debiera ser su nombre, camina por el arenal bordeando el Desaguadero. Tiene por delante un largo trecho hasta llegar a lo del Machi Elías Panquehua, en la Laguna El Porvenir. Lo que antes era un vergel es un desierto en el que agonizan unos pocos humedales. Lleva el propósito de hablar con Don Elías. Necesita la palabra del anciano, necesita que le hable con esa voz en la que todavía canta el agua que supo haber en esta región que ahora es pura arena y salitre.
A lo largo de la orilla blanquean las osamentas de animales silvestres y ganado envenenados por los líquidos que volcaron los lavaderos de oro de San Juan.
Cruza el puente El Tata. Sigue por la orilla hasta que divisa el rancho del Machi Elías. Todavía tiene que atravesar un bajo, el antiguo fondo de la laguna, y recorrer unos mil quinientos metros para llegar. La tierra está quemada. Lo único que crece es un yuyo duro, salado, que no sirve para nada.
SANTIAGO DEL NUEVO EXTREMO – 1571
Tanto ensayo, tanta fajina y aprestamiento para nada. Apenas pusimos pie en tierra se desarmó el tercio y nos dividieron en secciones. Había alzamientos cerca de allí, sobre un río, y la mayoría tuvo que marchar a sofocar la revuelta.
Yo y otros tres perreros quedamos entre un grupo de treinta hombres, bajo las órdenes de El Moro, con destino a Santiago para atender otros asuntos. Antes de partir nos proveyeron de petos y nos dieron una instrucción breve sobre el manejo de las riendas y sobre cómo tratar bien al caballo y, como siempre, que en ello nos iba la vida; así que, a partir de ahora, respondía por dos: mi can y mi jamelgo.
Cubrimos el trayecto desde Valparaíso en dos jornadas. El camino era bueno y el aire fresco. Andábamos desde la salida del sol hasta la media mañana y luego otro tanto igual hasta que caía la tarde. Entonces preparábamos la comida juntando las raciones y demorando el medio cuartillo de vino, que ahora es tinto y que mejoró bastante comparado con el agrio que nos daban en Nombre de Dios.
Los jinetes novatos tuvimos que soportar las pullas de los otros cada vez que se ordenaba desmontar porque no podíamos caminar por los dolores y paspaduras; pero así es con el soldado: callar y obedecer; poner el pecho y el culo pero nunca la cabeza.
El poblado lucía como los otros que había conocido en Las Indias, un rancherío, el cabildo, la capilla a la que, confieso, no era asiduo concurrente, las tabernas y los cuarteles, que no eran otra cosa que ranchos apenas más grandes y apartados de la plaza mayor. Noté que había pocos españoles y cantidad de salvajes sometidos, hombres y mujeres que trabajaban las chacras y movían la cargas, flacos, mugrosos, de andar lento y mirada esquiva.
Pasamos unos días de holganza de aquí para allá por el pueblo comiendo en abundancia y con buena cantidad de tinto. Pero, como siempre, lo bueno dura poco y malo hay siempre para rato. Apareció nuestro cabo acompañado por un baqueano y nos mandó aprontarnos para la partida; que había mucho para hacer, que éramos unos bastardos haraganes y esas cosas, mentando a nuestras madres y hermanas y apurándonos que engulléramos el pan ya montados y al trote, que no había tiempo que perder.
Читать дальше