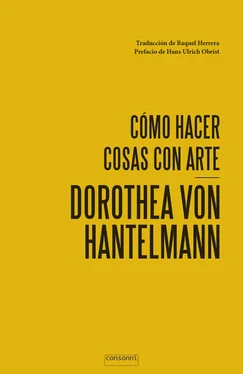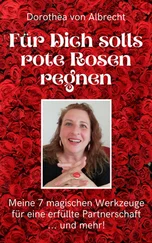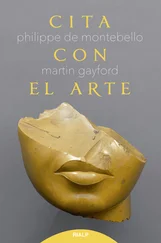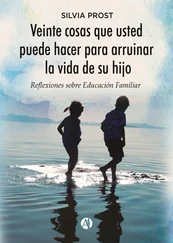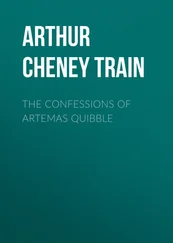Uno de los conceptos lingüísticos que utiliza Benjamin para hallar una forma estética que vincule la historia con la experiencia presente es el de la imagen dialéctica, Para Benjamin, la imagen dialéctica es una imagen imbuida de tiempo. La imagen dialéctica se encuentra imbuida de tiempo real “no en una magnitud natural -y ya no digamos psicológica- sino en su gestalt más pequeña” 46. Esta “gestalt más pequeña” es la diferencia temporal que se distingue en una cita o testimonio del pasado. En ella, hallamos una instancia concreta de la vinculación volátil entre el jetztzeit y el pasado que Benjamin trata de localizar. En el Libro de los pasajes, Benjamin escribe:
No se trata de que lo que es pasado proyecte su luz en lo que es presente, o de que lo que es presente proyecte su luz en lo que es pasado; sino, más bien, de que la imagen es aquello en el interior de lo cual lo que ha sido se reúne en un destello con el ahora para formar una constelación. Dicho en otras palabras, la imagen es la dialéctica en un impasse. Porque, mientras la relación del presente con el pasado es meramente temporal, continua, la relación de lo que ha sido con el ahora es dialéctica: no es progresión sino imagen, de repente emergente. Solo las imágenes dialécticas son genuinas (es decir, no arcaicas); y el lugar donde se las encuentra es lenguaje 47.
Inicialmente, la “imagen” que tiene Benjamin de la historia se refiere al rechazo de la visión unidimensional de la historia como proceso sucesivo lineal. En la imagen dialéctica, el tiempo se abole como noción lineal cuando, en el “ahora de su carácter reconocible”, pasado y presente se encuentran directamente y sin distancia 48. El pasado se hace presente; se ilumina como imagen, generando correspondencias entre el jetztzeit y el pasado. En la imagen dialéctica, aquí y allí pasado y presente se iluminan mutualmente. Se trata de una imagen que, citando a Georges Didi-Huberman, “logra recordar sin imitar, que comprende una nueva forma de memoria, desde luego inédita y realmente inventada” 49.
Aunque la imagen dialéctica de Benjamin no está planteada para ser material, sino que sugiere una forma de representación que va más allá de toda visualización basada en la imagen, como figura de pensamiento arroja luz acerca de la estructura estética de la instalación de Coleman. En Box, la representación de un suceso histórico y su experiencia directa y física, o, en términos generales, el tema, la estructura compositiva, la materialidad y el efecto, remiten incesante y dialécticamente los unos a los otros. La obra de Coleman genera una representación indefinible. El sujeto del combate de boxeo corresponde a un modo de representación estructuralmente muy similar al ritmo de los puñetazos, al ritmo discontinuo y martilleante del pulso visual que tiene efecto de shock. La obra de Coleman produce un efecto (el de hacer presente una imagen fragmentaria y discontinua de la historia) que, por fragmentario y disociativo que resulte, ya es un principio estructurador inherente a esta obra. La obra de arte se basa en una forma de representación fragmentaria que concurre con una concepción de la historia que también se define por la fragmentación y la disociación. Porque la línea divisoria entre la obra de arte y el cuerpo del espectador parece disolverse, parece que nosotros los espectadores penetremos el cuerpo del espectador como el aparato viso-aural penetra nuestros cuerpos. Si entendemos esta obra de arte -y, de hecho, esto lo que querría sugerir- como una especie de cuadro de la historia contemporánea, también debemos aceptarla como renegociación radical de esa misma idea. No solo porque cuestiona la tradición positivista de la representación histórica y la creencia en la continuidad, el progreso y la permanencia que conlleva, ni, como he comentado en referencia a Benjamin, porque sustituye una interpretación lineal del tiempo con una idea de la historia tomada y actualizada del presente y en el presente, sino porque la obra de arte crea una imagen sin ser una representación. Como la idea benjaminiana de la imagen dialéctica, Box suscita una imagen de la historia que va más allá de la representación pictórica. Y esto se debe a que su localización actual no es ni el medio visual ni el aural, sino un cuerpo-visitante del que el impacto del ritmo se apodera físicamente, y se integra en la obra. Solo en la experiencia física y reflexiva del visitante se combinan las partes individuales de Box (el pulso visual, el ritmo y la voz) para conformar la obra. Solo en ella se materializa la instalación al completo como obra de arte. Y solo ahí se concreta la concepción de tiempo condensado de esta obra, en un instante que es tanto jetztzeit como historia al mismo tiempo, como, tomando de nuevo prestadas las palabras de Benjamin “un músculo que contrae el tiempo histórico”.
En esta escenificación, Coleman reúne dos niveles diferenciados de la obra de arte: el de la representación y el retrato, que muestra y representa algo, y una dimensión dentro de la cual este retrato se muestra a sí mismo, con lo que explicita sus efectos generadores de realidad. La obra de Coleman produce un efecto (la consideración de una imagen fragmentaria y discontinua de la historia) que ya se encuentra presente, igual de fragmentario y disociado, en la estructura de la obra. Solo a través de la conjunción de las tres áreas de tema, estructura y efecto físico acaba emergiendo el significado de la obra. La singularidad de la obra de arte radica en esta construcción estética particular, lo que también la vincula a la estética de lo performativo en términos de Austin.
DISGRESIÓN: EL HACER DEL DECIR (JOHN L. AUSTIN)
Cuando John L. Ausin introdujo la expresión “performativo” a mediados de la década de 1950, se refería al carácter activo del discurso. La proposición subyacente en su argumentación es que, en ciertas condiciones, el lenguaje crea la realidad que describa, así que sí que se hace algo con las palabras. En la década de 1990, Judith Butler otorgó un horizonte social y político a las teorías lingüísticas de Austin al enfatizar los poderes constitutivos y restrictivos de las convenciones: ambos son requisitos necesarios para otorgar al individuo el poder performativo de crear una realidad.
La aplicación más amplia de lo performativo en Butler fue adoptada posteriormente por los estudios culturales, en el sentido de que también es posible examinar la performatividad de las artes visuales específicamente como praxis social. Pero, en mi opinión, esta ampliación de la teoría de Austin también produjo la pérdida de un aspecto esencial del concepto: el filósofo no solo describe cómo actuamos con palabras, sino que también desarrolla un modo de hablar de su propia presentación en el que su decir y hacer con palabras se conectan mutuamente de manera performativa.
Publicadas póstumamente en 1962 en Cómo hacer cosas con palabras, las conferencias de Austin, funcionan como un manual de instrucciones, en el que establecen la existencia de un nivel performativo del discurso al demostrar cómo se produce significado al “hacer” cuando se habla. Esta visión de Austin también la sugirieron Shoshana Felman y Sybille Krämer (cada una de forma independiente, y con énfasis distintos), y en ambas me baso 50. Su interpretación del texto de Austin varía de la habitual en la medida en que entienden Cómo hacer cosas con palabras no solo como proposición, sino también como escenificación; no solo como texto que habla acerca de hacer cosas con palabras, sino que también hace algo a través del discurso. Según Krämer, “comprender a Austin no solo implica escuchar lo que dice, sino también fijarse en lo que hace al decirlo” 51. Pero ¿qué hace Austin? Empieza sus conferencias con la aspiración de formular una definición teórica de lo performativo, basada en la distinción entre un uso performativo-generativo y otro aseverativo-constatativo del lenguaje. Pero no tarda en percatarse de que esta distinción es insostenible, porque no existe un criterio unívoco según el cual lo performativo y lo constatativo pueden diferenciarse claramente. Entonces es cuando Austin decide “volver a lo fundamental” 52, y examina una serie de criterios y reglas a través de los cuales no deja de despertar nuevas expectativas de sistematización teórica. Pero, a medida que las reglas que acaba de concebir se vuelven cada vez más complejas, el lector empieza, no solo a dudar de su validez, sino también a preguntarse si a Austin le interesa realmente establecer una clara definición teórica de lo performativo. El autor concibe múltiples situaciones en que el poder performativo del acto del habla no llega a realizarse: casa a burros, bautiza a pingüinos, nombra cónsules a caballos. Al final, cada intento absurdo y en ocasiones misterioso de establecer el significado del término performativo demuestra que la regla no puede aplicarse. Para la mayoría de los lectores académicos, las conferencias de Austin suponen un intento fundamental pero fallido de definir una teoría de lo performativo, que hay que mejorar 53. Pero, al leerse junto a Felman y Krämer, Cómo hacer cosas con palabras se parece más a una performance del fracaso al no lograr establecer el significado de lo performativo, lo que conlleva que, precisamente porque lo performativo no puede determinarse de manera convencional, se hace necesario un modus operandi distinto para abordar el concepto y dilucidar su significado.
Читать дальше