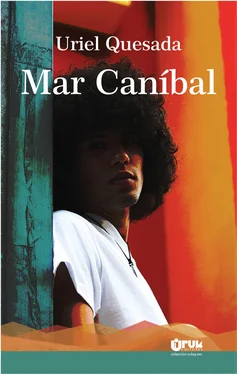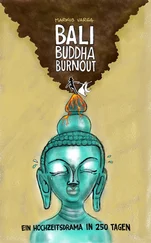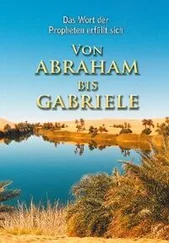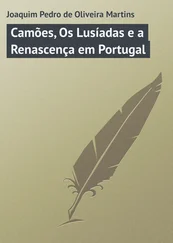¿Y las tortugas? ¿Cuál era su maravilla? Chalito creía entender a las tortugas –tan reposadas, tan sabias–, así como intuía las distancias entre él y su nuevo amigo e intuía que el viaje de esa mañana sería otra cosa. Pero no podía resistir la curiosidad por ese innombrable, establecido apenas conoció a Tobías. Lo que fuera lo iba a recibir a cambio de dinero. Estaba por primera vez en su vida comprando una aventura.
Le preocupaba, eso sí, no traer suficiente para complacer a Tobías. Había regateado como nunca, y aun así no había logrado convencerlo de que le era imposible conseguir más.
—¿Y Gregorio Malverde no puede darle nada? Viejo tacaño, todos hablan de la plata enterrada en el cacaotal, por eso se está muriendo –Tobías se le había quedado mirando fijo con esos ojos claros, como si encerraran un gran peligro–. ¿O sigue gastándolo todo en putas? De vez en cuando pasan por aquí putas que han perdido el camino hacia los bananales. Vienen a ver al viejo, pues él no hace nada con la mujer esa, doña Gema. ¿Sabías? No, sos un carajillo, ¿ah? Aunque dicen que a Ventura sí le lleva ganas Gregorio Malverde…
Chalito no le contestó, no había razón siquiera para enterarse de todo eso. Claro que ya entendía cosas, como lo de las putas. Lo había aprendido en la escuela, en esas conversaciones con otros chiquillos, quienes contaban anécdotas a veces solamente para presumir, coloreadas de experiencias que les servían para probar que habían dejado de ser niños. Sabía, por ejemplo, de la mítica Tencha, la vieja madama de un prostíbulo legendario localizado al norte de la ciudad, donde antes hubo terrenos baldíos. Nuevos barrios habían ido creciendo alrededor del prostíbulo donde generaciones de muchachos afirmaban haber debutado como hombres. Chalito sabía también de otras putas, las conocía porque ellas llegaban a comprar al mercado y él las había tenido ahí mismo, a su lado, escogiendo verduras y frutas como otra persona cualquiera, regateando precios y quejándose del frío, del costo de la vida y del gobierno. Su abuela, no Ada –ella jamás hablaría de esos asuntos– le había enseñado a identificarlas: mujeres muy pintorrequeadas, de blusa apretada y falditas a la altura del muslo, de mirada cochina y cierta forma de caminar. Mujeres fumadoras, recostadas a la puerta de hotelillos de mala muerte justo frente a la estación del ferrocarril. Mujeres como esperando a alguien en una esquina, abordando a los transeúntes con una confianza como si se conocieran de toda la vida. Mujeres malas, malísimas, a las que no había que acercarse. Mujeres que sin embargo hacían compras como las señoras decentes del barrio, y asistían también a la misa de tropa.
Chalo también conocía a esas otras mujeres que ni su abuela se atrevía a mencionar. Algunas parecían estrellas de cine, así de altas y glamorosas, con los peinados muy bien hechos, firmes, el rostro muy empolvado, los vestidos de última moda pegaditos al cuerpo, piernas fuertes, gruesas, moldeadas por medias hasta arriba. Los chiquillos malos de la escuela le habían dicho que no eran mujeres realmente, pues allí donde debían tener la chochita les colgaba un rabo como a todos ellos. ¿Pero cómo las distinguían? La forma fácil era verlas entrar a ciertos establecimientos de los que se murmuraba eran antros de lo más oscuro y perdido. Chalo, por su parte, creía haber desarrollado una especial habilidad para identificarlas, pues en alguna parte de toda esa perfección que exhibían al mundo había un detalle diferente, tal vez unos hombros un poquito más anchos, o el cuello robusto, o los pies demasiado grandes, o simplemente eran muy perfectas, demasiado en comparación con otras mujeres. Y entonces él podía explicarles a sus amigos de los dos tipos de mujeres y ellos le creían, incluso cuando en la calle se atrevía a señalar a alguna y decir: “Esa parece, pero no lo es”. Y los otros chiquillos se maravillaban tomando por cierta la afirmación de Chalito sin cuestionarlo, nada más le pedían una pista para poder ellos mismos cultivar ese don de descubrir quién era quién, y no dejarse engañar si la vida les daba una oportunidad.
En ese mundo de descubrimientos había territorios que solamente se compartían en muy pequeños grupos. Algunos eran juegos, como sacarse la verga en clase para provocar a la profesora –¿se dará cuenta?, ¿se atreverá a hacer algo en caso de enterarse? –, o las primeras competiciones –¿quién la tiene más grande? ¿quién suelta más de aquello que sueltan los hombres?–, o las revistas porno, sucias y manoseadas, conseguidas con maña por los de más edad. Chalito había pasado con éxito algunas pruebas, como aguantar encerrado en los escusados del colegio todo el recreo largo a pesar del olor a orina, excremento y semen que le hacía doblarse en arcadas. Al salir no solamente pretendía no sentir náuseas sino que salpicaba el relato del tormento con comentarios graciosos. Retaba a sus amigos a describir lo que se hallaba escrito y dibujado en las paredes de los servicios sanitarios: ¿Quién encuentra el gallito inglés más grande? ¿Dónde hay un corazón con la leyenda “Dennis y Ana”? ¿Y otro con “XX y el profesor de música”? ¿En cuál escusado dice: “Aquí hasta el más valiente se caga”? Gracias a los conocimientos de Chalito, el grupo de chiquillos inventaba juegos, como escoger una víctima para encerrarla en los baños hasta que acertara el número correcto de dibujos de penes o memorizara algunos mensajes obscenos garabateados en la pared.
Pero aún había espacios más íntimos, de los que no se hablaba sino con quienes pudieran guardar secretos sin flaquear nunca, minúsculas cofradías de debutantes reunidos donde nadie los viera para explorar las nuevas demandas del cuerpo. Chalo sabía, por ejemplo, que esas revistas de mujeres de pechos enormes, no conmovían a sus compinches del grupo secreto… Cuestión de tiempo, tal vez, pero ¿quién puede decirlo? En otras situaciones, usualmente supuestas reuniones de estudio, encerrados a cal y canto para evitar la intrusión de los adultos, él y sus amigos se habían dedicado a explorar y a explorarse, a intentar reproducir otros juegos, algo que alguien vio o escuchó de los adultos y que estaba excluido de lo que se conocía en círculos más grandes. Y aunque todo fuera tan confuso, de perfiles tan poco definidos, el poder de los secretos unía a esos chiquillos y los invitaba a seguir reuniéndose y a buscar y a buscarse y a dar el siguiente paso.
No más alejarse unos pasos rumbo a la playa, Tobías volteó para ver si Gema lo estaba vigilando. A esa distancia, sin embargo, era difícil distinguir si la vieja seguía pendiente de sus pasos o si, como cabía esperarlo, ya había mudado su atención a otra cosa, tal vez joder a Ventura como acostumbraba hacerlo desde que Tobías tenía memoria, desde los juegos de infancia usualmente interrumpidos por los llamados de Gema –siempre vieja, siempre con cara de estar a punto de ser víctima de una desgracia– para obligar a Ventura a volver a la casa y no mezclarse con la negrada de Hawksbill, no fuera a parecerse a ellos, no fuera a sufrir algún tipo de vejación por acercarse tanto a la pobreza, no fuera a aparecer alguien reclamando lazos de familia supuestamente olvidados por todos, alguien que se presentara como hermano de Ventura o incluso como su madre.
Muchos en Hawksbill soñaban la escena con malicia, incluso Tobías, quien nunca conoció a la otra familia de Ventura y cuya historia no era más que un monstruo desfigurado por la memoria. Había escuchado muchas versiones, pero para él la única cercana a la verdad era la de su tía. No solamente era cuestión de confianza, sino que el relato lo transportaba siempre a una de esas tardes de lluvia inmisericorde, propicias para intimar y desnudar el espíritu como no se haría en otras circunstancias:
Читать дальше