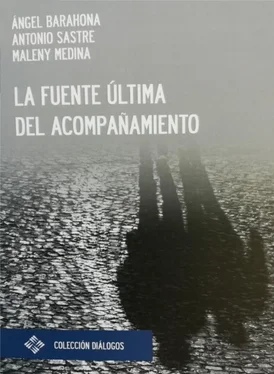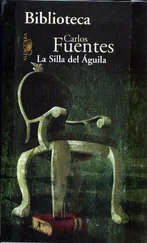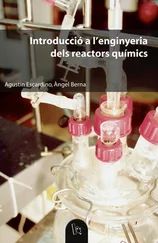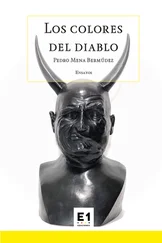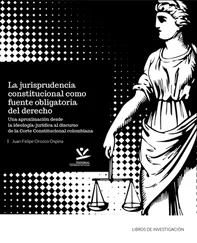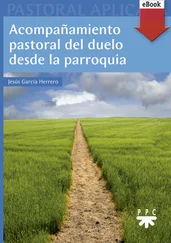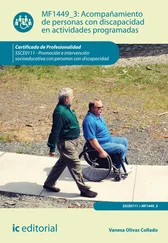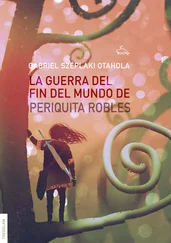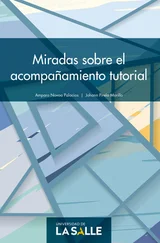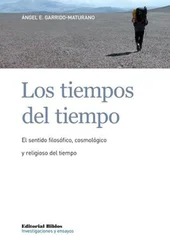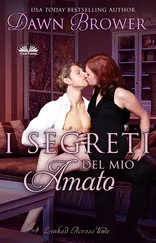Levantó los ojos como alguien inferior tiene que hacer para contemplar a un superior y reconoce que está por debajo del otro (como debió hacer el hijo pródigo para ver acercarse a su padre desde lo alto del monte). Lo vio de frente y se adelantó a la comitiva de regalos que pretendían ablandar el corazón del otro: ya no hay objetos en disputa, la primogenitura pasa a un segundo plano, ya no hay bienes ni herencia, objeto de un deseo que aboque a la rivalidad, al antagonismo, ya no sirven las estrategias, todo es del otro, ya se puede mirar sin mediadores, directamente. La sorpresa es que el otro huele esa actitud, se anticipa a ella, disipa las nubes del pánico: «Pero Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se le echó al cuello, lo besó y lloró» (Gn 33:4).
El acompañamiento de YHWH ha consistido en elegir a un hombre desde el seno de su madre, dejarlo actuar en la historia desde una libertad intocable y luego hacer todo lo posible por encontrarse con él en los acontecimientos . La lucha titánica tiene que desarrollarse contra Dios. Las personas concretas que obstaculizan esa libertad, esa realización, son el pálido rostro de Dios a través de las cuales se manifiesta la limitación de nuestra soberbia, que solo es imputable a un Dios malvado. Nuestro enemigo es Dios, pero solo un enemigo nos hace crecer, 62salir de nosotros mismos, enfrentarnos a la verdad, desalinearnos, llamarnos al amor.
En el NT Jesús replica la experiencia del AT. Él sabía a quién estaba mirando cuando se encuentra con la samaritana en el pozo de Siquén, porque era consciente de toda la tradición veterotestamentaria. Jesús sabe lo que está haciendo cuando en la parábola repite los pasos de este relato en el encuentro entre el padre y el hijo pródigo —cuyo velado conflicto es la primogenitura, los bienes de la herencia— y cuando presenta la reconciliación obstaculizada por la envidia del hermano mayor. Está mirando cómo su padre ha acompañado a los personajes del AT.
Jacob se prosternó siete veces ante los pies de su hermano como hace un esclavo o un adorador hebreo, que se reserva este gesto solo ante Dios. Siete expresa la totalidad para Israel, no su debilidad o su estrategia. Y es aún más paradójico porque ese gesto sería impensable en un judío: prosternarse ante un hombre como solo debe hacerse ante Dios es un motivo de escándalo (Daniel 3:12-18, 6:11-17, pasaje en el que idolatrar a un hombre con ese tipo de gestos es negar la grandeza de Dios), pero no es esa la intención de Jacob: «Si he hallado gracia a tus ojos, acepta mi regalo de mi mano, porque justamente por esto he venido ante tu rostro como se viene ante el rostro de Dios , y tú me has mostrado simpatía» (Gn 33:10).
Este acontecimiento es figura Christi y es figura hominis , porque ya sea vado de Yabboc, ya sea huerto de Getsemaní, siempre hay un momento en que el hombre ha de encontrarse en el callejón sin salida de la soledad, del enfrentamiento con el rostro de los otros, o ante la muerte misma, antesala del rostro de Dios, que viene detrás. Es lo que en la teología mística se llama noche . San Juan de la Cruz, santa Teresa de Jesús o de Calcuta la constatan… Toda acción de Dios milagrosa acontece en la noche: es en la noche cuando Abraham se tiene que poner en camino, es en la noche cuando Israel sale de Egipto en la noche de Pascua, es en la noche cuando habría de tener lugar el sacrifico de Isaac, cuando Jacob ha de enfrentarse a ese otro misterioso que prefigura el combate fraternal con Esaú, es la noche de José en el pozo, es la noche cuando la amada del Cantar de los Cantares sale en busca del esposo, del que solo guarda su olor en la memoria, es en la noche de Getsemaní cuando llega la hora de la verdad a Cristo. Es en la noche cuando el hombre experimenta la inseguridad, es vapuleado, se siente incompetente para vivir, es desde la noche de donde sale el hombre nuevo.
La lucha de Jacob, ante litteram , pronostica el acontecimiento pascual cuyo pregón proclama el «oh, feliz culpa que mereció tan grande Redentor» y «la feliz noche que de la muerte sacó la vida» (del Pregón de la vigilia pascual ), en el que toda la Iglesia espera al alba la resurrección, que como brisa suave permita al hombre descorrer la losa de la muerte que nos infiere el rostro del otro, al igual que Jacob descorrió la losa del pozo de Siquén ayudado por el rocío de la Resurrección del Mesías, para que abrevaran los rebaños de Raquel. Por eso Raquel es figura de María, como Jacob lo es de Cristo, que descorrió la losa que sellaba el sepulcro, como este la del pozo en el que abrevaron los ganados de su amada.
Este texto bíblico nos conduce más allá de la solidaridad, de las buenas maneras, de la acción política o de los tribunales de justicia. La deuda que teníamos contraída con el otro la ha saldado el otro, ya no hay compromisos, ya no hay sueldos que devolver, apropiaciones indebidas con riesgo de conflicto interminable. Jacob no necesita los regalos que le antecedan: «Dijo Esaú: “Tengo bastante hermano mío, sea para ti lo tuyo”» (Gn 33:9), ni estrategias de autodisculpa: «Jacob envió mensajeros por delante hacia su hermano Esaú, al país de Seír, la estepa de Edom, encargándoles: “Diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob: fui a pasar una temporada con Labán, y me he demorado hasta hoy”» (Gn 32:5).
Llevar al acompañado a enfrentarse con su noche y a experimentar en ese combate el perdón son las dos grandes lecciones que debe ayudar a emprender el acompañamiento. Todos tenemos zonas oscuras que afrontar solos («todos lo abandonaron» no es un recurso literario enfático de los evangelistas). En Jacob, ese terror nocturno es la amenaza de muerte que pesa sobre él por parte de Esaú. En nosotros, ese terror es variadísimo en sus formas. Todos tenemos juicios, lastres en nuestra relación con los otros, temores inconfesados, miedos al futuro, a la soledad, carencias afectivas. Esa lucha hay que enfrentarla.
Pero la más pertinente en este pasaje es la del temor al otro, la amenaza de nuestra seguridad y libertad que supone el otro. Lo paradigmático de la noche de Jacob está en acabar pidiendo la bendición y obteniendo la capacidad para pedir perdón. Ese perdón que restaura el pasado traumático que pesa sobre la espalda que a duras penas conseguimos apagar u olvidar.
Experimentar este perdón restaurador requiere ser ayudado. Previamente, exige que descubramos que somos deudores de una culpa, irreparable con el simple olvido o con mirar a otro lado, contraída en el pasado. El perdón de su hermano lo convierte en su esclavo por el amor recibido, se dona totalmente a él, pero he aquí la paradoja: su hermano solo pretendía esa humillación, ese gesto de reconciliación, ese dolor de la separación expresado; una vez descubierto que no tiene que tener temor a la mentira, al fraude por parte de su hermano, se retira a su tierra. No presenta batalla. «Rehízo, pues Esaú, aquel mismo día su camino hacia Seír» (Gn 33:16) — se’ar : semejante a una pelliza, el truco con el que su hermano lo suplantó— en dirección a Edom (según algunos exégetas, Esaú significa ‘hecho’, ‘acabado’, ‘perfecto’, atributos que encajarían con ser el primero, primogénito, pero son sus adjetivos los que mejor lo definen: fue llamado también admoní ‘rubicundo’) con todas sus mujeres y sus hijos, a vivir en paz en las tierras limítrofes a las de su hermano. No hay disputas reflejadas sobre objetos, ni territorios, ni primogenituras. Las lentejas —«Oye dame a probar de lo rojo, de eso rojo» (Gn 25:30)— que le costaron simbólicamente su primogenitura, ahora se le devuelve en forma de otra cosa roja en donde podrá vivir en paz: la rojiza tierra de Edom (‘ âdom ‘rojizo’, también dam 63‘sangre’). Estos juegos de palabras para un semita expresan la esencia de lo que se quiere decir, los nombres no son gratuitos.
Читать дальше