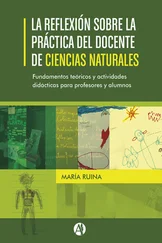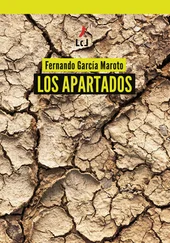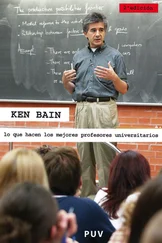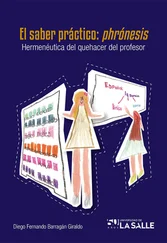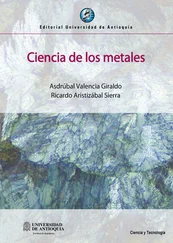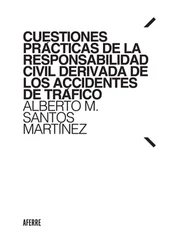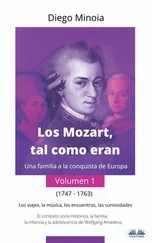que un colega es más práctico que otro.
Ahora bien, tal como lo presenta Josep Maria Puig-Rovira (2003), hemos de distinguir —no de forma definitiva— diferentes tipos de prácticas: culturales, educativas formales, educativas informales, curriculares, profesionales, morales, de encuentros interpersonales, solo por mencionar algunas cuantas, y decir también que las prácticas, además de ser objeto de interpretación y comprensión, introducen en la cotidianidad de la vida de sus protagonistas aspectos que, gradualmente, se hacen más palpables por medio de la educación.
Las prácticas de los profesores
Una vez clarificado qué entendemos por práctica, pasemos ahora al plano educativo. En general, las prácticas “son espacios de experiencia formativa, son el lugar de la educación. De ahí se deriva la necesidad de estudiar con cuidado los procesos educativos que se producen en su interior” (Puig-Rovira, 2003, p. 260), en ello estriba la importancia de pensar nuevamente el concepto, a fin de revitalizar los estudios filosóficos, educativos y pedagógicos, entre otros tantos. Las prácticas no son, en consecuencia, solamente dominio exclusivo de lo que se hace en un contexto laboral, sino que involucran también cualquier acción humana que sea intencionada y que apunte a pensar los fines humanos de esa acción particular. Por ello, son un tema obligado de la reflexión educativa. Las prácticas pedagógicas —como una de tantas prácticas— serán ese conjunto de acciones que se convierten en espacio de reflexión de la pedagogía y que por extensión son propias de los profesores, pues les posibilitan la identificación como especialistas del saber educativo. Son las prácticas pedagógicas un constructo socialmente constituido, que permite identificar si esta o aquella acción de un profesor es admisible dentro de un sistema de representaciones constituido históricamente e institucionalizado por medio de las acciones concretas de los currículos.3
Un profesor es clasificado como bueno o malo por sus prácticas. Como sucede en todas las profesiones, esa parece ser la única categorización permitida. Tal juicio, que normalmente realizan los estudiantes, determina en lo fundamental su vida profesional y hasta la propia autocomprensión como persona y maestro. Lo que resulta claro es que al calificar a una persona a partir de estas categorías se hace exclusivamente con base en aquello que en concreto realiza; es allí donde se juega el universo de significaciones: en la relación enseñanza-aprendizaje. La práctica del profesor es entonces aquello que lo define; pero no se trata de aquellos procedimientos que fundamentan su quehacer, sino, como hemos visto, de la implicación de esas acciones con la praxis, elevando eso concreto al nivel de práctica pedagógica como conjunto de procedimientos y actuaciones con en el que se piensa lo humano en relación con las intencionalidades éticas que subyacen a su actuar phronético, por encima del conocimiento científico, pero considerándolo un aliado poderoso.
Por ello resulta imperativo no hablar solamente del conocimiento de expertos de los profesores, cuestión que ahondaría en la eficacia técnica de su saber educativo y pedagógico, en el que se referencia la labor profesional del profesor, o si se desea, la profesionalización de este, donde el vigor de sus actuaciones está dado por los elementos verificables en la capacidad de experticia que demuestre; es decir, “una cultura de lo experto, de individuos dotados de habilidades y know-how cada vez más sofisticados” (Barcena, 2005, p. 19). Por el contrario, debe teorizarse más allá del conocimiento de experto aludiendo a uno de los aspectos fundacionales de su razón de ser como subjetividad que le constituye como profesor: la práctica. Es en ella que el profesor es quien es, allí se juega su ser y la calificación como buen o mal profesor, que es en últimas lo que importa en cualquier sociedad, independientemente de si el sistema educativo le es adverso o favorable, pues los hay quienes, en contra de todo, se han distinguido por su labor docente.
No se trata simplemente de enseñar matemáticas, ciencias naturales, lenguaje, o cultivar la tierra, hacer una buena pieza de metal, o enseñar buenas costumbres democráticas. Un proceso de enseñanza-aprendizaje de corte instrumental como ese reforzaría solamente el carácter técnico del aprendizaje, vigorizando con ello la simple profesionalización del maestro y la tecnificación de las habilidades del estudiante. Eso sí, podría ser muy útil al momento de presentar y superar pruebas regionales, nacionales e internacionales en las que se mide el nivel de profundidad técnico-científico y no se habría ganado mucho en el desarrollo de habilidades críticas, que en este esquema también simplemente pueden convertirse en seguir la voz de la mayoría. Por ello, la práctica pedagógica debe estar cargada de significación, al punto que se valore la comprensión de praxis que existe en ella. Una práctica pedagógica real insiste en los procesos, en las significaciones, comprende las formas de conocer, valora conocimientos acumulados históricamente, pero sobre todo, considera sus fines humanos con miras a la transformación social, en cuanto sabiduría practica: phrónesis. La práctica pedagógica define al profesor y a su vez se encarna en él, pero no es simplemente la sumatoria de una miscelánea de desempeños; de manera específica, tiene que ver con una opción que va más allá de lo simplemente metodológico y la verificabilidad científica de sus actuaciones.
Ser profesor parece comportar el que se asuma la existencia más allá del profesionalismo, del cumplimiento normativo y metodológico de la ciencia y de la idealización de teoría educativa y pedagógica. Implica que si para aprender matemáticas se debe hacer ejercicios, para aprender a dibujar se debe dibujar, para jugar cualquier deporte se debe entrenar, entonces también se debe hacer algo similar para realizar una buena docencia.
El profesor artesano
En su libro El artesano, el sociólogo Richard Sennett (2009) invita a pensar sobre la forma como Occidente ha construido el conocimiento. Llama poderosamente la atención que el autor muestre la importancia de recobrar la comprensión sobre quien desarrolla actividades artesanales, especialmente porque esa labor —tal como fue gestada en la tradición occidental— va más allá del producto concreto que resulta al final. Alrededor del artesano se consolidó una comprensión del mundo que valoraba la tradición teórica, la técnica, la práctica, la relación maestro-discípulo y el espacio mismo donde se realizaba el oficio. Sennett reinterpreta la categoría artesano, la cual “abarca más que la del artesano artista; hombre o mujer, representa en cada uno de nosotros el deseo de hacer algo bien, concretamente y sin ninguna otra finalidad” (Sennett, 2009, p. 181). En la obra en mención el autor pone el acento en la manera como la cultura ha olvidado que lo simple y lo laborioso son algo importante, que no ha de buscar necesariamente ser validado y legitimado por un conjunto de métodos canónicos como los de la ciencia.
De los postulados de Sennett concentraremos la atención en lo que
él ha llamado la conciencia material, que es finalmente aquello por lo que el artesano sabe que puede cambiar la materia con la que trabaja, de acuerdo con sus intencionalidades técnicas y sus fines éticos y morales. Un joyero, por ejemplo, involucra todo su ser en modelar los materiales con que crea su extraordinaria pieza; pacientemente moldea, da forma, calienta, enfría, tuerce, recorta, lima, pule; si es necesario deshace y vuelve a fundir. En la dedicación de este individuo se nota su conciencia material, por la que es capaz de saber que puede cambiar las cosas a él confiadas utilizando unas técnicas específicas, pero además que esa joya tiene un fin último, en este caso la belleza. De igual forma, un grupo de profesionales de la salud —aquí nos apoyamos en los ejemplos de Sennett— quienes al observar en una convención las fotografías o videos de una intervención quirúrgica, saben que lo que allí se hace es posible, pues su conciencia material les ha mostrado que es viable cambiar las cosas, en este caso, cambiar la enfermedad por salud. En este contexto, la categoría conciencia material, introducida por Sennett de la que hablaremos también en el capítulo noveno, permite vislumbrar cómo las acciones concretas de los individuos deberían pasar por una interiorización de las capacidades técnicas y sus fines humanos, ya que “los seres humanos dedican el pensamiento a las cosas que pueden cambiar” (Sennett, 2009, p. 151), en un sentido muy similar a la forma que, líneas atrás, hemos caracterizado las prácticas y, adicionalmente, considerando que esas transformaciones tienden a los fines humanos y al bien, que es según Aristóteles: “… aquello hacia lo que todas las cosas tienden” (Ética nicomáquea, I,1, 1094a1).4
Читать дальше