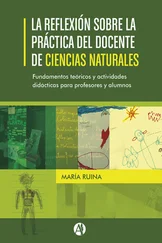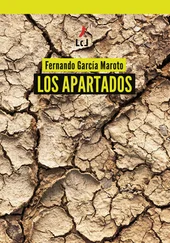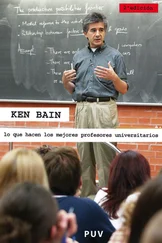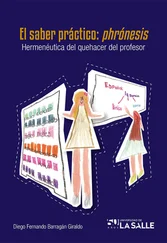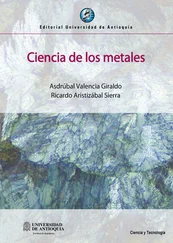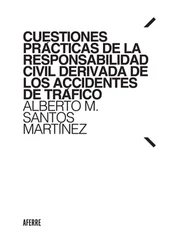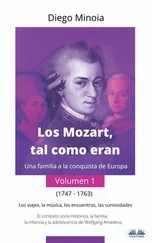Todas estas cuestiones provenientes de la cibercultura afectan la práctica del profesor e invitan a pensar sobre las acciones que se puedan llegar a desarrollar de manera concreta en el ámbito educativo. De ahí que con estas líneas se pretenda, por un lado, continuar con mi propia alfabetización digital y para ello utilizar —además de las herramientas tecnológicas y el desarrollo de competencias digitales— la reflexión académica. Y por el otro, seguir en el ejercicio de teorización que nace de las propias prácticas con miras a alcanzar un tipo de escritura comprensible a los otros e intentándolo con el rigor de la academia, pero con la apertura y generosidad de la palabra, para así dialogar hermenéuticamente con aquellos que se acerquen a esta obra.
1. EL PROFESOR: DE PROFESIÓN ARTESANO*
En un ya clásico texto titulado Universidad sin condición, Derrida (2000) nos recordaba que profesar implica comprometer nuestra responsabilidad por medio de pruebas, es decir, mostrando actuaciones concretas. El llamado del filósofo nos invita a pensar en las profesiones como un asunto relacionado con el profesar algo y comprometerse con cierta clase de actuaciones mediadas por un tipo particular de conocimientos y destrezas. En este sentido, el profesional que practica el saber práctico —phrónesis, de la cual hablaremos más adelante— está más ligado a la ética que a los conocimientos técnicos que provienen de la práctica (Sellman, 2012). Sin embargo, esto parece haberse olvidado en nuestra sociedad, al punto que lo único que parece interesar es el título obtenido en una prestigiosa institución y la reflexión que se hace sobre las prácticas se encamina más al orden técnico, separando lo ético de lo moral.
La profesión y el olvido de sus raíces
En la actualidad, las profesiones se legitiman por el cumplimiento de ciertos estudios y ejercicios de simulación —que suelen llamarse prácticas— que administran las universidades; así, el profesional es reconocido como tal no en función de sus actuaciones, sino en relación con el título que ostenta. Sin embargo, se olvida que al consagrase a una profesión, el profesional se vincula a un oficio que se identifica socialmente por las prácticas que se derivan de este. Por otra parte, la pertinencia, la legitimidad técnica de los procedimientos y los fines de las prácticas de los profesionales intentan ser esclarecidos rigurosamente en el ámbito del conocimiento experto que reside en las universidades; de ahí la autoridad de enseñanza y el reconocimiento legal que permite emitir títulos. En este sentido, la manera como se entienden las profesiones tiene que ver con teorizaciones que provienen del mundo profesional, al punto que toda reflexión está dada, como lo enuncia Carr (2005), por una poiesis orientada por la tejne; es decir, acciones con una clara orientación técnica, pero sin suficiente reflexión ética y moral.
Así las cosas, nuestra sociedad confía en las profesiones, pero a la vez experimenta también una desconfianza creciente en quienes las ejercen. Tal desengaño se enmarca en la duda que emerge respecto a las acciones de los profesionales que reflejan los conocimientos requeridos para desarrollar su profesión, asunto que deriva en el compromiso ético de su ejercicio. En este contexto Donald Schön (1998) afirmará que es importante formar a los profesionales en el ámbito de la reflexión para así diferenciar qué es aquello que se entiende por práctica y cómo esta se encuentra ligada —inseparablemente— a la teoría, superando así las simples técnicas, para reflexionar durante y desde la práctica;1 es en ese espacio de confrontación con lo que acontece en el cual los profesionales pueden poner en ejercicio su saber hacer, no como una abstracción sino como algo concreto sobre lo que se reflexionaría en un sentido ético y moral (Kemmis, 2009). La profesión no trata solamente de la forma como una persona traslada los conocimientos aprendidos en una institución educativa al orden concreto de la realidad social; se emparenta más con el aprendizaje gremial y su vinculación —por reconocimiento social— a dicho colectivo.
En esto términos, aun cuando se busca la profesionalización a toda costa —títulos de mayor categoría, acreditaciones institucionales, investigación profesional—, la manera como se entiende la profesionalización tiene que ver más con la demostración de un conjunto de conocimientos y habilidades que, desde la teoría administrada por las instituciones educativas, puede ayudar a comprender mejor las prácticas que se desarrollan en el seno de estas. Comprendida así la profesión, se cae en una ignorancia sobre aquello que es lo práctico, lo cual se confunde con simples técnicas para dominar el mundo natural y el mundo social.
Un concepción de la profesión como la que parece imperar hoy separa los medios de los fines; es decir, aleja la ética de la técnicas y la práctica misma, generando empobrecimiento en los sistemas educativos pues se termina replicando modelos que buscan la formación solo para la productividad y el control social. El profesor, como profesional, no es ajeno a esta situación. La excesiva confianza en este tipo de profesionalización irreflexiva lleva a que se vea como lugar seguro las teorizaciones y las técnicas, más que el actuar mismo del maestro: sus prácticas. En consecuencia, el maestro que se entiende como profesional solo en virtud del título que lo acredita como tal, simplemente intenta explicar todo lo que le acontece en su práctica desde la colonización de la teoría: eso que le enseñaron en la universidad o aquello que puede encontrar en los libros, esperando explicar el mundo pedagógico o encontrar fuera de él la respuesta para aplicar técnicas que le permitan desarrollar una buena práctica. En oposición a lo anterior, podríamos argumentar que un profesor profesional estará más vinculado con el saber práctico —phrónesis— que con el técnico (Barragán, 2013a), pues sus actuaciones se sitúan más en campo de la reflexión en y sobre la acción que en la distancia metodológica respecto al hacer.
Pensar la práctica
En el campo la investigación social, la preocupación por los temas provenientes de la práctica ha llegado poderosamente, en especial al buscar la comprensión de aquello que consideramos práctico en el quehacer investigativo y la función concreta del investigador. Por ejemplo, para el danés Bent Flyvbjerg (2001) la investigación social ha derivado en una confianza excesiva en los métodos provenientes de las ciencias naturales, de acuerdo con los cuales la comprobación y la verificación son la única vía de comprensión de lo humano. En estos términos, la teoría coloniza la práctica y la relega al campo de la explicación teórica. Como consecuencia de esta comprensión de la práctica, pensar sobre estos temas no parece tener mayor relevancia ya que todo puede ser explicado desde el dominio teórico. De ahí la necesidad de pensar nuevamente en aquello que es práctico y su diferencia con lo técnico.
Siguiendo esta línea de reflexión, podemos decir que en el lenguaje cotidiano es frecuente decir que aquel conocimiento no es práctico y que este sí; es decir, el segundo llegará a servir para algo y el primero podrá servir, pero no tanto. También es común afirmar que una persona es muy práctica y por ello hace las cosas bien y rápido. Y qué decir del mundo académico, cuando tras una conferencia o un curso se afirma: “¡Muy interesante!, pero fue demasiado teórico, ¡eso no es práctico!”. Estas afirmaciones no son ingenuas y como mostraremos en las líneas siguientes, obedecen más bien a una compresión de lo que se hace dese un orden técnico y no propiamente práctico. La práctica (praxis) parece tener unas connotaciones diferentes a las que hoy asumimos como válidas.
Читать дальше