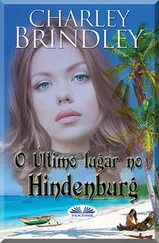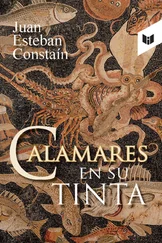Juan Esteban Gascó - La playa de la última locura
Здесь есть возможность читать онлайн «Juan Esteban Gascó - La playa de la última locura» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La playa de la última locura
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La playa de la última locura: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La playa de la última locura»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La playa de la última locura — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La playa de la última locura», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Media hora después depositaba la novela en la estantería de la librería del salón de su casa, junto a otros muchos libros. Su pequeña biblioteca pasaría a formar parte de un mobiliario que no iba a llevarse consigo. No se iba a desprender de ella, pues le tenía mucho cariño, pero decidió dejarla allí. No quería llevarse consigo nada de una casa que ya no sentía como suya. Un lugar en el que había sido muy dichoso pero que ya solo encerraba recuerdos enterrados. Había vuelto únicamente a por su Harley, que le hacía sentirse libre cortando el viento, pero también a por la caja metálica que guardaba en el altillo del armario. Ansiaba la libertad, pero no podía desprenderse de una cadena que le había acompañado tanto tiempo. Una cadena que no le oprimía porque formaba parte de su cuerpo. Una pesada cadena con llave en forma de carta.
«Ojos verdes, no tengo valentía para decirte mirándote frente a frente lo mucho que te quiero. Aunque bien sabes tú que es imposible querer con mayor intensidad de la que yo te he amado. Ni tampoco hace falta que te diga que me has hecho la mujer más feliz de la tierra, y también de nuestro mar. Un mar traicionero que se tragó nuestra felicidad. Por eso voy a ir en su busca a reunirme con ella. Es ahí donde está mi sitio y donde voy a adentrarme. En lo más profundo de sus entrañas. No soporto ni un segundo más esta vida que tanto nos ha dado, que hemos disfrutado cada instante con cada beso, cada abrazo, cada mirada, cada sonrisa. Y sin embargo, un soplo de viento de poniente nos ha arrebatado lo más preciado de nuestra existencia. Nunca podrás llegar a comprender lo que me duele el alma dejarte. Un alma vacía por la ausencia y a la vez cargada del insoportable peso de la culpabilidad. Sé que compartes mi desánimo y estás tan destrozado como yo, pero no podía compartir contigo los atormentados pensamientos que van devorando sin piedad mi corazón, que es el tuyo. Por favor, no te reproches nada. Eres el ser más maravilloso que he conocido y has hecho todo lo posible por remediar este final que intuías. Un final trágico que no mereces. ¿Quién te iba a decir que la persona que más te ama fuera la que más dolor te causara? Lo siento, mi amor. Aun así, a sabiendas de que te estoy matando, voy a pedirte una última cosa. Que me prometas que resucitarás. Tengo claro que jamás me olvidarás, pero, por nuestro amor eterno, debes jurarme que harás lo posible por conocer a otra persona digna de tu amor para que vuelvas a ser feliz. Si no lo haces mi alma nunca descansará en paz».
Guardó por enésima vez esa carta amarilla escrita con pulso tembloroso y emborronada con lágrimas vertidas sobre ella. Pero en esta ocasión Pablo Víctor no derramó ninguna. Besó la fotografía como siempre y la metió en la caja que contenía el anillo que los unió.
Emprendió de nuevo el camino hacia Valencia buscando el descanso eterno de su amada, que en realidad era el suyo propio. Le había costado varios años dar el paso, pero ahora el viento parecía que le era favorable. Sentía como esa fotografía le impulsaba en pos de un nuevo amor, de una nueva vida.
Absorto durante el viaje, no era consciente de los kilómetros recorridos. No tenía hambre ni sentía cansancio, pero justo a mitad de camino el indicador de la reserva de gasolina avisaba de que debía repostar. El destino, quizá guiado desde el cielo, quiso que la estación de servicio más próxima estuviera junto al desvío de la carretera comarcal que le llevaba a El Rincón del Olvido. Sintió el impulso de visitar a Irina, pero de pie, apeado de su Harley, frente al luminoso del restaurante, decidió que todavía no había llegado el momento del olvido. Qué casualidad que la traducción del nombre de Irina, fuera «paz». La inseguridad se apoderó de él. No sabía si esa paz sería liberadora de almas. Para asegurarse necesitaba oír primero otra voz que lo llamara ojos verdes.
Capítulo 10
El día había sido movido, con innumerables detenciones de poca monta. Algún que otro accidente de tráfico con alcoholemia, pero sobre todo delitos contra la salud pública por incautación de drogas, hurtos, atracos en la calle y robos en comercios. Lo habitual en estos casos, pero en mayor número de lo esperado. Demasiado trabajo, pero por otra parte hizo que la guardia resultara entretenida. Era el jueves 14 de diciembre, y con tan solo diez días en el juzgado había llegado el turno de estrenarse con una guardia. Lo que no suponía es que no iba a tener tiempo ni de respirar. Sin embargo, las últimas horas de la madrugada comenzaban a hacerse largas y tediosas. Los funcionarios que hacían noche ese día tenían ganas de que llegaran las ocho de la mañana para ser relevados e irse a casa a dormir y tener un día de descanso. Apenas faltaba una hora para acabar y todo parecía en calma, cuando un par de agentes de policía se presentaron en el juzgado custodiando a una muchacha esposada, detenida por el hurto de un móvil a un chaval en una discoteca. Maximiliano maldijo que un día entre semana hubiera tenido la mala suerte de tener tanto trabajo. Desconocía que en las comisarías ya se había corrido la voz de la llegada de un juez muy severo. A la policía le gustaba que su trabajo sirviera para algo y estaban hartos de que los detenidos salieran de rositas normalmente, o que no pasara de un mero trámite. Les agradaba que un juez ahondara en la perpetración de los delitos. Los funcionarios como Maximiliano opinaban todo lo contrario y de lo único que tenía ganas era de acabar cuanto antes. En esta ocasión, encima le había tocado a él y a Marisol hacer noche. Coincidió que mientras la detenida esperaba a ser llamada, apareció la víctima para presentar la denuncia. El asunto parecía claro y no admitía vuelta de hoja. Sin embargo, el juez fue escrupuloso en el esclarecimiento de los hechos. Posteriormente, mientras aguardaban a que llegara el abogado designado por la detenida, el juez salió a tomar un poco el aire acompañado por dos policías judiciales. A pesar del frío estaba acalorado y se quitó la chaqueta y la corbata. Cinco minutos después, tras ser avisado de la llegada del letrado, entró junto a los policías y al pasar delante de la detenida, cuya presencia había pasado desapercibida para él al salir, la muchacha exhaló.
—Hola, llanero solitario. Qué casualidad encontrarnos aquí. Ya sabía yo que algo escondías. Con lo digno que parecías —inquirió insolente, pensando que también había sido detenido por alguna fechoría. A Pablo Víctor le sonó familiar el acento y recordó de quién se trataba. Indolente, sonrió para sus adentros y sin mediar palabra desapareció al girar por un pasillo. Instantes después, cuando la gitana entró en el despacho judicial con su abogado, al ver sentado al otro lado de la mesa al juez, le entraron ganas de que se le tragase la tierra. Sin embargo, lo que en principio le pareció una tragedia resultó ser una bendición. Para sorpresa de todos y la incredulidad de los policías y sus compañeros de juzgado, pero sobre todo para Maximiliano, tras la declaración el juez ordenó que se localizase al denunciante, que no debía andar muy lejos. Una vez ante él le explicó que se trataba de un malentendido y devolviéndole el móvil incautado le sugirió que retirara la denuncia. Después todavía dislocó más si cabe que su señoría solicitara quedarse a solas con la detenida. La conversación fue breve y secreta y no trascendió, pero la dejó en libertad sin cargos, con la promesa poco convincente de la muchacha de que no volvería a verla más en esas circunstancias. A pesar del discurso reprensible, agradeció audazmente la benevolencia del juez, pero ante la misteriosa e intimidatoria pregunta del instructor no supo usar su habilidad para mentir y contestó que veía claramente cómo la muerte seguía acechando en torno a él y que muy pronto lo iba a comprobar.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La playa de la última locura»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La playa de la última locura» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La playa de la última locura» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.