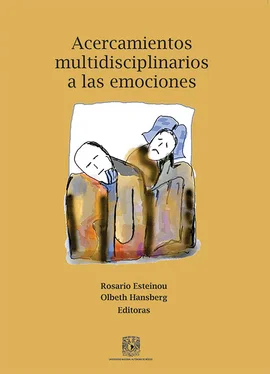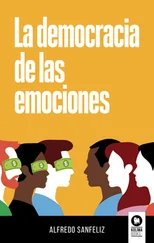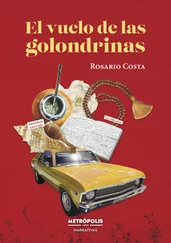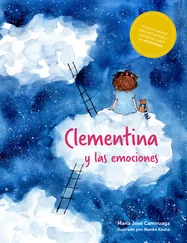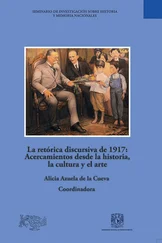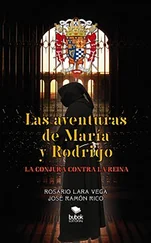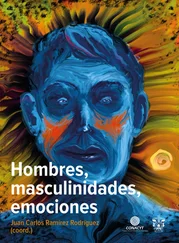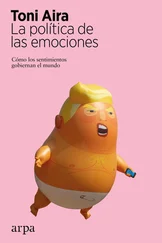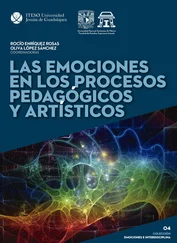Los trabajos que se presentan provienen fundamentalmente de varios campos disciplinarios de las ciencias sociales y las humanidades: de la filosofía, la sociología, la antropología y algunas ramas de la psicología. Este constituye otro aporte del libro pues ofrece un marco más variado de perspectivas, metodologías y tipos de evidencia empírica. No obstante, la visión particular de cada uno de ellos y sus aportes, resulta útil extraer algunos de los principios que los atraviesan y los orientan tomando en cuenta algunas de las teorías sociológicas sobre las emociones. Lo anterior permite articular las distintas perspectivas con el objeto de tener una mayor comprensión sobre las emociones.
El primer principio se refiere al constructivismo. Aunque muchos de los trabajos incorporan en sus estudios aspectos biológicos o fisiológicos, lo cual representa —como ya hemos dicho— un avance notable, la mayoría tiene también como supuesto que las emociones son construidas socialmente a partir de las normas y valores vigentes en una sociedad, de su estructura social y de los efectos que tienen las experiencias de socialización, y de la manera en cómo se expresan y configuran emociones particulares u otras más complejas. Tanto Prinz (2004) como Turner y Stets (2006) han señalado las ventajas de esta visión, pero también sus limitaciones pues resulta difícil afirmar que la complejidad de las emociones es producto únicamente de la sociedad y la cultura. Aunque este punto hay que tenerlo presente, no necesariamente es una limitación dado el nivel de desarrollo del campo de estudio de las emociones en nuestro país. En este sentido, los trabajos que se presentan aportan avances muy notables dentro de esta misma perspectiva constructivista, tanto en términos de ampliación del espectro de emociones analizadas (vergüenza, dolor, orgullo, miedo, emociones ligadas al amor, a la depresión), de las situaciones en que se desarrollan (en el ámbito urbano, rural o transcultural) o de la condición de los sujetos que las viven (homosexuales, trabajadoras sexuales, madres solas, jóvenes; entre otros, hombres y mujeres marcados por diferencias de género). Asimismo, es importante también considerar que el constructivismo como postura epistémica tiene sin duda una sólida plausibilidad analítica.
El segundo principio que orienta a muchos de los trabajos que se presentan es de tipo fenomenológico. Tanto la filosofía como la sociología han establecido una distinción epistemológica en el estudio de las emociones: ellas pueden ser analizadas considerando sus elementos constitutivos o los elementos que las distinguen; aquí entrarían en discusión, entre otros, el papel que ocupa la razón o los aspectos cognitivos, los volitivos, la agencia, las actitudes proposicionales y las disposiciones a actuar. Pero también las emociones pueden ser entendidas o captadas en otro nivel, a partir de la experiencia del sujeto y entonces la perspectiva es de tipo fenomenológica. La mayoría de los trabajos se inscribe en esta última perspectiva y aporta evidencias sobre cómo se viven y expresan una variedad de emociones.
Además de estos dos principios, podemos observar que varios de los trabajos pueden ubicarse en una de las teorías sociológicas de las emociones que ha tenido gran influencia, aunque no lo manifiesten de manera explícita ni las adopten en su totalidad. En efecto, en varios de ellos subyace una perspectiva teórica dramatúrgica, inspirada en los trabajos de Irving Goffman (1959, 1961) y Hochschild (1979, 1983). De acuerdo con Turner y Stets (2006: 26-27), en general, estas teorías enfatizan que los individuos hacen presentaciones dramáticas y se involucran en acciones estratégicas dirigidas por un guión ( script ) cultural, el cual incluye ideologías, normas y reglas, dinámicas, vocabularios, y un bagaje de conocimiento implícito sobre qué emociones o sentimientos deben ser experimentados y expresados en situaciones de interacción cara a cara. Los actores presentan su self en formas estratégicas, emitiendo las emociones que son dictadas por las ideologías y las reglas emocionales. Pero los individuos no son vistos como estrictamente programados por la cultura puesto que ellos pueden ejercer una manipulación expresiva en distintas situaciones. En este sentido, las emociones pueden ser estratégicamente manipuladas porque los individuos tienen la capacidad de controlar expresivamente sus emociones, usando el despliegue de ellas en el escenario para obtener ventajas en la obtención de recursos sobre otros. Sin embargo, en posturas como la de Hochschild (1979, 1983), los individuos a menudo se encuentran atrapados en un conflicto entre, por un lado, las ideologías, las reglas sentimentales o emocionales y el despliegue de las reglas y, por el otro, sus experiencias emocionales actuales. Cuando se presentan estas discrepancias, los individuos tienden a desarrollar un “trabajo emocional” ( emotion work ) y una actuación profunda ( deep acting ) con el fin de tratar de ajustar las discrepancias entre lo que debería sentir y lo que siente. En síntesis, las teorías dramatúrgicas enfatizan la importancia de la cultura en la definición de qué emociones deben ser experimentadas y cómo deben ser expresadas en distintas situaciones. Estas teorías incorporan de manera muy acentuada los elementos cognitivos y reflexivos, que intervienen en todo este proceso de socialización de las ideologías, la adecuación por parte de los individuos a ellas, el trabajo emocional y de actuación profunda. Es decir, incorporan de manera muy acentuada la idea de que en este proceso, la conciencia, la razón o lo cognitivo es un ingrediente fundamental.
Por otro lado, tanto los trabajos en los que subyace una visión dramatúrgica como aquéllos en los que no es así, se incorporan otras perspectivas teóricas generales fundadas, por ejemplo, en las diferencias de género, la sexualidad, las teorías de la atribución (estigma), del drama social, de la parentalidad, entre otras. Todo lo cual contribuye a ofrecer un panorama más rico y complejo en el análisis de las emociones en nuestro país.
Otro aspecto novedoso de varios trabajos es que no sólo identifican algunas emociones, como la vergüenza y el miedo, sino que analizan el papel que pueden jugar otros actores (como algunas asociaciones), programas de intervención pública u otros procesos de empoderamiento en la generación de emociones positivas como el orgullo. Sin duda, estos trabajos muestran el potencial que tienen estos actores, iniciativas y procesos en la generación de emociones positivas que contribuyan a la consolidación de una cultura cívica fundada en el respeto a los derechos humanos.
La presentación de los capítulos ha sido organizada considerando varios aspectos: si se trata de una discusión conceptual, por la afinidad de los temas abordados, los grupos sociales a los que pertenecen los sujetos estudiados y si el análisis se realiza en contextos urbanos o rurales. De acuerdo con con lo anterior, los tres primeros trabajos presentan discusiones teóricas en torno a las emociones. Los capítulos 4 y 5 abordan temas relacionados con la sexualidad; el 6, 7 y 8 refieren a problemáticas de los jóvenes, y los capítulos 9, 10 y 11 remiten a diferentes situaciones de las mujeres en la vida de pareja o cuando desaparece el vínculo conyugal. Todos los trabajos fueron revisados por las editoras y a los autores se les hicieron comentarios y sugerencias con el fin de darle mayor articulación temática y argumentativa al texto.
En el marco de un debate general sobre el cuestionamiento de la dicotomía entre razón y emoción y del papel de las emociones en distintos ámbitos de la vida de los individuos y de la vida social, el capítulo 1 de Olbeth Hansberg retoma algunos de los enfoques recientes en el estudio filosófico de las emociones. En particular, se ocupa de algunos de los rasgos de las teorías llamadas cognitivas y de las teorías perceptivas. Analiza algunos de los cuestionamientos y dificultades que enfrentan ambos grupos de teorías, sobre todo en relación con una de las características que se considera esencial, a saber, su intencionalidad, esto es, el que tienen o están dirigidas a un objeto. Se examinan también los elementos constitutivos de las emociones en estas teorías y si consideran que algún tipo de cognición es o no necesaria para la emoción. Las teorías cognitivas originales concebían las emociones como actitudes proposicionales con un contenido específico que permitía explicar comportamientos complejos y acciones intencionales. Las teorías fisiológicas y más recientemente las perceptivas, pretenden dar cuenta de las emociones como adaptaciones evolutivas que cumplen ciertas funciones para la supervivencia tanto en animales no-humanos como humanos; las emociones de estos últimos, aunque son más sofisticadas, no son fundamentalmente distintas. Sin embargo, algunas de estas teorías conciben las emociones como percepciones no conceptuales que responden al entorno, es importante para filósofos como Prinz, entre otros, incorporar la intencionalidad. Hansberg desarrolla algunas distinciones útiles para el análisis y la comprensión de las emociones. Distinciones entre episodios emocionales, las disposiciones a tener emociones en ciertas circunstancias o a lo largo del tiempo, las actitudes emocionales, las emociones y su relación con las conductas. Por otro lado, la relación entre motivación, agencia y emociones, un tema sumamente complejo pero de gran importancia.
Читать дальше