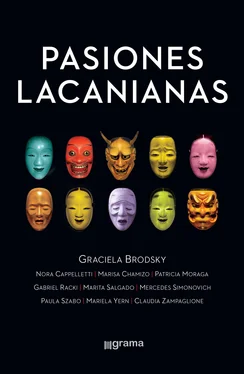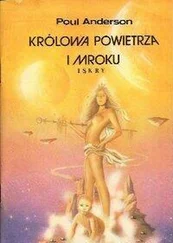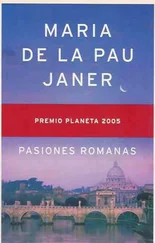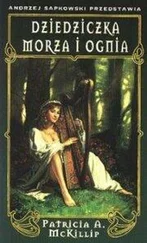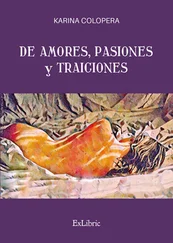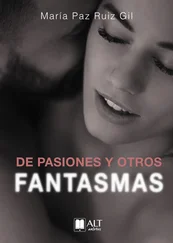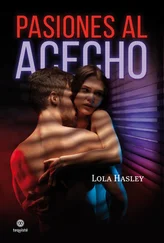¿Qué sucede cuando la gente no tiene el mismo sentido del humor? Decía Wittgenstein que, cuando la gente no comparte el mismo humor, es como si entre ciertos individuos existiera la costumbre de que una persona arrojara un balón a otra, y se estableciera que la otra persona debiese atraparlo y devolverlo, pero que algunas, en lugar de devolverlo, se lo metiesen en el bolsillo.
Es decir que se necesitan ciertas condiciones. El juego solo es posible en una relación digna de confianza. La pregunta es si podemos preservar este espacio potencial a pesar de nuestras diferencias. Por el momento, no es seguro que así sea. (2)
El chiste
¿Fueron necesarias diez horas de avión para encontrarme con esto? ¿Cuál fue el milagro? ¿Transmisión de pensamiento? No sé. El texto me condujo directamente a Wittgenstein. Me tentó Wittgenstein más que Winnicott. En el aforismo 474, Wittgenstein escribe:
¿Qué sucede cuando la gente no tiene el mismo sentido del humor? No reaccionan correctamente entre sí. Es como si entre ciertos hombres se hubiera vuelto costumbre arrojar a otro una pelota que este debe atrapar y devolver. Por cierto, hay gente que no la devuelve, sino que se la mete en el bolsillo. ¿Qué sucede cuando uno no es capaz de adivinar el gusto del otro? (3)
Y un poco antes, en el aforismo 448, encontramos lo siguiente:
Dos hombres, que juntos celebran, quizás, un chiste. Uno ha usado ciertas palabras, algo desusadas, y ahora los dos rompen a reír o algo por el estilo. Pero para alguien que viniera a nosotros desde otro ambiente, esto resultaría muy extraño en tanto que nosotros lo consideramos muy racional. Hace poco vi esta escena en un autobús y pude planteármela como alguien que no estuviera acostumbrado a ello. Me pareció entonces muy irracional y como las reacciones de un animal que nos fuera completamente extraño. (4)
El chiste requiere la lengua común. Por fuera de este uso compartido del lenguaje, la escena de dos personas riéndose puede resultar incompresible. Además de su texto, Mercedes Simonovich nos hizo llegar un chiste de Tute. Allí, una pareja riega una maceta en la que crece, enorme, un objeto que parece un corazón: rojo, desmesurado, deforme, como un árbol retorcido. El texto reza: «Lo regamos todos los días como recomiendan, pero no sé... está creciendo raro».
¿Cuál es la condición para que esto nos provoque una sonrisa? Que compartamos –y esto constituye una comunidad– un uso del lenguaje. No se trata simplemente de hablar el mismo idioma, se puede entender el sentido de cada una de esas palabras, sin entender el Witz que componen. Es una comunidad mucho más restringida que comparte, ya sea porque lo escuchó, o porque se lo dijeron, la idea de que «a una relación hay que regarla, cuidarla, alimentarla, para que crezca». Sin ese dato compartido que forma parte de los dichos de una comunidad, el chiste es insensato. El chiste se apoya en un sobreentendido que compartimos. No se trata del lenguaje que se estudia en los libros de gramática, no se trata de su sintaxis, de sus reglas. Es un uso del lenguaje que compartimos sin haberlo estudiado, es un lenguaje que sabemos usar y que resuena para nosotros. Hablamos el castellano, pero no jugamos el mismo juego acá que en otros países de habla hispana. Tenemos entonces una primera respuesta a la pregunta por el efecto de afecto colectivo, que me alegró encontrar.
Vayamos ahora al texto de Mercedes Simonovich que tiene por título «Entre demostración y charlatanería: el chiste». Siguiendo al detalle la argumentación de Freud, ella destaca la ganancia de placer que reporta el chiste, y explica bien cómo dicha ganancia proviene del ahorro de un gasto de trabajo psíquico que requiere la represión a la que nos forzaría la crítica del superyó. En lugar de padecer las desgracias del ser que acarrean la arbitrariedad de la palabra y la pérdida del referente, el sujeto se adueña del equívoco, del doble sentido, de la ambigüedad, y los usa a su favor, ahorrándose el gasto que exige la represión –el chiste le gana de mano al inconsciente– y burlando al superyó.
Tengo una hipótesis que les paso, y con esto termino. El primer elemento que tenemos a partir de Wittgenstein es el juego de lenguaje compartido. Eso introduce una dimensión del «para todos». Siempre hay excepciones, pero es una lógica de «para todos». Wittgenstein no reflexiona sobre aquel que no juega el juego sino para demostrar la aceptación tácita de las reglas del uso del lenguaje. Lo que me preguntaba esta mañana era cuál sería, desde la perspectiva del chiste, esa dimensión «para todos» que justificaría su efecto social. La fórmula que nos recordaba Mercedes es «ganancia de placer por ahorro de inhibición». ¿Ganancia de placer respecto de qué? Mi hipótesis –se las leo tal como la escribí hoy a las seis de la mañana, que es una hora muy productiva para mí– es que si buscamos un «para todos» –no para toda la humanidad, pero «para todos» los miembros de un conjunto que puede ser el de los que escuchan el chiste, o el «para todos» de un cartel–, este tiene que estar articulado a un «no cesa». Lo que no cesa de escribirse, es decir, el síntoma, no me sirve para mi hipótesis porque el síntoma es lo más singular, no me sirve para pensar el efecto colectivo. Tengo que pensar entonces en «lo que no cesa de no escribirse». El chiste representaría en este caso una ganancia respecto de lo que no cesa de no escribirse, es decir, sobre la ausencia de la relación sexual. Si sigo mi hipótesis mañanera, el chiste es un ahorro respecto del «no hay», y lo formulo así: es un ahorro respecto de la angustia de castración. Para Wittgenstein, se trata de la lengua compartida. Para Freud, leído desde Lacan con la ayuda de Mercedes, se trata de la ausencia de relación sexual, que es uno de los nombres de la castración para Lacan. Insisto: es un «para todos» dentro de un universo restringido, para todos los que comparten un juego de lenguaje y para todos los que comparten el imposible de la relación sexual, al que el chiste de Tute alude muy bien porque es un chiste sobre el fracaso del amor. Tute siempre nos dice algo, pero en esta ocasión nos dice más de lo que parece, en tanto su chiste está montado sobre el fracaso del amor para velar lo que no anda entre un hombre y una mujer.
El ser del analista
Retomemos las pasiones del ser. Pienso que hay que contextualizar un poco los momentos en los que Lacan utiliza esta expresión: «pasiones del ser». Fundamentalmente son tres: el Seminario 2, «La dirección de la cura…» y el capítulo «La feroz ignorancia de Yavhé» del Seminario 17. Una orientación que no hay que olvidar es que en cada una de estas ocasiones la idea de Lacan es una reflexión sobre la transferencia. Eso requiere que cada vez haya que plantearse la pregunta siguiente: cuando habla de las pasiones del ser, ¿de qué lado de la transferencia las ubica, del lado analizante o del lado analista? En el Seminario 2 y en «La dirección de la cura…», amor, odio e ignorancia están del lado del analizante. Es lo que afecta al analizante en el camino de la realización del ser en la medida en que este es el objetivo de la cura. Pienso que el esquema que Lacan tiene en mente es sencillamente el esquema «Z».
Hay que suponer que la realización del ser es lo que está en el camino del sujeto al Otro y que lo que interfiere es el eje imaginario, donde habría que ubicar las pasiones del ser. De ahí la relación entre las pasiones del ser y la transferencia, transferencia entendida como obstáculo. En la primera época de su enseñanza, Lacan ubica en el eje a – a’ todo lo que corresponde a lo libidinal, y entonces, lógicamente ahí entra el amor, el odio y muchas cosas más. ¿Y la ignorancia? Eso es harina de otro costal.
En el Seminario 15 y en el Seminario 17, las pasiones del ser –amor, odio, ignorancia– ya no están del lado del analizante, sino del lado del analista. Tanto es así que en el Seminario 17 Lacan las aborda a partir de Yavhé, el dios de los judíos, el dios celoso, e inspirándose en la tradición budista, indica que lo que el analista debe hacer es despojarse de estas pasiones: despojarse del amor, despojarse del odio y, nuevamente, la ignorancia sigue una lógica diferente porque no dice «despojarse de la ignorancia», sino que introduce la diferencia entre la ignorancia y la docta ignorancia. En el Seminario 15 esto se presenta por el lado de la neutralidad del analista: «me gusta», «no me gusta», son dos juicios que están vedados al analista.
Читать дальше