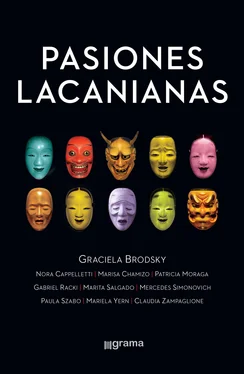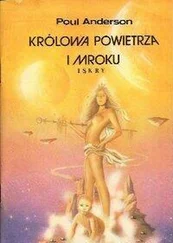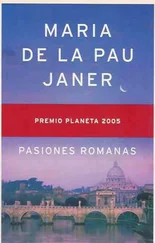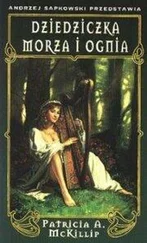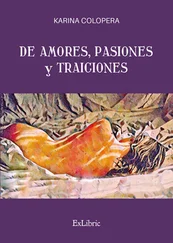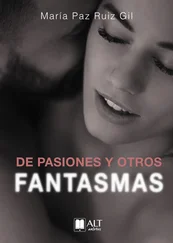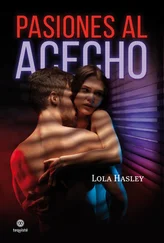Graciela Brodsky: ¿Cómo resuena esto entre varios?
Gustavo Stiglitz: Que muchos se rían o que muchos aplaudan no nos dice nada de por qué aplaude o se ríe cada uno. Un cartel, por ejemplo, produce un efecto de afecto colectivo, pero no sabemos nada de cuál es el efecto de afecto en cada uno.
Graciela Brodsky: No deja de ser una curiosidad que cuando el chiste es bueno nos riamos muchos; no digo todos, puede ser que alguno no lo cace, pero hay otros que efectivamente se ríen colectivamente.
Gustavo Stiglitz: Que haya algunos que no lo cacen es justamente decir «hay algo que no pasa».
Graciela Brodsky: Efectivamente, eso es más demostrativo. Que para algunos no tenga ningún efecto es demostrativo de lo que no pasa. La cosa podría ir por ahí, y eso lo une también con la sublimación, que estaría en ese cabalgamiento de dos agujeros. Lo que interesó a Freud de la sublimación fue la satisfacción colectiva. Por eso Joyce es interesante como contraejemplo. No resuena en nadie, no entusiasma a nadie. Él se ríe solo.
Gustavo Stiglitz: Pero sí nos entusiasma mucho lo que Lacan hizo por él.
Graciela Brodsky: Efectivamente.
Intervención: En principio, lo que tomó Gustavo está en la línea de lo que yo evocaba en relación al chiste, que es la mención que Lacan hace en el Seminario 23, de que lo importante del chiste no es el sinsentido, sino que, concibiéndolo en ese momento como lapsus del nudo, lo que produce es un cambio en el régimen de goces. Me parece que esto del agujero y del cambio en el régimen de goces está en juego en el efecto del chiste, y comparto con Gustavo la idea de que habría que ver cómo se ponen en juego en la singularidad.
Graciela Brodsky: Estoy interesada en el efecto colectivo. El efecto colectivo de la enseñanza tiene ese aspecto demostrativo. Puedo hacer fórmulas y demostrarlas, pero eso no tiene que ver con el entusiasmo o el aburrimiento que puede producir la enseñanza. Hay algo que Freud intentó explicar con la psicología de las masas, y lo explicó bien; no sé si habría buenas maneras de explicarlo con otros instrumentos que no sean los de la identificación. Es un instrumento muy potente, que demuestra. En cambio, cuando entramos en el terreno de la resonancia, de la satisfacción que pasa, estamos en un terreno más difícil de argumentar. Sabemos que hay cosas que nos entusiasman colectivamente, eso es un hecho, pero la dificultad es argumentarlo psicoanalíticamente sin el recurso de la identificación.
Intervención: Hace un tiempo hice un trabajo sobre el chiste. Me pareció que Freud decía –al menos es mi lectura– que el chiste estaba en otro régimen de satisfacción que el principio del placer. O sea que el placer en el chiste es positivo, no es negativo, porque el principio del placer tiende a la descarga, a cero, y el chiste no. Por eso quizás no es una formación del inconsciente y está más del lado de la sublimación, que también es un cambio en el régimen de la satisfacción.
Graciela Brodsky: Está del lado del más. Una ganancia de placer y no un velo. Continuaremos la próxima. Vamos a trabajar las pasiones del ser en «La dirección de la cura…», pero me interesa especialmente trabajar la cuestión del odio: el odio es el único afecto lúcido, dijo en su momento Lacan.
13 de mayo de 2016
1- Lewis Carroll, Lo que la tortuga le dijo a Aquiles, 1894.
2- Jacques-Alain Miller, Piezas sueltas, Buenos Aires, Paidós, 2013, p. 71.
3- Idem.
4- Ibid., p. 72.
5- Idem.
6- Sigmund Freud, «Manuscrito K. Las neurosis de defensa (Un cuento de Navidad)», en Cartas a Wilhelm Fliess, Buenos Aires, Amorrortu, 1896.
Las desgracias del ser
La reunión de hoy estará dividida en dos partes. La primera será destinada al comentario del texto que envió Mercedes Simonovich. Luego nos detendremos en algo que resultó ser una sorpresa fuera de programa. Durante una reunión institucional en la Sede de Ciudad de México de la NEL, en una mañana de trabajo dedicada al texto de Miller «Affectio societatis» (1), escuché una contribución de Fernando Eseverri que está en total sintonía con nuestras reflexiones. Dice Fernando:
Affectio societatis es una expresión en latín que proviene del derecho romano, ¿qué tenemos que ver nosotros con los romanos? La semana pasada estaba pensando eso. Fui al cine y vi ¡Salve César!, una épica romana, como Ben-Hur. La historia se desarrolla en los cincuenta, en la era dorada de Hollywood. El personaje principal, interpretado por Josh Brolin, es un ejecutivo del estudio cuyo trabajo es salvar la reputación de las actrices, mediar entre directores y actores, y, sobre todo, evitar que cualquier escándalo llegue a la prensa. Es alguien que arregla problemas. Pero la cosa se complica cuando el actor principal, interpretado por George Clooney, es secuestrado por un grupo misterioso que se hace llamar el futuro.
La película trata, entre otras cosas, sobre el contraste entre la imagen que Hollywood proyecta y lo que hay detrás. Sobre las ambiciones personales y las grandes causas, y lo fácil que es confundirlas.
Es una comedia. Y lo cómico surge de la comparación con el ideal, y del gasto de energía que podemos reconocer en las paranoias de un tiempo pasado.
Podríamos hacer un paralelo con la Escuela. Porque la Escuela tiene un lado glorioso. Es Lacan contra la IPA (nos encanta esta historia). Miller incluso habla en algún lugar de «la epopeya de Lacan», que es un elogio que se escucha como parodia.
Por supuesto podemos aprender mucho de la lectura que hace Miller de esa historia –porque separa la estructura de todas las anécdotas–. Pero si comparamos los acontecimientos que llevaron a Lacan a fundar su Escuela con nuestros problemas cotidianos y locales, lo que obtenemos –además de una prueba de realidad– es un efecto cómico.
Según Lacan, «todo lo serio cobra sentido de lo cómico». De hecho, lo cómico le parece más serio. Tiene más dignidad porque nos saca de la queja. Ironizar sobre nuestras ambiciones es de por sí terapéutico. Puede persuadirnos de querer algo completamente distinto.
Pienso que hacer una lectura psicoanalítica del grupo debería tener el mismo fin, y la ironía es un poderoso recurso. El gran texto político de Lacan, «Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista» (1956), es una sátira; El banquete de los analistas, de Miller, también. Precisamente por esa razón, creo que no podemos tomar ninguno de estos textos como si fueran un manual, o un plan de acción.
Los chistes no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Muchos chistes apuntan a una verdad –hacen algo con la verdad–, pero no existen chistes prescriptivos.
En una estación ferroviaria de Galitzia, dos judíos se encuentran en el vagón. «¿Adónde viajas?», pregunta uno. «A Cracovia», es la respuesta. «¡Pero mira qué mentiroso eres! –se encoleriza el otro–. Cuando dices que viajas a Cracovia me quieres hacer creer que viajas a Lemberg. Pero yo sé bien que realmente viajas a Cracovia. ¿Por qué mientes entonces?».
Pocas cosas nos unen más a otros que el humor. Aunque, por supuesto, también puede dividirnos. El chiste es así, lo entiendes o no lo entiendes. Y no hay ningún racismo en eso. No nos reímos de las mismas cosas. Pero cuando sí lo hacemos, es un fenómeno muy particular. Es algo eminente social. Es una práctica en la que existe un acuerdo tácito (puedo hacerte reír). Es un afecto social. Cicerón usaba el término urbanitas en el sentido de ‘cortesía, buen trato y buenos modales’, pero la expresión también abarcaba el estilo, el lenguaje, el gusto, el sentido del humor. Es un aspecto distinto de la psicología de grupo. Con el chiste también se crea una comunidad efímera, pero es una comunidad muy distinta a la que arma el ideal. Pero eso no solo pasa con el chiste, pasa también, por ejemplo, cuando en un evento la gente aplaude. Sabemos que Lacan se inspiró en el objeto transicional de Winnicott para inventar el objeto a. El objeto transicional se incluye en una teoría más amplia de lo que Winnicott llamó «fenómenos transicionales» (el juego, el arte y toda la experiencia cultural). Es un espacio intermedio entre el interior y el exterior. Pienso que lo más valioso de la vida de Escuela transcurre en este espacio (tuvimos ejemplos de esto ayer). Un espacio intermedio entre lo más singular de cada uno y lo más público (los estatutos).
Читать дальше