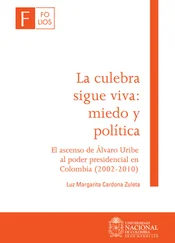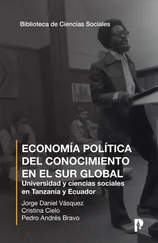En cuanto al enfoque de las relaciones personales, James Hillman afirma que “el poder no siempre se muestra como tal, sino que se presenta en forma cambiante como autoridad, control, liderazgo, prestigio, influencia, ambición, carisma, etc. Para captar íntegramente su naturaleza y entender la manera especial en que se aparece diariamente en nuestros pensamientos y acciones, es preciso analizar sus múltiples estilos y formas de expresión (los lenguaje del poder)”. El poder se expresa bajo ciertas formas y contenidos, pero se ejercita en el marco de las comunicaciones y las relaciones humanas, realidades que imponen sus condiciones. No se trata de una fuerza que se aplique de manera unilateral, ni se reduce al control de las ideas y movimientos, también los promueve en un sentido constructivo.
Un segundo nivel se refiere a los roles y espacios de poder para tomar decisiones de política que afectan a toda la organización; es una lectura del poder asociado a las posiciones directivas y de gobierno. Esta perspectiva se focaliza en la estructura, los centros de poder, la centralización de las decisiones. Estudia lo establecido por el marco normativo (metas, reglas, funciones, procesos) con respecto al ejercicio del poder, y los dispositivos de control que limitan sus conductas. Analiza el diseño de las comunicaciones desde el gobierno para establecer imágenes e ideologías oficiales, planificadas. Incluye el estudio de la cultura del poder según los estilos dominantes, reconocidos y enseñados en la organización, y las señales de aprobación o crítica de los modelos de poder consultivos frente a los autoritarios.
El tercer nivel de análisis de los espacios de poder indaga sobre la presión de las instituciones del contexto. Se focaliza en los modelos de organización (fábricas, escuelas, hospitales, bancos) que prevalecen en el dominio de lo público. También el marco jurídico, los códigos sociales, las pautas culturales dominantes y las regulaciones estatales. Este contenido de contexto se identifica como el orden instituido, orden que representa las fuerzas del poder público que operan desde el Estado y la sociedad civil sobre las actividades y las personas de las organizaciones. No solo se trata de la capacidad racional-legal del aparato burocrático y de sus funcionarios, sino también de las fuerzas que permiten el reconocimiento y legitimación de las políticas públicas.
Al respecto, René Lourau en su estudio sobre el análisis institucional, sostiene que el citado atravesamiento es una demostración de la primacía (resistida) de lo institucional por sobre los acuerdos contractuales internos y los intereses particulares de la organización. Se genera una interiorización de los códigos, imágenes y símbolos comunicados desde el contexto. No consiste en un proceso unilateral, sino en una dinámica con tensiones que se explica por el hecho de que “las instituciones implican ciertos aspectos represivos pero también requieren de algún consenso” por parte de la organización. Se produce entonces la relación dialéctica entre “lo instituido y lo instituyente”, entre la política del sistema y las posiciones e ideas que se defienden y promueven localmente.
El análisis institucional es un enfoque que pone de manifiesto la presión del aparato burocrático en cuanto a la imposición de cierto orden que asegure la continuidad de las formas de gobierno mediante la autoridad y un sistema de reglas que determinan las decisiones de los actores sociales y de los grupos de interés organizados e influyen en ellos. En esta comunicación pública continua también están presentes procesos de socialización mediante saberes, códigos, mitos, leyendas y otros contenidos simbólicos para su “interiorización” en las organizaciones y sus integrantes. En su estudio sobre el comportamiento en las organizaciones, William Whyte señala que un impacto de las fuerzas del orden instituido es la “formación del hombre organización, caracterizado por su fuerte adaptación y conformidad a la estructura y las reglas de juego establecidas”. El análisis institucional, desde el poder, considera la dinámica de las relaciones y no solo la primacía de la estructura. Ofrece una visión amplia y diversa de la organización como una totalidad basada en planes, aunque también cuestionada, siempre en movimiento.
En su importante estudio de la organización burocrática, Michel Crozier afirma que no se puede comprender el funcionamiento de una organización sin tener en cuenta los problemas de gobierno. Y muestra cómo la realidad compleja incluye fuerzas que cuestionan las formas burocráticas, generando malestar y desviaciones en las estructuras formales. Destaca el cuestionamiento proveniente del poder informal o paralelo, presente en los conflictos de intereses, el enfrentamiento entre grupos y el desplazamiento de los fines oficiales. “En un sistema de organización burocrática, donde la jerarquía es clara y las tareas precisas, los poderes paralelos alcanzarán su mayor importancia”, sostiene Crozier.
Otros estudios de carácter normativo se basan en comparar los resultados del poder como proceso destinado a cumplir órdenes (eficacia del poder) con los obtenidos mediante decisiones que además incluyan un marco de valores sociales (poder correcto). Se marca la diferencia entre lo descriptivo y lo valorativo, una distinción entre praxis e ideología. Además del criterio de la pertinencia de los mandatos, instala el debate sobre la legitimidad. La diferencia entre el poder como modo de lograr resultados en lo manifiesto, y el poder como una relación que requiere aceptación y respeto en un sistema de valores, ciertos códigos o acuerdos previos.
Siguiendo con este abordaje de lo normativo (requerido, deseable), las formas de poder son analizadas con ciertos esquemas de valor, no de metas, como modelos que muestran el camino correcto, que legitiman o justifican las decisiones en el ejercicio del poder directivo. El citado James Hillman dice que “dichos esquemas separan la influencia (buena) de la coacción (mala), la persuasión (buena) de la violencia (mala), lo legitimado (bueno) de lo usurpado (malo), lo impuesto por símbolos (bueno) de lo impuesto por las armas (malo), lo compartido (bueno) de lo despótico (malo). En el nivel de individuos, grupos o sociedades”.
Pero entender las formas de poder en la realidad organizacional compleja, requiere considerar ambos polos de los pares conceptuales, con sus dualidades y tensiones. Según la situación y contexto, las mismas formas de poder llevan a efectos diversos. Las relaciones de fuerzas, fines e intereses en la organización también tienen requerimientos duales. Por ejemplo, delegar-centralizar, diversificar-unificar, distribuir-concentrar, consensuar-priorizar, pensar en valores o en resultados, competir-colaborar, consultar-ordenar, etcétera.
Lo correcto es que desde el poder las decisiones cumplan la condición esencial de ser definidas en forma responsable y ponderando sus consecuencias. Teniendo en cuenta tanto la diferenciación (autonomía en grupos) como la integración (cohesividad) y la inclusión social. No se trata de optimizar una modalidad de poder sino de configurar y articular formas que sean compatibles con las capacidades y los proyectos compartidos. La configuración es un tema de criterio político, de compatibilizar, no de la eficacia de los resultados para alguna de las partes.
En este sentido, George Lapassade, en su obra sobre la dinámica de las organizaciones, destaca que los procesos de cambio implican decisiones de distinto orden. “La organización solo se puede comprender como un sitio donde los cambios y conflictos suponen un cruce de las cuestiones de orden económico, político e ideológico.” Se cruzan voluntades con distintas lógicas, intereses y recursos, y en cierta medida todas son necesarias. Lo esencial es no ignorar las condiciones mínimas (derechos humanos, dignidad del trabajo, equidad en las relaciones).
Читать дальше