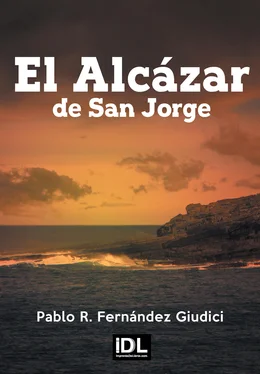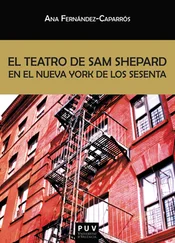–Bueno… no le conozco tanto como para…
–En efecto. Lo mismo pensé. Pues bien, sepa que no es casualidad. ¿Qué más quisiera yo que la gracia de nuestro Señor descendiera sobre nuestras huestes y nos hiciera invencibles al empuñar las picas y espadas para batir al hereje? Pero el Señor obra de otras formas misteriosas, cabo. Por desgracia para Alonso y para los que deciden ver milagros donde no los hay, el Señor no completa sus empresas a través de los cobardes. Muchos piensan que este hombre está tocado por la mano del creador y no los culpo, hasta los mas simples guardan algo de lógica en sus cabezas. Pero es todo un engaño.
–¿Un engaño? Pero señor, dicen que en combate…
–Cabo, cabo... Usted es joven y apenas conoce las mañas de los viejos tercios. Esta guerra, por desgracia, lleva aquí más tiempo que nosotros en la tierra. Sé como funcionan las cosas y Alonso es muy hábil. Siempre hay algún flanco, alguna manera de usar a otro de señuelo, de cubrirse, en fin, de escudarse en los demás…
–Pero señor…
–Lo sé, lo sé. La verdad es dura. Pero yo también podría valerme de esas destrezas y argucias si quisiera. Fuimos entrenados por los mismos guerreros, conozco sus secretos y créame que lo que hace este cobarde no merece el perdón. No lo merecía antes y menos un día como hoy, donde ha vestido de luto el honor de España. Lamento si he arruinado su ilusión, cabo. Pero este farsante no merece que yo sea cómplice involuntario de sus mentiras. No le pido que me crea, véalo, analícelo por usted mismo y se dará cuenta de lo que digo. Algún rasguño aquí, una cortada allá, un poco de actuación, algo de sudor y a otra cosa. El teatro está montado. Hágame caso, estudie la situación y verá lo que le digo. Vea, no suelo tener esta clase de diálogos con mis hombres. Por esas cuestiones tontas y sin explicación, intento mostrarme inflexible y duro, pues sé muy bien que la disciplina lo es todo en un ejército. Pero sepa que antes que cualquier otra cosa, también soy un hombre, como usted, que sufre ante la injusticia y la falta de dignidad y entenderá que no soy capaz de tolerar que se mancille el honor de los que hoy han caído por los caprichos de un insensato. Puede retirarse.
–¿Quiere que le prenda y traiga?
Diego dudó unos instantes. Al menos fingió que lo hacía. Quería mostrarse perturbado por la pérdida de aquellos hombres que él mismo había provocado. El cabo preguntó conociendo de memoria la respuesta, sin embargo en aquella ocasión se equivocó.
–No, déjelo. Que Dios se apiade de su alma, pues yo no puedo. No respondo de mi si lo tengo frente a frente. Los hombres sabrán ahora con quien tratan.
–Con su permiso, señor.
Diego tenía una mezcla de sensaciones. En parte, saboreaba doblemente la caída de Alonso y su magnífica actuación frente al cabo. Pero, por otro lado, su incertidumbre crecía pues sabía que la suerte de su oponente escapaba ya a toda lógica. Por fortuna para él, Diego había tomado la precaución de rodearse de hombres hechos de su misma madera, de modo que, sabiendo que el cabo no tardaría en esparcir los comentarios sobre Alonso, se sintió menos inquieto al comprobar que el veneno ya corría por las venas de los allí apostados.
Llegó pues Alonso a la trinchera y dos de los que allí estaban le ayudaron con el cuerpo de Hernando. En silencio le miraron con desolación, luego de cerrar los párpados aún abiertos del caído. No es que Alonso fuera a pedir excusas, ni a dar su versión de los hechos, pero sintió, por culpa o por responsabilidad, que en esas miradas había un algo de reproche. Y si bien no era así, tampoco estaba del todo equivocado. Tratando de recuperar aún el aliento, colocó su mano sobre el pecho de Hernando, como si con ese gesto pudiese obtener de él su perdón. Nada lo desmoronaba más que saber que una vez más le había sido concedida la gracia de permanecer con vida, mientras los de su alrededor caían como moscas. Alonso se sintió agobiado, confundido, en síntesis: cansado, muy cansado. Y no fue la faena del día, o el esfuerzo de cargar a Hernando. Sentía sobre sus espaldas el peso de demasiadas cosas que no podía ocultar tras los aceros y los humos de la batalla. Se sintió más sólo que nunca y emprendió un breve recorrido en las angostas trincheras hacia dónde solían reunirse. En su discurrir errático y cansino, como si las piernas no tuviesen ganas de llegar a destino, cosechó miradas de reprobación que iban definiendo su tendencia. Entre el silencio, el chapoteo torpe por el suelo embarrado y alguna queja de los heridos, Alonso distinguía murmullos que aumentaban su vergüenza.
–“Miradle volver, ni un rasguño” –en apagado tono pero molesto sentenciaba uno– “todos muertos y el maldito como si nada” –ensayó otro con voz casi inaudible. Uno a uno, escuchaba los comentarios que no hacían sino maldecir su propia fortuna e inflamar el odio por Diego. Tenía tanta vergüenza de caminar entre los suyos, tanta vergüenza de estar vivo, que se hubiese clavado la daga ahí mismo, para enrostrar el desprecio que tenía por aquel extraño don que le había sido entregado sin siquiera pedirlo.
Tuvo otras muchas veces aquella sensación, pero lo de ese día había llegado demasiado lejos. No se trataba del número de caídos. Los había visto caer de a cientos a su lado. Su malestar estaba relacionado a otras cuestiones más profundas, atadas a su pasado y su forma de ver las cosas. Se repitió para sí como había hecho tantas otras veces “Señor, si este es mi momento, te ruego me des una señal”.
Es cierto que el Señor obra de modos misteriosos. Hasta un rufián como Diego lo sabía. Y lo singular que sucedió esa tarde es que, al contrario de muchas otras, en las que el silencio compartido proporcionaba el abrigo para el alma, la tibia hostilidad que Alonso percibió entre los hombres, comenzó a crecer hasta convertirse en desprecio declarado, sin necesidad de disimulo. Desde pequeños gestos hasta grandes demostraciones de rechazo sufrió tras la fallida misión, a la que todos ahora tildaban, usando sus propias palabras, de trágica aventura.
–¿Es esto lo que quieres, señor? ¿Es así como lo quieres? –preguntaba errático y casi sin voz, mirando al cielo, que también mezquino, no ofrecía más que un sol entrecortado por la niebla y el humo. Así estuvo durante algunas horas. Sumido en sus pensamientos, alejado del resto que le era esquivo, como si las nuevas teorías sobre su condición de santo o demonio alcanzaran a más y más hombres a cada minuto.
–Ahí estás, Alonso –lo interrumpió un alférez– ¿Cómo es posible que dos docenas hayan caído hoy y tu no tienes ni un rasguño? ¿Es cierto lo que se dice sobre ti? ¿Por qué Dios te prefiere aquí y se lleva a sus mejores hijos?
Alonso se detuvo y soportó las humillaciones frente a todos, pues no era momento de que su genio efervescente le jugara otra mala pasada. Como buen soldado, reconocía a un superior aunque la brutalidad de las palabras lo desangraran peor que el fuego enemigo.
–¿Qué te hace diferente, Alonso? ¡Contesta gusano! Así desprecias la camaradería. Yo creo que no eres más que un cobarde. Bien te valdría estar muerto que paseando tu milagro entre los que te desprecian. Empiezo a pensar que eres una desgracia y sólo traes la ruina a los que te rodean.
Alonso tenía un nudo en la garganta. Sabía que estaba siendo provocado, conocía el método e intuía el origen. Apretó los dientes y bajó la mirada, como si ver el piso pudiera ahorrarle las miradas condenatorias de los que le rodeaban. Por el silencio que allí reinaba, era evidente que muchos, por no decir todos, compartían las ideas del provocador.
–¿Es esto lo que quieres Señor? ¿Este es el modo en que lo deseas? –preguntaba en silencio con la respiración entrecortada y con su mente hecha un torbellino de terribles ideas.
Читать дальше