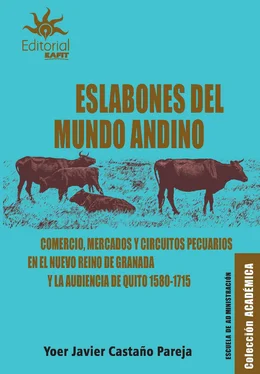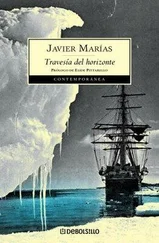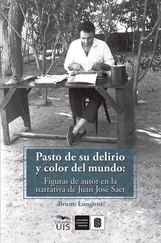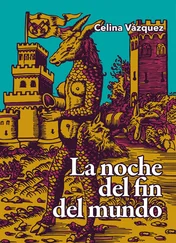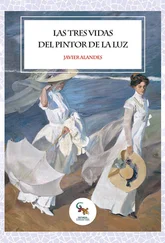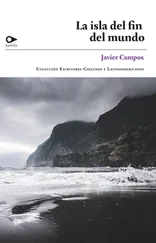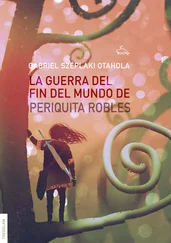Los enunciados epicentros de la demanda vacuna se proveían de esta mercancía semoviente desde dos grandes áreas de producción pecuaria, paralelas entre sí y separadas por la escarpada Cordillera Central de los Andes (cadena montañosa que al ingresar a territorio neogranadino se divide en tres ramales). La primera de ellas se ubicaba en las partes altas y medias del río Cauca, cuyo cauce corre a lo largo de un ancho valle que separa los ramales occidental y central de los Andes neogranadinos. En particular, las más ricas dehesas y la producción pecuaria se concentraban en las jurisdicciones de las ciudades de Cali, Buga, Caloto, Cartago y el pueblo de Roldanillo. La segunda área (de especialización ganadera tardía) se encontraba allende la cordillera central, en la parte alta del río Magdalena, entre los verdes y abundantes pastizales que pertenecían a las poblaciones circunvecinas de Neiva, Timaná y La Plata, cuyas praderas fueron ocupadas definitivamente con grandes haciendas ganaderas una vez fueron pacificados diversos grupos indígenas hostiles como los paeces y los pijaos hacia el primer cuarto del siglo XVII.
Ninguna de estas zonas de producción permaneció ajena ni independiente con respecto a la otra pues, como veremos, en algunos períodos compitieron por el abasto de un mismo mercado, sus productos transitaron simultáneamente hacia una misma área de demanda o en ciertos momentos una de ellas reemplazó temporalmente a la otra en el aprovisionamiento de zonas de consumo tanto tradicionales como emergentes. Asimismo, en otras ocasiones entre una y otra se dieron entrecruzamientos y sinergias, pues llegó a darse el caso de que en una parte se adquirían las reses y novillos que posteriormente se trasladaban hacia la otra para diversos fines, tales como repoblar sus menguados hatos, cebarlos y engordarlos para luego revenderlos en los núcleos mineros o sencillamente para destinar sus materias primas (grasa, cuero, cuernos, carne y huesos) para una serie de industrias de transformación cuyo peso era ostensible dentro de la economía colonial.
Periodización
Los vaivenes del abasto ganadero y cárnico de estos mercados pueden encuadrarse bajo las siguientes fases temporales que señalan cambios sustantivos en el devenir de la actividad pecuaria. En general, la transición de un ciclo a otro estaba marcado por diversas situaciones coyunturales, entre las cuales cabe destacar, por una parte, el auge y el colapso de la producción aurífera (lo que estaba ligado al agotamiento y hallazgo de nuevos placeres auríferos), y, por la otra, el aumento del consumo y la demanda en determinadas capitales como consecuencia del incremento de su población o por la imposibilidad de las áreas comarcanas de asegurar su aprovisionamiento cárnico (lo cual incidía en el aumento general del precio del ganado en pie y de la arroba de carne). De modo semejante, factores como la crisis del hato ganadero en determinada zona de producción (como resultado de plagas, sequías, sobrepastoreo y descenso del número de hembras reproductoras) y el surgimiento tardío de nuevos polos de producción pecuaria más cercanos a las zonas de consumo, y cuyo aprovisionamiento exigía menores costos, podía incidir en el eclipse y abandono paulatino de una antigua área ganadera. Igualmente, la apertura de nuevos mercados podía generar una diversificación de las actividades productivas en zonas tradicionalmente ganaderas y también leves transformaciones en su primitiva vocación productiva a fin de adaptarse a las nuevas condiciones imperantes.
Con base en las oscilaciones de la demanda pecuaria que se suscitaron en los mercados y centros de consumo señalados, se han distinguido cinco lapsos que marcan diferentes ritmos, pautas y reorientaciones en el comercio pecuario neogranadino. 17Entre 1580 y 1630 el auge de los distritos mineros antioqueños y la consecuente introducción masiva de esclavos generó la demanda constante de grandes contingentes de ganado producido en la zona pecuaria del valle del Cauca y en menor medida en las llanuras interandinas cercanas a tales núcleos auríferos. De igual manera, los epicentros auríferos de la jurisdicción de Caloto y de Anserma, cuya producción había decaído para ese entonces como consecuencia del desplome demográfico de la población indígena a finales del siglo XVI, aún estimulaban tanto la oferta de ganado en pie y sus subproductos derivados (tasajo y sebo) como la acelerada repartición de grandes heredades en aquella gran área de pastizales, lo que propició una mayor ocupación del suelo (formal y no real) con una ganadería extensiva que requería muy poca mano de obra y cuyos vacunos fácilmente se volvían cimarrones. Sumado a esto, el mercado minero de aquel período convirtió el gratuito presente (y bienes mostrencos) del ganado cimarrón de la cuenca del río Cauca (que por entonces ascendía a unas 42.000 cabezas) en una fuente de ingresos para algunos vecinos de Cartago, Caloto, Buga, Roldanillo y Toro que se volcaron durante el primer cuarto del siglo XVII en esta actividad extractiva que carecía de racionalidad y organización.
En los cinco decenios siguientes (1630-1680) el declive generalizado de la actividad aurífera neogranadina provocó un descenso paulatino en el ingreso de ganado foráneo a la provincia de Antioquia pues no había capital circulante con qué adquirirlo; además, la mayor parte de la mano de obra esclava fue diseminada para efectuar la búsqueda y exploración de nuevos placeres auríferos o fue destinada a actividades agrícolas de autosubsistencia y hasta trocada a cambio de diversos bienes. Otra de las secuelas que produjo el colapso de esta actividad minera fue la desactivación de muchas piezas de cautivos dado que sus propietarios, aquejados por las deudas y la iliquidez, los utilizaron para cancelar viejos préstamos o bien estaban imposibilitados para sufragar los costos de su subsistencia.
Sin embargo, la oferta ganadera vallecaucana no se contrajo ni tampoco se debilitó como corrientemente se cree. Se orientó fundamentalmente en esos años hacia la Audiencia de Quito, cuyas crisis internas de mantenimientos y aumento demográfico progresivo estimularon la entrada de ganados provenientes de la gobernación de Popayán. Un factor que influyó en el aumento de la población a lo largo de la sierra central ecuatoriana durante la primera mitad del siglo XVII fueron las oleadas de inmigrantes indígenas provenientes del Alto Perú y de la gobernación de Popayán. Los primeros huían del sistema de la mita minera. Los segundos habían abandonado sus pueblos y sus encomiendas para evadir el trabajo en los filones auríferos. Al mismo tiempo, la circulación de plata peruana en la Audiencia de Quito y el auge de la producción de tejidos en los obrajes de la sierra central favorecieron su intercambio por ganados vacunos vallecaucanos, pues esta zona carecía de las características geomorfológicas necesarias para ser autosuficiente en la producción bovina.
Durante las dos últimas décadas del siglo XVII (1680-1700), la ciudad de Quito y otras áreas urbanas circunvecinas padecieron una grave sequía que disminuyó el número de rebaños de ganado mayor y menor. A la par, una serie de pestes diezmaron la fuerza de trabajo de las estancias que destinaban sus hatos para el mercado local. Estas calamidades fueron agravadas por los movimientos telúricos de la década de los noventa, que causaron grandes daños a la infraestructura física y provocaron la pérdida de múltiples vidas humanas. Simultáneamente, la oferta ganadera vallecaucana menguó como consecuencia del estancamiento en el crecimiento de sus manadas dado el agotamiento de las hembras reproductoras, las sequías y las plagas de langosta que por entonces asolaron la región. Ante estas circunstancias adversas, el precio del ganado en pie y de la arroba de carne aumentó considerablemente en aquel mercado meridional. El incremento del valor de los novillos y de sus productos derivados en Popayán y la Audiencia de Quito estimuló la oferta de ganados provenientes del Alto Magdalena, un espacio pecuario que de tiempo atrás había proveído casi exclusivamente a la ciudad de Santafé y que se convirtió entonces en un área satélite de la demanda quiteña, suplantando al deprimido valle del Cauca por casi una década.
Читать дальше