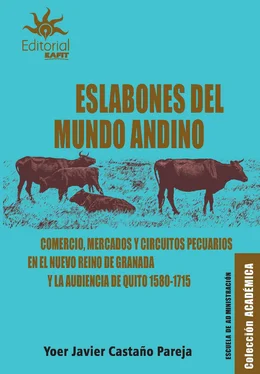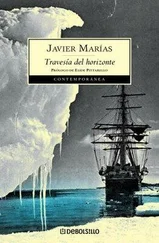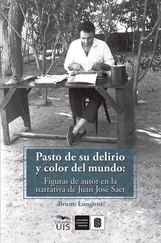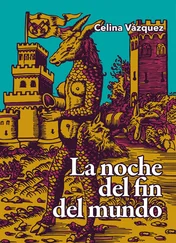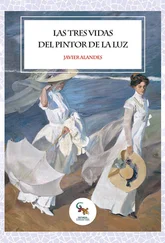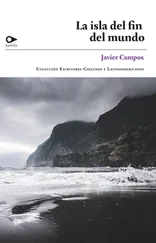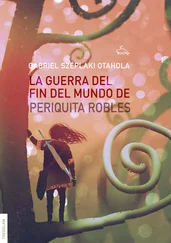Durante los períodos de auge, estos cambiantes distritos mineros propiciaban la introducción masiva de mano de obra esclava y el aumento demográfico con población fija y flotante. A la par, como consecuencia de estos dos aspectos y del aumento de la capacidad de consumo y gasto propiciado por el apogeo minero, se daba un incremento exponencial de la demanda de bienes de consumo básicos y suntuarios en esas zonas. De modo que, contrario a lo que llegaron a ser en el virreinato del Perú los grandes distritos argentíferos de Potosí y Oruro, el Nuevo Reino de Granada careció de polos permanentes de producción minera. Los distritos auríferos de esta área del imperio español tenían un carácter vacilante, debido en parte a que preponderaba la explotación de aluviones (y no de vetas o filones) con uso intensivo de mano de obra esclava y rudimentarias técnicas de extracción. Por ende, la frontera minera estaba siempre supeditada a una serie de reordenamientos y reajustes, lo que era motivado no solamente por la escasez del mineral sino también por los atrasados métodos de explotación.
Es por eso que en este territorio no llegó a emerger un gran eje minero articulador con tanta estabilidad como lo fue Potosí (en el Alto Perú), que generara efectos económicos de arrastre sobre diferentes conjuntos geográficos durante largos espacios temporales, tal como es evidente en el modelo planteado por Carlos Sempat Assadourian para explicar la circulación interna del capital minero en el virreinato del Perú. Antes bien, el panorama en el Nuevo Reino de Granada estaba caracterizado por una continua sucesión de núcleos mineros auríferos, ya que mientras unos decaían otros emergían, y al vaivén de este movimiento oscilatorio se reorganizaba y reconfiguraba continuamente el rostro de este importante mercado para la producción pecuaria.
La esfera económica de la producción ganadera no tendía siempre –como podría pensarse– a estancarse ante el colapso de uno de estos mercados itinerantes ni se padecían las mismas circunstancias descritas por Assadourian para explicar los efectos de la crisis de la minería peruana a partir del segundo cuarto del siglo XVII: detención de la demanda, estancamiento de la producción, cese de las exportaciones, declive de los precios, sustitución de antiguas fuentes de ingresos por otras, predominio de la economía natural y proceso de ruralización. Antes bien, ante el hundimiento de estos centros mineros las zonas ganaderas neogranadinas buscaban otros escenarios para dar salida a sus excedentes de novillos o bien adoptaban una serie de estrategias para hacer frente a dicha situación. Una de estas tácticas fue la diversificación de sus actividades productivas y otra fue la concentración en actividades de intercambio en donde estaba ausente el dinero o cualquier otro material circulante que asumiera el papel de intermediario o de equivalente general en las transacciones, dada la desmonetización generada por el colapso transitorio de la actividad aurífera.
En otros términos, el Nuevo Reino de Granada no contó con un sector minero que fuera capital intensivo. Así, la capacidad de la minería neogranadina de generar efectos de arrastre como los descritos por Assadourian con respecto a los Andes era muchísimo más limitada en intensidad y extensión dado que sus distritos mineros estaban menos concentrados y eran mucho más transitorios. 15De manera entonces que la economía neogranadina de aquel período no se adapta al modelo bipolar de Assadourian. Antes bien, las dinámicas internas de este espacio se adecuan mucho más a un patrón multipolar, cuyo semblante era susceptible de constantes transformaciones debido a lo errática que era la producción aurífera. Así que la actividad productiva de estos distritos mineros estaba marcada por la incertidumbre y las contingencias derivadas del agotamiento del mineral, la escasez de mano de obra, las rudimentarias técnicas de extracción y la apertura de nuevas fronteras.
Por esta razón tendían a ser mercados inestables y vacilantes para los productos pecuarios particularmente cuando entraban en crisis, y cabe agregar que generalmente los mineros adquirían la mayor parte de estos elementos al fiado, y, por ende, se mantenían continuamente endeudados con los proveedores de suministros pecuarios. A pesar de ello, vale la pena reiterarlo, los distritos mineros actuaban como motores que generaban una densa aunque fluctuante interacción económica interprovincial. En otros términos, pese a la inestabilidad de estos epicentros de la demanda de productos pecuarios, durante sus períodos de bonanza se convertían en ejes articuladores que durante tres o cuatro décadas estimulaban la cría, ceba y comercialización de bovinos, equinos, caprinos y porcinos (así como la producción de tasajo, cecinas, sebo y embutidos) ora en áreas geográficas circunvecinas que gozaban de praderas naturales, ora en espacios alejados pertenecientes a otras provincias y jurisdicciones cuya riqueza residía en los miles de animales cimarrones que deambulaban por sus extensas dehesas favorecidas por la abundancia de agua, sal, pasto y otras bondades agroclimatológicas.
Se hace evidente entonces que el comercio ganadero neogranadino estaba inmerso en una lógica ambivalente, pues era estimulado por unos polos relativamente estables y otros completamente vacilantes. Estos tres tipos de mercado no solamente favorecieron el tráfico y flujo de ganado en pie y sus productos derivados a nivel local, regional e interprovincial, sino que estimularon la emergencia de zonas especializadas en la actividad pecuaria, propiciaron la ampliación de la frontera ganadera (o de las tierras destinadas a pastizales) para dar abasto frente a una demanda cárnica creciente, estimularon la comercialización de las manadas de animales cimarrones que deambulaban entre las jurisdicciones de Buga y Cartago, y posibilitaron la diversificación de la producción pecuaria para colmar sobre todo las necesidades alimentarias de la población asentada en las áreas mineras durante sus breves lapsos de prosperidad. De modo que tanto aquellos mercados fijos como los itinerantes llegaron a ser los motores de un espacio económico acoplado y ligado por el intercambio mercantil, y ello a pesar del mal estado de sus comunicaciones terrestres.
Por su capacidad de mercados de consumo masivo y la posible compra de insumos, dichos polos originaban efectos que se transmitían y extendían a otros espacios. Asimismo, al crear zonas especializadas para satisfacer los requerimientos de su proceso productivo, dichos ámbitos del consumo pecuario posibilitaron encadenamientos productivos con muy heterogéneas áreas geográficas, es decir, dieron lugar a “la articulación de un vasto espacio económico, de un conjunto de regiones integradas por la división geográfica del trabajo y la consiguiente circulación mercantil”. 16De igual modo, estos núcleos eran atractivos para los criadores y tratantes de ganado mayor por cuanto en ellos se concentraba el capital circulante. Así, con el comercio de sus reses podían tener acceso a la moneda de la que crónicamente carecían para llevar a cabo sus inversiones y gastos, o por lo menos en esos ámbitos tenían la posibilidad de adquirir, a trueque de sus novillos, diversas manufacturas que luego revendían con lucrativas ganancias en sus lugares de origen.
Desde esta perspectiva, en su papel de mercancía el ganado vacuno fue uno de los vectores que participó en varios circuitos económicos. En tales movimientos o transacciones circulares (cuyos componentes eran mutuamente recíprocos y complementarios) dicho producto facilitaba el acceso al escaso dinero que circulaba o a otras mercancías. Así, en ciertos ámbitos y períodos (especialmente cuando estuvieron en auge las minas de Antioquia y posteriormente las del Chocó) el comercio de novillos permitió obtener un capital líquido (oro en polvo o acuñado) que posteriormente se invertía en la adquisición de mano de obra esclava, en la construcción de trapiches productores de aguardiente de caña o en el consumo de bienes suntuarios importados. También se dio el caso de que bóvidos vallecaucanos y porcinos pastusos se intercambiaran por oro en polvo proveniente de los distritos mineros antioqueños. Posteriormente, este mineral era permutado por la plata peruana que circulaba en Popayán y Quito en reales y patacones, una transacción que generaba amplias márgenes de ganancias y a largo plazo daba pie a la acumulación de capitales. En otras oportunidades (especialmente en las épocas de crisis minera y escasez de circulante) las reses se trocaban por tejidos finos y ordinarios de Quito que a su vez se permutaban por otros bienes o bien se recibía por su venta algo de moneda circulante. En otras circunstancias, el ganado favorecía la obtención de mineral (bruto o amonedado) que luego se gastaba en vino, sal, aguardiente de uva y otras importaciones provenientes del Perú, o en géneros procedentes de Cartagena y Panamá.
Читать дальше