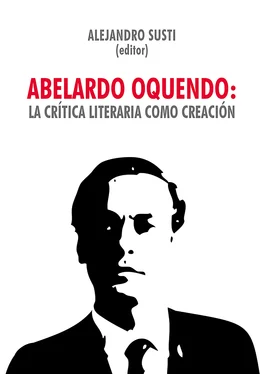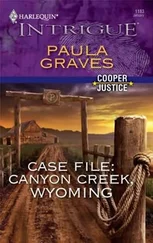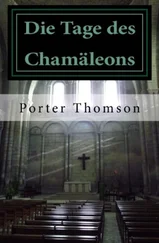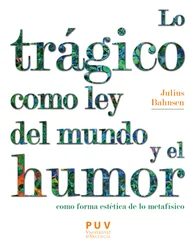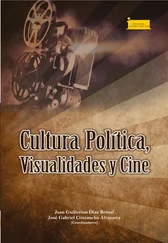La intuición que esa ruptura despierta lleva al corazón de la poesía, a su centro. Inmerso en un mundo que le niega todo o en el que todo se le niega, el autor de ¡Oh Hada Cibernética! hace una afirmación solitaria: la poesía. Si la experiencia de la vida que el libro traduce es atroz, su traducción ha sido hecha con un tenaz y desamparado amor por las reglas del arte. En esa afirmación y este amor el poeta encuentra la fuerza indispensable para durar mientras reniega de su ser. La poesía aparece, así como una especie de salvación, la única para quien ve cerrados todos los caminos y no aspira a otra cosa que a dejar este linaje humano que con dolor aborrece, para quien descree en todo hasta el punto de inventarse una divinidad que, además de un acierto poético excelente, es un terrible sarcasmo: el Hada Cibernética.
No es fácil conciliar la cibernética con las hadas, pero Belli es así: en él todo intento de asimilación, de fusión, da lugar a una desgarradura, y en esto reside la extraordinaria y ácida singularidad de su obra. Si la existencia misma de su libro produce un desconcierto inicial que acaba revelándonos que la poesía puede ser la sola luz no negada en un universo de tinieblas, un desconcierto mayor existe entre lo dicho en los poemas que ese libro contiene y el lenguaje empleado para decirlo. Belli compone sus poemas con palabras, giros y recursos arcaicos que sirvieron a una poesía enteramente ajena a la que él hace; peor aún, incompatible con la suya. Y otra vez aquí se da el desgarramiento al quererse modelar una poesía tan amarga y sincera que está en el límite mismo de la literatura, con instrumentos que por tradición y por desuso son exclusivamente literarios.
Pero si ¡Oh Hada Cibernética! no es un simple lamento personal, un intolerable quejido, es precisamente porque la poesía brota, espesa y tibia, de sus desgarraduras. Es como si las difíciles fusiones que pretende se hubieran logrado y roto en un instante, dejando heridas vivas. La poesía de Belli es el testimonio sangrante de ese efímero éxito. Así, vestida de una gracia inusitada y patética, la miseria humana que esa poesía descubre alcanza la expresión que exige para que la desdicha ajena muestre una faz deleitable; es decir, para que se convierta en arte.
El Comercio Gráfico, Lima, 19 de noviembre, 1962.
Ya Lima no es tan horrible
Con su último libro Sebastián Salazar Bondy ha venido a decirnos que nuestra engreída capital merece el adjetivo de horrible; que su rostro, tan elogiado, disfraza una íntima fealdad; que bajo sus amplios ropajes que toda una tradición literaria se empeña en ver magníficos se esconden los pies de barro del egoísmo y la injusticia3. A la luz despiadada que con amor y dolor SSB proyecta sobre Lima, ese rostro muestra sus lacras y esos ropajes dejan ver su urdimbre de intereses y mentiras. No es la primera vez que se rompe el encanto, el autor mismo nos lo dice: «González Prada trazó los lineamientos de la heterodoxia limeña» pero sí es el suyo el primer libro que ataca desde flancos tan varios, con tanta convicción y tanta fuerza, la Arcadia Colonial.
La Edad Dorada
Ni reseña ni tampoco en rigor una crítica, en esta nota no queda, sin embargo, más remedio que tratar de exponer en unas líneas la tesis central del libro con la que en parte se va a discrepar. SSB sostiene que hay un mito de Lima que se confunde con la evocación de la Edad Dorada que alguna vez habría vivido nuestra capital. Dichosa edad y tiempos dichosos, ellos se sitúan en el Virreinato y no son sino el fruto de una ficción a la que muchos escritores contribuyen —Palma especialmente, principal inventor de nuestra ciudad—. «El pasado vive y persiste en Lima y atrae con fuerza innegable» escribió Raúl Porras y SSB no solo ratifica tal afirmación sino también la existencia de «una como extraviada nostalgia» en que el limeño se sume y enajena un poco de su presente y algo más de su porvenir colectivo. A través del criollismo la imagen arcádica de la Colonia se infiltra en el pueblo y con ella la tácita aceptación de un orden de cosas: el «del mando paternalista, el rango por la prosapia y la dependencia del extranjero», orden que aparece como determinante de la añorada felicidad.
Esto último, de por sí ya sutil si bien no por ello objetable, se adelgaza más al darle SSB un carácter deliberado en cuanto a los beneficiarios del mito se refiere. Los herederos de la Colonia, quienes a través de largo tiempo han sabido sostener el sistema que los favorece y mantiene a un gran sector del país humillado, serían, así, los conscientes fabricantes del estupefaciente popular del mito de la Arcadia. Pero si los efectos de ese mito son visibles, especialmente en la falta de sentido de clase de las clases sociales intermedias, no lo es con tanta facilidad en cambio, la causa que SSB le atribuye. A riesgo de parecer más radical que el autor, este cronista les niega a las élites inculpadas, a sus ideólogos y a sus fieles, ese exquisito sentido de la planificación que tal cosa supondría, una tan sólida fe en la eficacia de lo que suelen llamarse factores espirituales o culturales en su sentido más amplio. En todo caso, y sin negar, desde luego, que sean los usufructuarios del mito sus más vigorosos propiciadores parece menos controvertible que la Arcadia Colonial surja, más que de una, de un conjunto de causas, de diversos factores que se han influido recíprocamente.
Las premisas y los hombres
SSB no nos explica el nacimiento de la visión arcádica del Virreinato. Nos pone frente al mito y en cierto modo nos impone algunas conclusiones que surgen de premisas que se dan por demostradas o por verdades evidentes. Pero, aparte de tales premisas, puede también afirmarse que la tendencia común a idealizar el pasado; que la proclividad a halagar al poderoso por conveniencia, temor o servilismo; que ese «hondo sentimiento de inferioridad social» del que habla José Miguel Oviedo como determinante de la tradición palmiana y que SSB extiende a toda nuestra literatura festiva; en fin, que muchos otros factores han hecho posible el surgimiento del mito. Además, y de los propios y ajenos testimonios que aporta SSB sobre el temperamento del limeño, no puede menos que dudarse que sea el mito lo que ha hecho al limeño como es sin que ese mismo temperamento —«la vocación melancólica de los limeños», su blandura— haya contribuido a crear y afincar el mito entre nosotros.
Por otra parte, ese culto al pasado, esa «extraviada nostalgia» tiene también esta razón de ser: la necesidad imperiosa de una tradición en qué poner los pies, de una raíz propia que alimente y sostenga el precario presente. Con un pasado indígena cuyos valores eran negados cuando no desconocidos, con un pensamiento, una religión, una cultura importados o impuestos, el hombre de la América nuestra, el peruano, el limeño, ha procurado cogerse de cualquier cosa, muchas veces del fuego más brillante aun cuando fuera el más fatuo, pues le resultaba muy duro y quizás hasta imposible improvisarse a sí mismo.
Una puerta de escape
Entre el ser y no ser en que tanto tiempo la cultura americana se viene debatiendo, aplastada por los señores de fuera que habían estigmatizado su estirpe (esta frase del Virrey Abascal puede resumir el estigma: «Los americanos son hombres destinados por la naturaleza a vivir en oscuridad y abatimiento»), el limeño, el peruano, el hombre América encontró un punto de partida en lo que no era sino una puerta de escape: el pasado colonial que quiso solo ver en su más favorable apariencia. Asume, de este modo, las glorias de la Conquista, la nobleza española y los oropeles del Virreinato y no muestra, durante la República, mayor afán que el de revivir, pese a la «democracia», los privilegios antiguos, el de preservarlos y mantenerlos.
Читать дальше