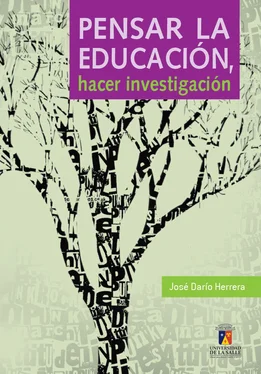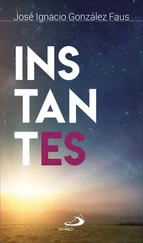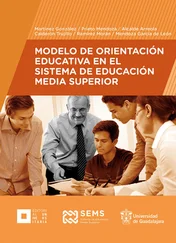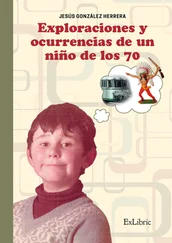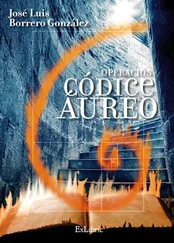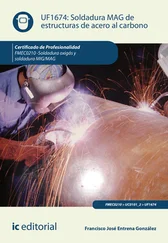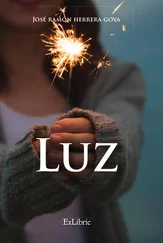Racionalidad científica ampliada
Desnaturalizar la lógica científica no significa solo examinarla en sus condiciones de producción, proporcionándole los instrumentos que constituyen su realización en la historia, desenmascarando la razón privilegiada del único punto de vista. Significa esto, claro está, pero al hacerlo la lógica científica se encamina a mostrarse como saber práctico también. La oposición entre práctica y teoría, al debilitarse, por lo menos en su sentido escolástico, abre paso a ejercicios del entendimiento insospechados. Considerar, por ejemplo, que el sentido práctico puede ser mejor expresado en el lenguaje corriente que a través del "uso neutralizado y controlado" que se emplea en los universos científicos (cfr. Bourdieu, 1999, p. 49), o abrirle paso a formas de comunicación científica distintas a la argumentación para hacer progresar la "causa de la razón"{14} no significan otra cosa que ampliar la noción de racionalidad científica incluyendo en ella las formas de comprensión propias del sentido práctico. Es decir, no significa otra cosa que aceptar que la razón científica al ser histórica, al estar condicionada por las posiciones de los agentes en los campos, al objetivar de tal o cual forma el mundo respondiendo más a los fines prácticos de las comunidades científicas, al retornar al sentido práctico como condición de la correcta comprensión del mundo es ella misma razón práctica, "un racionalismo ampliado y realista de lo razonable" (cfr. Bourdieu, 1999, p. 109). Algo muy parecido a lo prudente, en el sentido aristotélico de phronesis.
Bibliografía
Bourdieu, P. (1999). Meditaciones pascalianas. Barcelona: Anagrama.
Bourdieu, P. (2000). Cuestiones de sociología. Madrid: Istmo.
Herrera, J. D. (2010). La comprensión de lo social. Bogotá: Cinde.
EL LUGAR DE LA HERMENÉUTICA EN LOS DEBATES EPISTEMOLÓGICOS
Convenga tal vez empezar por precisar qué se entiende comúnmente por epistemología. La epistemología es definida por los diccionarios de filosofía como teoría del conocimiento y, más exactamente, como teoría del conocimiento científico. Los filósofos de la ciencia Díez y Moulines (1999) han llamado recientemente la atención con respecto a que toda teoría viene a ser un modelo que se ofrece para comprender un fenómeno o, en términos generales, para darle forma al mundo que nos rodea. En ciencia, las teorías son entonces un conjunto de conceptos que articulados y presentados de forma sistemática tienen la función de ofrecer un modelo de interpretación de algún "pedazo de mundo". Las teorías son, por ello, eminentemente hermenéuticas.
Desde esta perspectiva, podríamos decir que la epistemología viene a ser ese cuerpo de conceptos que presentados de manera articulada y sistemática nos propone una interpretación sobre la naturaleza y alcances de nuestro conocimiento; no sobre todas las modalidades de conocimiento, sino sobre aquella que se ocupa del mundo en cuanto objeto de estudio de las distintas ciencias. Como puede colegirse, la epistemología, entendida así, tiene una importancia indudable para la ciencia: es ella la que nos permite comprender en qué reside la validez de ese tipo de conocimiento que llamamos ciencia.
Pero no siempre la epistemología se entendió de esta forma. La pregunta por la validez de nuestro conocimiento no siempre estuvo acompañada de esta conciencia hermenéutica, es decir, no siempre se asumió que la teoría sobre el conocimiento científico fuese una interpretación. Por el contrario, desde Kant, la pregunta por aquello que hace posible nuestro conocimiento se dirigió hacia los fundamentos, como si se tratara de descubrir una estructura subyacente en nuestra racionalidad, al modo de un hallazgo científico. Kant propuso entender dos tipos de juicios: aquellos que se producían gracias a la experiencia y aquellos que hacían posible estos. A los primeros los llamó juicios sintéticos o a posteriori, queriendo significar con ello que se producían a partir de la experiencia. Con este tipo de juicios operan las ciencias, ellos se derivan de la experiencia de observación.
El punto de inflexión en Kant, es decir, lo que lo hace distanciarse de la corriente que lo antecede y que está representada en el empirismo de Hume consiste en distinguir entre aquello que hace derivar un conocimiento de aquello que lo hace posible. Si bien es cierto que todos los juicios sintéticos precisan de la experiencia para tomar forma, lo que los hace posibles no reside, en últimas, en experiencia alguna. Si la posibilidad última de todo nuestro conocimiento residiera en la experiencia, el principio o fundamento último de la razón dependería de la contingencia propia de la experiencia, dejando sin suelo firme el tema epistemológico. Por ello, Kant propone aceptar otro tipo de juicios: los juicios analíticos o a priori. Estos, a diferencia de los juicios sintéticos, no dependen de la experiencia, pueden ser formulados con independencia de ella y, por lo mismo, tienen un carácter universal y permanente.
Desde Kant, el programa de la epistemología consistió en hallar estos fundamentos últimos de la racionalidad, es decir, aquellas condiciones inherentes a la razón misma que, con independencia de la experiencia, ofrecieran un suelo seguro para el llamado conocimiento científico. De esta forma, y durante buena parte de la modernidad, el objetivo de los diversos tratados y enfoques epistemológicos consistió en dar razón de los fundamentos de la racionalidad científica.
Es justo contra esta pretensión de "fundamentación" que distintas voces elevan sus críticas y desacuerdos (Kuhn, 1962; Carr, 2006; Geertz, 1977; Foucault, 1974), a la par que proponen al pensamiento hermenéutico, no solo como representante de la fuerte crítica de las pretensiones universalistas de la epistemología, sino además como alternativa para comprender mejor el tipo de conocimiento que se produce en los ámbitos científicos.
Como se sabe, la hermenéutica ha estado asociada comúnmente a la experiencia de interpretación del ser humano, y su lugar —por decirlo de alguna forma— no ha sido el de la cognición en sentido estricto. A la hermenéutica se le ha asignado un papel para comprender la historia, el arte, los textos sagrados, pero no para determinar los fundamentos de nuestro conocimiento. Esto último ha sido el objeto de la epistemología y, si le hacemos caso a Rorty, de la filosofía desde Kant hasta nuestros días (Rorty, 1989, p. 323). Así pues, parecería estar delimitado el campo para cada uno de estos dominios del discurso filosófico: la epistemología busca los fundamentos del conocimiento, y la hermenéutica se encarga del fenómeno de la comprensión estética, histórica o textual.
Las críticas de la filosofía hermenéutica a la epistemología aparecen ya desde el siglo xix, sobre la base de la distinción entre filosofía práctica y filosofía teórica. La hermenéutica representaba la tradición de la prhonesis aristotélica, mientras que la epistemología encarnaba el triunfo de la razón moderna sobre cualquier otro tipo de conocimiento. Dilthey (1883/1990) asumió la epistemología como parte de la fundamentación de las ciencias naturales y planteó la hermenéutica como un método alternativo para las ciencias del espíritu; Heidegger (1927/2002) vio en la hermenéutica la condición misma del ser humano, arrojado en el tiempo y en la historia, y ubicó a la epistemología como un modo no originario de conocimiento del mundo; Gadamer (1962) amplió nuestra noción de comprensión, mostrando que la hermenéutica no era propiamente un método, sino el modo mismo de la apertura del ser humano en el mundo. Desde Gadamer, por ello, consideramos que lo epistemológico está subordinado a lo hermenéutico, pero siendo dominios distintos.
Читать дальше