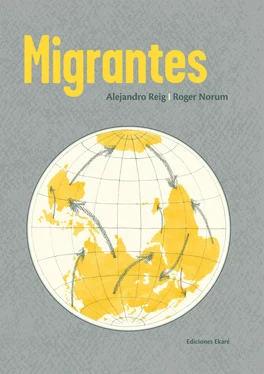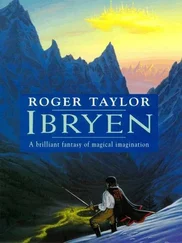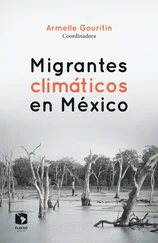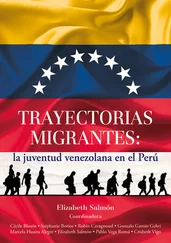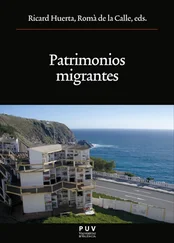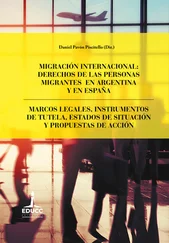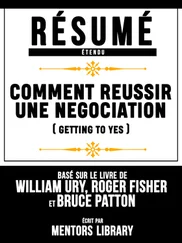Los estudiosos de la migración han llamado «sesgo sedentario» a la idea de que mantenerse en un lugar es normal y el movimiento es anormal, actitud que ha sido predominante en muchas sociedades por largo tiempo. Incluso hoy, buena parte de la discusión sobre los solicitantes de asilo o refugiados describe el tiempo de una persona en el exilio como detenido o suspendido[47]. En Europa, este tipo de divisiones binarias entre la gente móvil y la gente inmóvil, así como las fronteras artificiales que con frecuencia se dibujan entre ellas, se remontan hasta (por lo menos) el siglo XIV. En aquel tiempo las instituciones del Estado se apropiaron de estas ideas para argumentar que la movilidad de los pobres y desfavorecidos amenazaba el orden público dominante. Se recurrió a estas distinciones con el objetivo de preservar lo que la socióloga Bridget Anderson ha llamado «comunidades de valor». La idea de Anderson es que los estados modernos se conciben a sí mismos no como agregados arbitrarios de personas conectadas entre sí por un estatus legal compartido, sino como un colectivo coherente compuesto por individuos que comparten ideales comunes y patrones de comportamiento; que se expresan a través de la religión, el idioma o las costumbres. Sus miembros, en otras palabras, tienen valores compartidos[48].
Las complejas raíces históricas del control reglamentario de la movilidad reaparecen en el presente, cuando la figura móvil del migrante es conceptualizada por diversos actores institucionales —autoridades y productores de mensajes y contenidos que modelan la opinión pública— como oscilando entre la exclusión y la inclusión en comunidades distintas. Imponer como natural u obligatorio que el migrante se deba insertar en un campo social determinado, a riesgo de quedar excluido, es contradictorio con los principios de igualdad, derechos y autonomía en la sociedad. A través de este tipo de pensamiento, los movimientos migratorios son desnormalizados: esto es, se los hace aparecer como aberraciones y anomalías.
SEDENTARIOS Y NÓMADAS, «NORMALES» Y «ANORMALES»
El sedentarismo, o el «sesgo sedentario», subyace a muchas iniciativas estatales sobre migración y desarrollo, que tienen el objetivo implícito de reducir el flujo de migración internacional, especialmente hacia los países industrializados. Si se cree que los humanos son inherentemente sedentarios y estáticos, entonces es más fácil demonizar el emprendimiento de los migrantes en busca de una mejor vida, y considerarla como una aberración y una situación irregular que debe ser arreglada.
En realidad, la migración ha sido siempre una estrategia utilizada por las personas y los grupos humanos para intentar mejorar su calidad de vida, y las crecientes oportunidades para la migración internacional proveen de herramientas esenciales de bienestar futuro a muchas personas en todo el planeta.
Las fronteras y los límites
En el transcurso de los últimos siglos —y en particular durante el siglo pasado— las fronteras se han vuelto fundamentales para la organización de nuestro mundo físico y político. Pero nuestra fascinación con las fronteras se remonta a miles de años atrás, hasta los dibujos del cielo nocturno en paredes de cavernas (alrededor del 16.500 a. C.) hechos por gente que exploraba los límites de su conocimiento e intentaba discernir su mundo y ver qué significaba. Las cuevas de El Castillo en Cantabria (España), por ejemplo, contienen un mapa de puntos de la constelación de la Corona Borealis que data del 12.000 a. C. Podemos aventurar que esta representación del límite más lejano que podían percibir estos artistas del final del Pleistoceno ha debido de poner en juego ideas sobre su propio lugar en el universo, sobre su relación con otras personas, y sobre su relación con ese límite. Por su parte, la fascinación que han sentido geógrafos e historiadores hacia los mapas y los atlas, también da testimonio de los intentos del ser humano para entender dónde comenzaban y terminaban los límites de su mundo.
Las primeras representaciones del mundo hechas sobre papel (o papiro) son del siglo VI a. C. Anaximandro de Mileto (h. 611-546 a. C.), el antiguo sabio griego que dibujó uno de los primeros mapas de mundo en forma de cilindro, estaba fascinado por la idea de las fronteras y los límites, en buena medida porque pensaba que estos permitían a los seres humanos definir quiénes eran y cómo llevar adelante sus vidas. En sus estudios se ocupó de la idea del infinito y también de la creación de mapas, y pensaba que estos últimos eran útiles para mejorar la navegación y el comercio entre las colonias del Mediterráneo y el Mar Negro (y, por lo tanto, para fortalecer el poder central). Creía además que la idea filosófica de una representación física global del mundo constituía una enorme contribución al conocimiento humano[49].
La más reciente preocupación por las fronteras y los límites puede haber estado influenciada por el efecto de acercamiento geográfico de las regiones del mundo a raíz de las expediciones de descubrimiento de los siglos XV y XVI. Saber que los humanos estaban relativamente mucho más interconectados los unos con los otros quizá contribuyó a que se impusiera a la reflexión de algunos grupos humanos —o al menos de algunas personas dentro de ellos— el tema de los vínculos y similitudes entre las personas; y a la vez llevó a otros a enfocarse en determinar las distinciones entre ellos, generando la necesidad de pensar e imponer límites y fronteras.
Más recientemente, las fronteras se han convertido en un asunto de creciente preocupación política en muchas partes del mundo. La libre circulación de capital, bienes e información, y el creciente movimiento libre de personas entre varios países en regiones como Europa (con el advenimiento de la Unión Europea) ha sido el resultado de nuevas políticas en el marco de las transformaciones del sistema económico global. Igualmente, la creciente discusión sobre las formas de producción y de consumo en un mundo globalizado ha cuestionado la naturaleza fija de las fronteras políticas y geopolíticas de los estados, invitando a reconsiderar los nexos entre los territorios geográficos y la soberanía nacional. Los procesos de globalización y transnacionalismo parecen sugerir que quizá ya no necesitemos fronteras. Si hay tantos movimientos alrededor del mundo, y si la gente ahora está tan interconectada, quizá las líneas divisorias que definieron al mundo durante la guerra fría y las guerras mundiales puede que ya no sean tan necesarias. Tal vez estemos entrando paulatinamente en un nuevo «mundo sin fronteras». Después de todo, se está volviendo cada vez más común para la gente tener identidades múltiples y fluidas; y —al menos en ciertas partes del mundo, como Europa y algunas regiones de Asia— los territorios geográficos remotos o desconocidos aparecen cada vez menos como barreras y cada vez más como invitaciones para ponerse en movimiento, viajar y explorar nuevas regiones y formas de vida.
Sin embargo, aunque sea cierto que ahora hay un mayor movimiento de personas, cosas e ideas alrededor del mundo, también es cierto que en muchos contextos los límites se están volviendo más infranqueables y más vigilados. De hecho, hoy existe más preocupación que nunca antes por controlar a quienes se mueven entre países. ¿Cómo podemos reconciliar el hecho de que hoy las fronteras a la vez se derrumban y se erigen con más fuerza, tanto conceptualmente como en la realidad? Esta paradoja fundamental comienza a entenderse si nos preguntamos quién puede moverse libremente y quién no, para qué personas significan las fronteras un límite y para quiénes no. Por más que las fronteras internacionales sean cada vez más porosas, solo un pequeño porcentaje de la gente en el mundo es capaz de moverse a través de ellas sin ser controlada.
Читать дальше