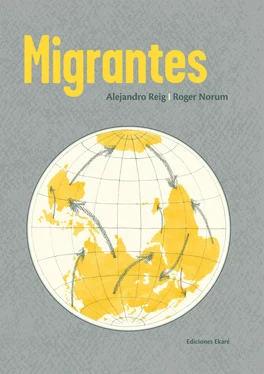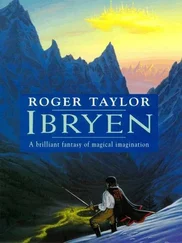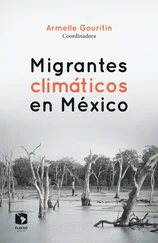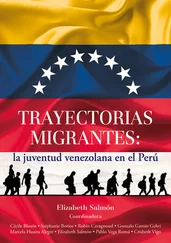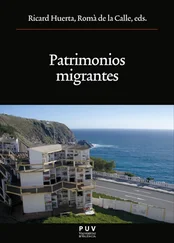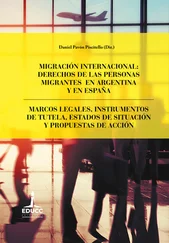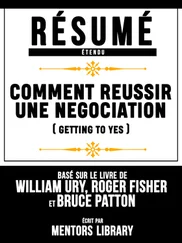Pero es importante aclarar que el propio término raza se utiliza de forma diferente en distintos países, y esto puede explicar la complejidad en que se desenvuelve el concepto, así como los malentendidos que lo rodean. Por un lado, los académicos están en general de acuerdo con que la raza no es un concepto científico enraizado en diferencias biológicas discernibles, y han descartado que pueda seguir teniendo alguna utilidad como categoría[38]. Sin embargo, el discurso sobre la raza sobrevive en muchos contextos nacionales, y muchas de las ideas asociadas con la ideología racial son materia de serias discusiones[39]. De modo que, aunque pueda no tener ningún significado biológico para referirse a las diferencias humanas, el concepto de raza sigue teniendo una significación social importante, que lo sitúa en el centro de acalorados debates. Su uso tiene una gran variabilidad y depende mucho de qué se considera un grupo distintivo de personas. Por ejemplo, en el Reino Unido, a través de su foco en las minorías étnicas, el concepto tiende a estar asociado con las personas que vienen de los países de la Commonwealth (anteriormente, colonias británicas). Por su parte, en Estados Unidos, desde los comienzos de su historia, los amerindios, los afroamericanos y los euroamericanos han sido clasificados como pertenecientes a diferentes «razas». Para complicar las cosas, en muchos lugares los términos etnicidad, nacionalidad, raza, herencia, cultura e incluso identidad son usados de forma intercambiable.
Como se ve, nada en estas distinciones es simple. Estas categorías tienen una larga y compleja herencia de entrecruzamiento de variables políticas y sociológicas que se alimentaron de las distinciones somáticas o biológicas. En la Europa del temprano siglo XIX surgió la ideología que vinculaba las diferencias raciales con la inteligencia, la salud y la personalidad. No existe ninguna evidencia que apoye estas ideas, que están en los fundamentos del racismo occidental. Aunque su formulación se basa en definir rasgos biológicos compartidos —y esto proviene en parte de las clasificaciones usadas en la cría de animales domésticos en la Europa medieval—[40], las distinciones de raza no generan una división que pueda sostenerse con la claridad de las taxonomías biológicas de los seres vivos. Se puede tener un mismo color de piel y, sin embargo, pertenecer a grupos étnicos (agrupaciones humanas con una herencia histórica, lingüística y cultural común) totalmente distintos.
Los rasgos somáticos distintivos que dieron pie a las caracterizaciones raciales —color y formas de la piel, los ojos, cabellos, estructura ósea y muscular— fueron desarrollados en la historia evolutiva de los grupos humanos cuyas migraciones los llevaron a distintos ambientes y a adaptarse físicamente a estos. Pero el recurso de las sociedades a diferenciarse según la raza no tiene nada de biológico: es un método social y subjetivo de categorización y diferenciación de la gente. La ciencia ha demostrado que hay más variabilidad genética dentro de los miembros de cualquiera de estas categorías llamadas raza que entre los miembros de esta y los de otra, y esto ha determinado el abandono del término en el campo científico. Sin embargo, no es la ciencia, sino la historia y las relaciones políticas, quien domina las formas en que los humanos interactúan en sociedad y se caracterizan los unos a los otros. La noción de raza sigue viva en el discurso corriente, y también en los discursos administrativos de muchos países, a la hora de definir grupos mayoritarios y minoritarios, y su acceso respectivo a servicios[41].
Una razón de la permanencia del término raza en el mundo anglosajón es que se argumenta que obviarla sería equivalente a borrar una historia de exclusión, persecución y desigualdad. Seguir usando el concepto, por el contrario, permite recordar su carga histórica y política, hacer presente el pasado racista de las relaciones entre pueblos y grupos sociales dominantes y dominados, y continuar combatiendo una discriminación que hoy sigue viva en muchos lugares del mundo. Pero en otros contextos, como, por ejemplo, en buena parte de los países latinoamericanos, el término ha desaparecido del lenguaje político-administrativo (no existe, por ejemplo, en las casillas de un formulario para trámites legales), aunque pervive en el lenguaje coloquial. La ausencia del término en el lenguaje administrativo —es decir, en las categorías legales de definición de la identidad— probablemente tiene que ver con que las naciones latinoamericanas han sido modeladas por valores universales directamente provenientes de la Ilustración y la Revolución francesa, y el concepto de raza aparecería como discriminatorio frente a sus ideas de ciudadanía universal. A la vez, estos países privilegian una ideología nacional que pone de relieve una mezcla supuestamente armoniosa de las razas europea, africana e indígena, resultante en un nuevo tipo, el mestizo. Esto también ha tenido una formulación idealizada y políticamente influyente en algunos sectores en la idea de que en Iberoamérica nació «la raza cósmica», con todas las herencias históricas encarnadas en un nuevo tipo de hombre, destinado a construir una nueva civilización universal[42]. De forma reivindicativa, el término raza puede aparecer en los discursos de los grupos con una herencia de exclusión, a veces expandiéndose desde una formulación basada en las herencias de color de piel y fisonomía a una basada en la historia sociocultural: en las letras de la salsa o música caribeña, entre sus cultores y promotores, podemos encontrar referencias tanto a la «raza negra» como a la «raza latina».
Definirse y ser definido: el contrapunto identitario
Como vemos, la identidad, personal o colectiva, no viene naturalmente dada, sino que se define y se constituye cultural y socialmente. Esto quiere decir que está condicionada tanto por nosotros mismos como por la sociedad y las comunidades en las cuales vivimos, trabajamos, jugamos e interactuamos. La gente determina su propia identidad, sí, pero también lo hacen sus vecindarios, sus familias y sus contextos económicos. Más aún, la identidad es mutable: puede cambiar a lo largo del tiempo y puede incluso ser cambiada conscientemente por un individuo. Un hombre norteamericano que vive en Argentina, por ejemplo, puede elegir «identificarse» como argentino después de vivir en el país diez o veinte años, o quizá uno o dos, si es particularmente rápido para desarrollar un sentido de pertenencia y adoptar nuevas identidades. Un venezolano que ha obtenido ciudadanía italiana a través de sus abuelos, pero hoy vive en Mallorca, puede elegir identificarse como italiano o como venezolano (o incluso como español o mallorquín), dependiendo de sus circunstancias y del contexto en que se encuentre.
Los humanos tenemos una necesidad innata de categorizar los lugares, las cosas, la gente y los demás seres vivos. Una categoría es un concepto que define una clase de cosas, ideas o personas que comparten ciertas características comunes, para distinguirlos de otros grupos. Categorizar permite darle sentido al mundo social y natural y aprender cómo comportarnos en concierto con otras personas. En una etapa de nuestra historia la habilidad para saber quién era miembro de un grupo y quién no constituyó una herramienta fundamental para la propia supervivencia: darle forma a esos grupos y alianzas permitía maximizar la propia habilidad para conseguir comida, territorio y pareja. El contexto de nuestras vidas diarias ha cambiado mucho desde los tiempos en que todas las sociedades humanas eran cazadoras-recolectoras. Y, sin embargo, seguimos haciendo distinciones entre las personas echando mano a conceptos aparentemente sólidos y estables como el género y la raza, bajo los que palpitan realidades dinámicas, variables y polémicas.
Читать дальше