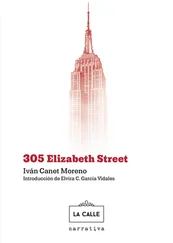Debíamos buscar qué hacer para divertirnos. La tediosa rutina se hacía sentir: por la mañana taller, por la tarde bordado y a la noche con suerte, una hora de tele. Y así transcurrían los días. Hasta que a una chica llamada Jesi se le ocurrió que podíamos fugarnos un rato, para caminar por la calle. Jesi era una líder nata a quien seguíamos ciegamente, pero cada una de las integrantes del grupo tenía una parte importante en el plan; Yo tenía la astucia; Abi, la rapidez física; Magalí era la planificadora, y Lucía… ella no hacía nada, pero era una especie de mascota alentadora. Con tremendo equipo estábamos seguras de que el plan de fuga tenía el éxito asegurado.
Una tarde Magalí argumentó:
—Lo primero que hay que hacer es asegurarnos de pasar por el patio sin que se den cuenta las monjas. —Abi la miró curiosa y le contestó:
—A la hora de la siesta no hay nadie en el patio.
Así que quedó anotado que intentaríamos en primera instancia subir al techo a eso de las tres o cuatro de la tarde. Lo que nadie tuvo en cuenta, era que el calor de diciembre hacía estragos en la chapa caliente que tenía el techo de la casa que daba al patio. Apenas subimos con pantaloncitos cortos, las piernas nos quedaron al rojo vivo, y con la misma velocidad con la que subimos, bajamos en un estrepitoso chocar de cuerpos. Anotamos rápidamente que esa no era la hora de escape.
Luego de acomodar el horario, el siguiente obstáculo era una pared que tenía una especie de vidriado en su superficie, por lo cual no debías ir con zapatillas blandas o intentar agacharte porque te podías cortar, aparte el vecino tenía un perro muy ladrador y bocina que hizo imposible nuestro intento de investigar la ruta de escape. Cuando pasabas el techo, la pared y el perro te enfrentabas a un paredón enorme de casi cuatro metros de alto y para bajar a la calle te deslizabas por un nogal. Nunca llegábamos más allá del perro, con lo cual el paredón y el nogal eran dos obstáculos que habíamos visto al pasear los sábados por la vereda. Igual, el plan marchaba sobre ruedas y estábamos entretenidas viendo el día propicio para volar cual palomas. El día indicado fue un 26 de Diciembre. Para poder irnos y sobrevivir unos días, estábamos guardando comida y ropa. Llevar mucho sería sospechoso, así que solo llevábamos dos mochilas pequeñas. A eso de las 18 horas del día elegido, estábamos yendo del comedor a la sala de televisión, cuando nos desviamos hacia un pasillo lateral y para pasar desapercibidas nos escondimos en el baño del pasillo.
Cuando Maga dijo que ya podíamos salir, nos deslizamos cual ninjas hacia el patio, y luego de mirar con desesperación alrededor para cerciorarnos de que nadie nos veía, nos trepamos al techo. ¿Les dije que Laura era bastante torpe? No, tal vez no lo comenté, pero casi echa todo a perder, porque se cayó del techo y apenas logramos entre todas subirla. Luego avanzamos por el estrecho paredón y comenzamos a esquivar vidrios, cuando escuchamos un llanto que al principio era ruidoso, pero que se convirtió en un sollozo lleno de angustia:
—¡Chicas! No puedo ir, tengo mucho miedo —gritaba Abi desesperada, comenzando a retroceder al instante hacia el techo. Las demás nos miramos y como creí ver valentía y resolución en sus miradas, avancé segura hacia el camino final de la pared alta y el nogal. Cuando iba por la mitad del recorrido empecé a escuchar al endemoniado perro que desesperado ladraba y giré para ver por dónde venían las chicas. Pero para mi asombro, atrás de mí no había nadie. Las chicas se habían asustado y se habían ido.
Me quedaban dos opciones: o retrocedía y corría el riesgo de caerme por el ladrido rabioso del perro o avanzaba hacia la libertad. Y eso hice; con un enorme salto me trepé del paredón y agarrada como podía con las manos, las piernas y el alma, me encontré en la cima del paredón. Frente a mí estaba el nogal, la calle con su brisa hermosa, el silencio del anochecer y su amplitud de posibilidades infinitas. Así que tomé impulso para agarrarme de una rama del árbol y se nota que no calculé bien (una cosa es tener un plan en papel, otra muy distinta es llevarlo a cabo en pleno vuelo cuando no tenés alas) porque en el salto, me quedé con un montón de hojas en la mano, mientras mi cuerpo se precipitaba al vacío de la vereda. La caída fue dolorosa y confusa, porque no sabía dónde era arriba y dónde era abajo. Me quebré el brazo y me gané un mes de castigo, pero tenía el respeto de casi todas mis compañeras.
El pollo de los pobres
Vivía castigada, así que Sor Rosario era bastante ingeniosa a la hora de pensar en hacerme pasar un momento amargo. Esta vez se le había ocurrido que yo podía atender la puerta el fin de semana. Los domingos venían todas las familias a ver a las chicas y a mí, en lo personal, me dolía que nunca recibiera una visita de nadie. Así que me armé de valor y abrí una y otra vez la puerta con una gran sonrisa y un dolor que me cerraba la garganta (explicale a una nena de 9 años que nadie la visita porque no la quieren). Y en mi tarea asignada estaba, cuando la monja me llamó a la cocina:
—Eli, si viene algún pobre le das una bandejita de este arroz que está en la olla y un poquito de tuco que está en la sartén.
Rápidamente le pregunté qué había en el horno y ella me dijo que era un pollo para la cena de la madre superiora y dos hermanas. Que ni se me ocurra tocarlo. Así que apenas golpeó la puerta un señor que pedía comida, le di el arroz en su bandejita. Pero el pollo me llamaba, con una voz jugosa y crocante, así que me dije a mí misma que una pata no se iba a notar y la comí apresurada. El hueso lo tiré escondido en el fondo de la basura. La tarde trascurrió tranquila, todas las afortunadas tuvieron su visita y yo de a poquito me comí el pollo.
Para las siete de la tarde, apenas quedaba una pechuga (no era un pollo grande). Así que cuando Sor Rosario llegó a cerrar la puerta con llave, me pregunto cómo había estado todo, le conté muy amargada que una señora con dos pequeños llegó a pedir comida y a mí me dio lástima porque las niñas dijeron que nunca habían comido carne ni pollo y yo les puse pollo en el arroz porque ella me enseñó a ser bondadosa. Su mirada fue glacial, pero enseguida me abrazó y me dijo que esa era una buena actitud, apiadarme de los más necesitados sin duda me haría mejor persona; que algo le cocinaría a la madre superiora y luego se fue con esperanza en mi súbito cambio. A la media hora me llamó y apenas la vi supe que algo andaba mal.
—Eli, ¿me podés explicar por qué los huesos del pollo están en el fondo de la basura? —Yo le dije que tenía miedo de contarle la verdad, así que ella chistó enojada y se fue furiosa a pensar otra ingeniosa forma de forzar mi endiablado carácter.
El vestido a lunares
Las salidas de los sábados eran todo un acontecimiento, porque, aunque veíamos las mismas cosas y era la misma vuelta del perro, salir a la calle, y tal vez comprar un dulce en el quiosco, era mágico. Así que todas sabíamos que debíamos pasar por el taller a recibir el vestido o la ropita que nos daban para salir a pasear. Un sábado me entretuve con una revista que me habían prestado y llegué tarde al momento de vestirse, así que me dieron lo último que quedaba, un vestido verde con lunares amarillos y unas zapatillas flecha azules.
Nunca fui fea, de hecho, tengo un color de ojos verdes desafiantes y un pelo rojo furia que me hacían lindísima, pero ese atuendo no pegaba con nada y, unas cuantas burlas después, me sentía feísima. Dar la vuelta de aquel día fue una tortura, me parecieron las quince cuadras más largas de mi vida y sacaron para siempre de mi elección a los lunares para mi futura ropa.
Читать дальше