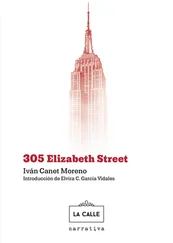La famosa comida era bastante escuálida, pero a mí ese pedacito de carne y el arroz medio pasado me supieron a gloria, porque en la casa en donde había estado, nunca sabía qué comería o si acaso comería.
Mas tarde, traté de acercarme a las chicas que me parecieron más amistosas, pero aun así me sentía rara, muy rara. En el fondo creo que sentía la pérdida de mi libertad, porque estaba acostumbrada a manejarme sola y cuando escuché el grito de la celadora diciendo “se apagan las luces”, supe que todo había cambiado.
Lucila Casitemiro
La primera semana intenté desesperadamente hacer amigas y la verdad estaba difícil, se hacían rogar demasiado las pulguientas a las que trataba de acercarme. Nos mandaban en camioneta a la escuela y allí lo pasaba bien con mis compañeras, pero apenas tocaba el timbre las veía alejarse por la ventana del vehículo de Acción Social. Igual la vida era bastante tranquila, la comida era pasable y la cama que me tocó era mullidita. Lo único que me inquietaba bastante, era que había escuchado que a “las nuevas”, les daban una paliza de bienvenida y estaba tratando de evitar ese amargo momento a toda costa, así que me quedaba lo más cerca que podía de las señoras que nos cuidaban y comencé a hacer correr el rumor de que sabía karate. Obvio que a los seis años nadie sabe karate o por lo menos no para defenderse de todas las que querían golpearme, pero eso infundió cierto temor y me salvé bastante tiempo.
La que encabezaba la idea de explicarme cómo eran las cosas en ese lugar era una niña llamada Lucila. Ella venía del norte y era alta, morena y con cara de desconfiada. Sus ojitos chinitos habían visto demasiado, y aunque se moría por un abrazo y un te quiero como todas las que estábamos allí, se hacía la fuerte.
Con sus planes en marcha, me engañaron para llevarme al patio cubierto diciéndome que íbamos a jugar y a compartir una especie de merienda, por lo que hacia allí fui toda contenta. Apenas crucé el patio cubierto, la puerta gigante se cerró y frente a mí había un grupito de niñas con cara de “te vamos a matar”. Al frente de todas estaba Lucila, quien se acercó y se presentó:
—Soy Lucila Casimiro. —Y yo, que siempre me metía en líos por mi bocota, le respondí:
—Casitemiro dirás, ja, ja, ja. —Obvio que se lo decía porque no me parecía linda y así ella lo tomó, por lo que el primer golpe no tardó en llegar. Antes de doblarme en dos escuché que otra decía:
—¡Sabe karate! —Y yo, que no sabía ni matar una mosca, intenté tirar algunas patadas a lo loco. Pero enseguida me di cuenta de que la estrategia solo las enojaba más, así que pasé a la fase dos e hice el muertito que siempre resulta eficaz. Al ver que no me movía Lucila se sobresaltó y les gritó que solo tenían que asustarme, no matarme. Las chicas salieron corriendo y ella me levantó la cabeza, diciéndome con mucha dulzura:
—Disculpame, ya se fueron, si no te pegaba yo, te pegaba otra, así que ahora ya estás a salvo. —Nos limpiamos la ropa y un poco de sangre que me salía del labio y a partir de ese momento fuimos las mejores amigas.
Pelazo
Todas miraban a Inés con amor, casi con devoción. Yo tenía solo siete años, pero estaba convencida de que mi primer enamoramiento estaba encarnado en su figura. Ella tenía un rostro ovalado y dulce, con ojos rasgados y cuando sonreía el día era más lindo. Pero lo que más destacaba era su pelazo, un pelo lacio, divino, que caía como cascada sobre su espalda.
Las monjas no permitían que tuviéramos el pelo largo por obvias razones; los piojos eran una plaga, que se llevaba melenas de todo tipo bajo las tijeras expertas de Sor Rosario.
Pero Inesita no corría riesgo, porque su sangre repelía todo tipo de parásitos, así que nunca iba a saber lo que era la picazón áspera que te llega a las tres de la madrugada y te hace rascarte a dos manos, no, ella estaba a salvo. Pero se volvió vanidosa con su extensa cabellera en un mundo de calvas; se cepillaba el pelo durante dos horas antes de dormirse, se hacía trenzas eternas y las mostraba con orgullo, usaba un champú especial (porque no le daban el detergente que usábamos todas las demás) y poco a poco la empezaron a mirar mal, pasando del amor al odio acérrimo. En lo que respecta a mí, yo estaba enamoradísima detrás de su cabello y su gracia. Hasta que un día Inesita se dio media vuelta, me miró como si fuera la primera vez que me notaba y exclamó:
—¿Podés dejarme en paz? Yo no quiero jugar con vos o con las otras mugrientas. —Y se marchó riendo con un grupito de bobas que eran sus “amigas”.
Me quedé parada en el pasillo comiéndome la rabia y luego cuando lo hablé con mi amiga Lucila, ella me dijo que le quedaba poca vida a la hermosa cabellera de Inés. Muy preocupada le pregunté:
—¿Le van a cortar el pelo? —Lucila me miró y largó una carcajada.
—Ja, ja, ja, nena, ¿sos retonta vos, no? Si nos agarran las monjas nos castigan de por vida, ella sola va a rogar que le corten el pelo. —Y así comenzó la operación “doná un piojo”. Cada una de las chicas dio un piojo o dos si tenían, para juntar en un frasquito y cuando la cantidad ameritaba la causa, se lo tiraron encima mientras dormía. A la mañana siguiente Inesita fue al colegio como todos los días, con una cantidad abismal de piojos sobre su cabeza. Que las monjas se dieran cuenta era cuestión de tiempo, porque sobre su frente caminaban como cuatro piojos y era imposible no notarlo. Para las doce del mediodía estaba siendo sentenciada y su cabellera caía al piso, para no volver. La vi pasar re triste y descubrí que mi afecto era solo por su hermoso pelo, ya no sentía nada, ni ganas de hablarle tenía... Qué raro es el amor...
Quería que se callara
Cuando estás en un instituto, te envían una o dos veces al año a ver a tu jueza, para ver cómo va tu vida, si estudiás, si estás contenta o simplemente para cumplir con lo que la ley indica; a ese trámite se lo llama “comparendo”. En una de mis visitas anuales a la jueza, que por cierto era muy buena persona, me pusieron en una celdita. Al rato vino una señora trayendo mate cocido con pan, unas revistas para leer y hasta me contó unos chistes que estaban buenísimos. Pero cuando se fue, me quedé sola y allí estaba esperando, cuando por equivocación metieron a una chica grande conmigo. A mí todas me parecían grandes porque siempre fui menudita, pero lo que me llamó la atención no fue su altura, sino su mirada extraviada, como loca.
Yo estaba aburrida y la única persona que tenía a mano para pasar la hora era la loca, así que le hablé:
—¡Hola! Soy Eli, ¿y vos? —Como no me contestó nada, me puse a contarle pavadas y en un momento giró bruscamente hacia mí y me dijo:
—Callate ya. —Pero por supuesto que no pensaba hacer silencio, así que la miré fijo (nunca mires fijo a alguien medio loco) y le pregunté por qué era tan malhumorada. Largándose a llorar, me contó que su beba, que tenía unos meses, tampoco se callaba, lloraba todo el día, y aunque la cambió, le dio la teta, la hamacó y le cantó una canción, no se callaba, así que le dio un baño y le metió la cabeza bajo el agua un rato para tranquilizarla y listo. ¡Se calló! Mi cara iba de la intriga al pánico apenas me di cuenta de que había matado a la beba. Y suspirando le dije despacito que ya no hablaría más. La jueza me notó muy rara ese día y puso en mi expediente que necesitaba hablar con una asistente social porque algo me pasaba.
La fuga maestra
Las vacaciones habían llegado y es normal ver a los niños felices en esa época, pero para las que estábamos en Santa Juliana, el verano significaba aburrimiento constante.
Читать дальше