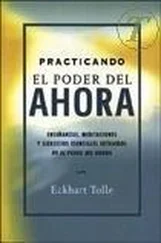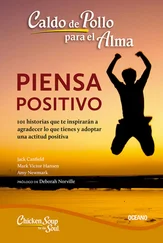1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Dedicaba mis días a forjar una vida nueva al tiempo que cumplía mis responsabilidades.
Me llené de alegría el día que fue puesto en libertad. Se había prometido cambiar y juró que no volvería a verme jamás.
Cuando se marchó, sentí una punzada. ¿Era tristeza o envidia? Pese a que yo salía cuando quería, cuando me marchaba no dejaba de sentirme atraída por ese obsesionante lugar. Envidiaba a los internos que salían y jamás regresaban.
Pero no cesaba de hacer lo mismo todos los días. Iba a trabajar, y cuando regresaba a mi estrecho y pequeño departamento soñaba con una vida diferente en medio de mis conchas marinas.
Un día invité a cenar a unos amigos. No fue nada del otro mundo, ni un cumpleaños o fiesta, sólo una reunión de amigos que disfrutaban de su mutua compañía y una botella de vino. Reímos y bromeamos acerca de nuestros planes para el verano.
Una amiga dijo:
—¿Qué importa lo que planeemos? Este departamento es lo más cerca que Erin llegará a la playa en toda su vida.
Todos rieron, y yo sonreí mientras estaba furiosa por dentro, en gran medida porque sabía que ella tenía razón. Que yo había renunciado a vivir de verdad.
Volví al trabajo, a los confinamientos, uniformes rojos y paredes de tabicón con apenas unas diminutas ventanas que dejaban entrar la luz. ¿Era tan malo que viviera de ese modo? Tenía un empleo estable y un techo que me cubría. Y aunque algunas noches el tráfico no nos dejaba dormir, eso no importaba; ya estábamos acostumbrados.
Un día lo vi en compañía de otros internos, que reía en tanto esperaban su turno para salir al patio.
Era él, y ver que reía me sacudió. Verlo de nuevo en la cárcel fue una sensación devastadora para mí.
Permanecí inmóvil durante minutos que parecieron horas; miraba su despreocupación pese a que estaba encarcelado de nuevo. Cuando me vio, sonrió, agitó la mano y se acercó a saludarme con una sonrisa de oreja a oreja.
—¿Cuándo regresaste? —le pregunté.
—Hace unos días —contestó—. ¿Me extrañaste?
—Creí que jamás volvería a verte.
Se encogió de hombros y se acercó un poco más.
—Mi vida es una porquería —me dijo—. Una absoluta porquería. Nado en ella las veinticuatro horas del día. Pero el asunto es éste: que es mi porquería. Y lo curioso de la suciedad es que, aunque apeste, es cálida, ¿cierto? Cálida y conocida.
Ahí estaba. Esa verdad explicaba por qué él y todos los demás en este planeta no abandonan nunca su rutina. Por qué evitamos los riesgos y no nos aventuramos. Porque, aun en medio de la porquería, es nuestra, cálida y conocida.
Esa breve conversación con él me hizo cambiar. Decidí que, aunque desgarradora, la muerte de mi madre era un recordatorio eficaz de que la vida es preciosa y no debemos desperdiciar un solo segundo de ella. Decidí que había llegado la hora de que saliera de mi porquería y siguiera adelante. Dejé mi empleo sin saber adónde iría, empaqué nuestras pertenencias y me mudé a la playa.
Fue un buen paso para vivir como en verdad quería. No sabía lo que haría o adónde iría, pero al menos actué con la mirada puesta en el mar.
~Erin Hazlehurst


La educación no consiste en llenar una olla sino en encender una hoguera .
~W. B. YEATS
En virtud de que su hermana tenía hábitos obsesivo-compulsivos, mi madre hacía hasta lo imposible por diferenciarse de ella. Desde niñas, su hermana menor se imponía un régimen estricto y ordenado, cuando mamá carecía de toda disciplina, para disgusto de su metódica madre.
Cerca de cumplir setenta años, mamá era otra. Atrás había quedado la época en la que experimentaba con nuevas recetas o salía a explorar tiendas desconocidas. Pese a sus numerosos hijos, en ese entonces hallaba tiempo todavía para tomar clases de decoración de pasteles y aprender el arte de la costura y el bordado japoneses. Le gustaba viajar y probar comidas exóticas. Ahora, en cambio, anhelaba su cómoda rutina de avena con fruta en las mañanas, el periódico todos los días y sus programas de televisión por la noche. Más allá de las visitas de sus nietos, no tenía vida social, y nos preocupaba que su esfera se redujera cada vez más. Aunque yo compartía estas preocupaciones con mis hermanas, pensábamos que ese retraimiento y alejamiento formaban parte del proceso de envejecer.
El mundo alrededor de mi madre evolucionaba rápidamente, pero como ella vivía con la familia de mi hermana no tenía ninguna necesidad de aprender a “operar” nuevas herramientas o aparatos para ponerse al día. “Cambia de canal, por favor.” “¿Qué control remoto es éste?” “Ayúdame.” Todos la complacíamos con gusto, hasta que descubrimos que había perdido interés en hacer las cosas por sí misma.
Mi hermana le compró un teléfono celular, con el que se entendió fácilmente gracias a que todo se reducía a oprimir botones como en un aparato fijo. Le encantaba hablar con nosotras dondequiera que estuviera, aun cuando dábamos por descontado que no nos devolvería la llamada si le dejábamos un mensaje. La recuperación de éstos implicaba más pasos de los que a ella le interesaba aprender.
—Si alguien quiere hablar conmigo, que llame de nuevo —sentenciaba.
Protestaba si le enseñábamos a usar las funciones adicionales del teléfono, o del control remoto del DVD o la televisión por cable.
—¡Olvídenlo! ¡Es muy confuso!
Apartaba la mirada de lo que le mostrábamos. Ni siquiera toda la persuasión del mundo habría sido capaz de convencerla de que probara algo nuevo, aun si le decíamos que podría ver Hawaii Life y otro programa local al mismo tiempo si usaba el control remoto del cable.
Un día la comparé con su hermana, quien se negaba rotundamente a aprender a usar un celular, una computadora o incluso un nuevo electrodoméstico. Apenas tres años menor que mamá, mi tía había renunciado a manejar desde décadas atrás y delegaba en su esposo la lectura de la documentación de impuestos y los manuales de los aparatos. Pese a que tenía cable, veía nada más los tres mismos canales de siempre. Sana de cuerpo, su mente daba indicios de un deterioro prematuro. Ya fuera a causa de una rivalidad con su hermana o del temor a que se pareciera a ella, cuyo riguroso horario le irritaba, el hecho es que a partir de entonces mamá puso más empeño en hacer uso cabal de la tecnología. Supongo que comprendió que lo correcto era forzar al cerebro para que aprendiera cosas nuevas, aun si esto implicaba un poco de esfuerzo y frustración.
El día que recibió sus nuevos aparatos para el oído, escuchó con atención las explicaciones del audiólogo sobre cómo cambiar las baterías. Llegado el momento de hacerlo, yo manipulaba las piezas con torpeza y ella exclamaba:
—¡Puedo hacerlo!
Y lo hacía. Mi sorpresa sólo se equiparaba con su orgullo.
Un día le pidió a mi hijo que le enseñara a usar la computadora. Copropietario de un negocio de tecnología de la información, él podría introducirla en el empleo de los dispositivos que quisiera. Luego de cierta resistencia preliminar, por fin se sentó al teclado mientras él le enseñaba pacientemente a iniciar sesión y teclear la contraseña que le había asignado.
De repente, mamá estaba en contacto otra vez con sus amigas de la preparatoria en Hawái. Le contestaban sus correos, se escribían a diario y hacían planes de reunirse en Las Vegas, algo que aquéllas hacían cada año. Su mundo se amplió de nuevo conforme aprendía a visitar diferentes páginas web, y le encantaban las recetas y noticias “de casa” a las que tenía acceso con un solo clic en el ratón. Más tarde me enteré de que ya bajaba los videos adjuntos que le enviaba su hermano, quien vivía lejos, y que buscaba en Google información médica sobre su más reciente hipocondría.
Читать дальше