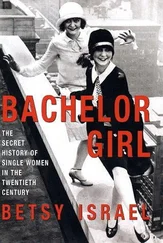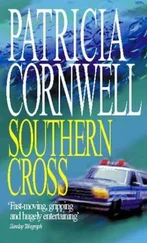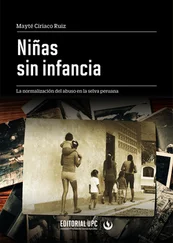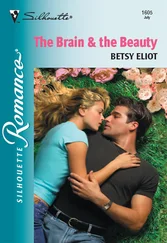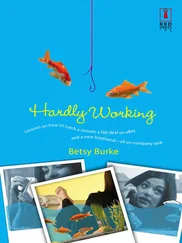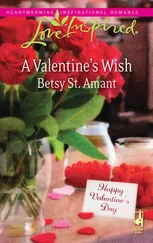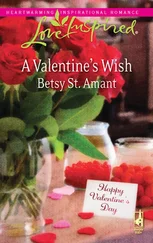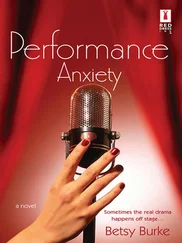Pero la compañía se había apañado con lo que había, como siempre. Habíamos desembalado la lona de la carpa y unas cuantas cortinas para que nos sirvieran de mantas y nos aislaran de la corriente. Para la partida de cartas, habíamos extendido una vieja cortina de terciopelo rojo a nuestros pies, como si fuera un mantel de pícnic.
—Venga, Ángela, reparte —dijo Vera—. A ver qué nos deparan las cartas para Puerto del Cabo.
Nuestra madre cortó el mazo, barajó una última vez y, con una sonrisa cariñosa, empezó a repartir. Todo el mundo escrutaba a los demás mientras recibían sus cartas con la esperanza de detectar algo en sus rostros, pero yo no era capaz de apartar la mirada de Tam.
Había firmado el contrato de nuestra madre justo antes de que nos fuéramos de Feeria y, aunque no era distante ni tímide, desprendía una finura superior a la del resto de la escandalosa compañía con la que Flama y yo habíamos crecido. Tenía algo distinto, además de no ser hombre ni mujer, como todas las hadas), pero yo no era capaz de definirlo.
Me di cuenta de que, a mi lado, Flama se reía discretamente al verme observar a Tam; alzó las cejas y sonrió. Ella tenía su propia teoría sobre lo que yo encontraba especial de Tam. Nunca había sido capaz de ocultarle que alguien me gustaba, ni siquiera cuando me esforzaba; puede que fuera porque me había gustado tanta gente que Flama había descubierto todas las señales que lo indicaban.
Por el contrario, mi hermana jamás había prendido sus sueños a gente concreta: a veces observaba a las otras acróbatas con fuego en la mirada, pero no parecía querer hacer nada para avivar esas llamas. Puede que, para ella, su romance con el espectáculo fuera suficiente. Pasaba sus horas libres con nuestra madre y conmigo, o con Oso, cuando se metía en la caravana con nosotros como un enorme perrito faldero, como hacía algunas tardes o incluso algunas noches. Flama siempre decía que ella nunca necesitaría nada que se encontrara fuera de la pista del circo o de la caravana.
Tal vez llegaba tan alto en sus números que nunca sentía la necesidad de acceder a un mundo más extenso, o de buscarlo en otra persona.
Tam levantó la mirada y sonrió discretamente, y yo me di cuenta de que me había quedado mirándole de nuevo. Bajé bruscamente la mirada hacia la primera carta que había recibido de nuestra madre: el siete de copas.
La tentación.
Vale. Pues estaba claro.
Me quité a Tam de la cabeza.
—A ver si lo adivino —me susurró Flama, dándome un codazo con la gracia que imbuía a cada uno de sus movimientos—. ¿El Mago? O no, ¡los Amantes!
—Calla —le gruñí, aliviada de que mi piel fuera lo suficientemente oscura para ocultar mi rubor. Y tampoco era la primera vez, teniendo en cuenta que me había criado en un hogar así de estridente y descarado. El rubor en las pálidas mejillas de Flama, por el contrario, solía brotar como la flor que daba nombre al circo… pero nunca la he visto avergonzada por nada. Cuando actúa, se le enrojece el rostro de emoción y orgullo, así que apenas necesita maquillaje.
Flama me sonrió con cariño. No hacía falta que me dijera que solo bromeaba, del mismo modo que yo no tuve más que lanzarle una mirada para que dejara de hacerlo.
Nuestra madre repartió la segunda ronda de cartas. Yo apoyé la cabeza en el poderoso hombro de mi hermana, la acróbata, y mantuve la vista fija en las cartas hasta que se hubieron repartido todas.
—La apuesta empieza con dos coronas —dijo nuestra madre.
Todos echamos las monedas sobre el telón.
Vera arrasó en la primera ronda con su póker de caballeros, pero se confió demasiado en la siguiente mano y Tam se hizo con todo el bote gracias a su escalera real.
Mientras nuestra madre volvía a repartir —a mí me tocaron más copas, maldita suerte la mía—, noté en mi estómago la sensación que indicaba que el dirigible había empezado a descender.
En el círculo, todos nos acercamos las cartas al pecho y nos miramos emocionados. Se oyeron murmullos satisfechos y hasta alguna exclamación entre quienes no jugaban. En unas pocas horas, justo después del amanecer, aterrizaríamos en Puerto del Cabo, la bulliciosa ciudad costera de Esting y el lugar donde Flama y yo habíamos nacido hacía diecisiete años. El lugar donde vivían nuestros padres y donde nuestra madre había fundado el Circo de la Rosa.
El circo volvía a casa.
Flama

En algún lugar de la bodega
duerme mi amor,
entre las sombras
y durante meses.
Cambia el viento,
el mundo en aumento
y un antiguo hogar
se acerca a acogernos.
El dirigible gruñe
en el viraje,
la luz se cuela
por las claraboyas.
Abajo, las ballenas emergen
y saltan, enormes.
El vientre del dirigible
toma tierra: así se sienten
los grandes seres
cuando vuelven
el corazón
hacia las nubes.
Nívea

Volábamos tan bajo que olía a mar.
Inhalé la brisa marina mientras el dirigible descendía lo bastante rápido como para notar una sensación de vértigo ante la visión de la costa de Esting acercándose a nosotros.
Me solté de la baranda de madera y levanté los brazos. Me imaginé dando un salto perfecto y hermoso hasta el suelo con unos movimientos perfectamente gráciles, como Flama al final de sus números: un ángel que tocaba la tierra y levantaba nubes de serrín en la pista.
Habría un aplauso estruendoso.
Alguien me rozó la espalda con la mano. Fue un gesto cálido y suave, pero aun así me sobresaltó.
—¿Te alegras de volver a casa?
Me giré y vi la sonrisa de Tam. Los ojos le brillaban en el rostro salpicado de pecas azules. Todavía no había actuado con el Circo de la Rosa, así que técnicamente aún era novate, pero había firmado el contrato en Feeria hacía más de dos meses y, durante el largo viaje de vuelta a Esting, todos habíamos llegado a conocernos bastante bien. De hecho, mejor de lo que me habría gustado en ocasiones.
Sobre todo, durante las colas para ir al baño.
Pero así es el circo: la intimidad surge rápido, aunque seamos un grupo itinerante con gente que viene y va en casi cada ciudad que visitamos. Hay achuchones entre bastidores, abrazos para desear buena suerte; las siestas se echan en manada en cualquier tren o transporte que nuestra madre alquile para llegar al siguiente destino, o frente a las hogueras del campamento, acunados por las carpas vacías del circo, cuando las noches son lo suficientemente cálidas…
Para nosotros es normal tocarnos de esta forma. Resulta fácil, sencillo e íntimo.
O esa es la teoría.
Por eso, no quise que Tam supiera que su roce me había hecho temblar.
—¿Te refieres a esta ciudad? No es que sea mi casa. Llevo viajando desde que nací, ¿sabes?
Le ofrecí una amplia sonrisa juguetona, que Flama habría desmantelado enseguida si hubiera estado allí. Ella siempre dice que soy demasiado seria para hacer bromas.
—Ya lo sé. —Tam sacudió la cabeza—. No me lo puedo ni imaginar. Pero naciste en Esting y tu madre es de aquí. Eso tiene que influir.
Lo que más me gustaba, de entre la larga lista de elementos de Tam que había aprendido a apreciar, era su seriedad: casi idéntica a la mía. Incluso cuando conjuraba sus ilusiones lo hacía con la gravedad y precisión de los científicos en un laboratorio. Me encantaba observar sus actuaciones meditadas y deliberadas, aunque suponía que habría quien las encontraría lentas… o lo haría de no ser por la belleza de Tam. Cuando nuestra madre presentó a Tam ante la compañía, incluso antes de conocer sus números, escuché que Vera susurraba que era tan hermose que le escucharía incluso leer textos religiosos.
Читать дальше