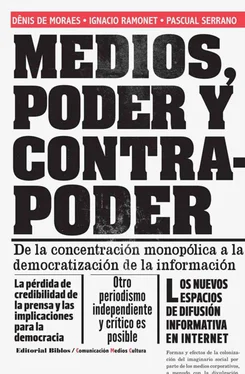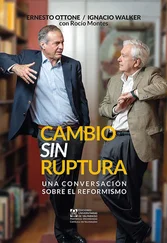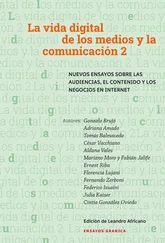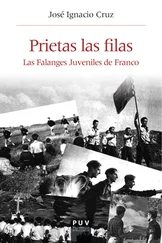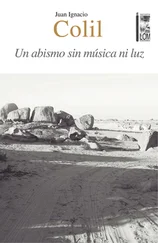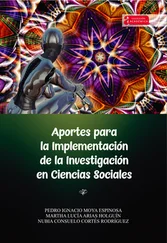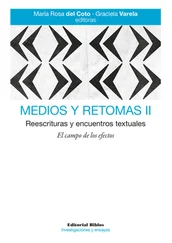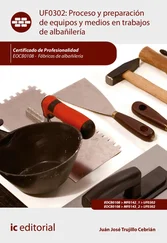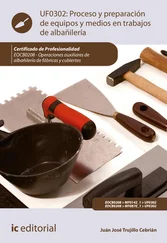Existen incluso modelos estratégicos de superación de las diferencias culturales, con objetivos mercadológicos, según Hermano Roberto Thiry-Cherques:
1 Un modelo tradicional, de injerencia directa de la organización sobre el medio en que actúa, que incluye en sí a las organizaciones que de ella dependen.
2 Un segundo modelo hegemónico, de interferencia mediada.
3 Un modelo armónico, de integración cultural.[36]
Estos modelos son tipos ideales, sirven como referencia. Raramente se dan en estado puro; lo más común es encontrarlos en formas híbridas.
El primer modelo se basa en la “aculturación forzada”, cuando las características y el espíritu de la organización prevalecen sobre los trazos culturales de los receptores. La transferencia de los valores de la empresa hacia el público ignora las diferencias culturales y rechaza los valores originarios. La segunda forma de superación cultural es marcada por la idealización del espíritu de la empresa. La diversidad cultural no es negada, pero los trazos específicos del contexto son desvalorizados o desconsiderados. De este modo, una especie de “imperialismo organizacional” transforma manifestaciones personales en espejos del espíritu de la empresa. Por último, el modelo armónico se define por la flexibilidad de las relaciones entre la empresa y su medio. La herramienta para conquistar mercados, en este caso, es la aproximación a las diversas culturas correspondientes a los contextos espacio-temporales. Así, “las diferencias entre los trazos culturales son objeto de un acuerdo pragmático, de relativización estructural, en que el intercambio cultural es incentivado”, explica Thiry-Cherques.
La intención de los estrategas, en última instancia, es incorporar-adaptar-reciclar elementos culturales de una formación social dada, en un proceso de apropiación de gustos y preferencias por las dinámicas del marketing global. La meta es facilitar la máxima atracción de consumidores locales, con la supresión de trabas a la libre circulación de los productos. Por eso Renata Salecl vincula la apropiación mercadológica de diferencias y trazos culturales específicos a la percepción de que, en la fase del capitalismo actual, “cambios de identidad e identificaciones son celebrados como una nueva ola y transformados en lucro”.[37]
Consideraciones finales
En el proceso de reproducción ampliada del capitalismo, el sistema mediático desempeña un doble rol estratégico. El primero se refiere a su condición peculiar de agente discursivo de la globalización y del neoliberalismo. No solamente legitima el ideario global, sino que también lo transforma en el discurso social hegemónico, propagando valores y modos de vida que transfieren al mercado la regulación de las demandas colectivas. La doxa neoliberal procura neutralizar el pensamiento crítico, reducir el espacio para ideas alternativas y contestatarias, aunque éstas continúen manifestándose, resistiendo y reinventándose. Se trata, entonces, de una función ideológica, que consiste en “realizar la lógica del poder haciendo que las divisiones y las diferencias aparezcan como simple diversidad de las condiciones de vida de cada uno”, lo que significa “escamotear el conflicto, disimular la dominación y ocultar la presencia de lo particular, en tanto particular, dándole la apariencia de lo universal”.[38] El segundo rol ejercido por los conglomerados de medios es el de agentes económicos. Todos figuran entre las trescientas mayores empresas no financieras del mundo[39] y dominan las ramas de información y entretenimiento, con participaciones cruzadas en negocios de telecomunicaciones, informática y audiovisual, sin contar la enorme rentabilidad que obtienen con las transmisiones espectacularizadas de eventos culturales, deportivos, periodísticos, etcétera.
El sistema corporativo explota, con flexibilidad operacional y destreza tecnoproductiva, una gama de emprendimientos y servicios tornados convergentes y sinérgicos por la digitalización. La ejecución de tal objetivo implica la reorganización de las relaciones entre los grupos globales y públicos regionales, nacionales y locales, por intermedio de acciones de marketing que favorecen una oferta más heterogénea de productos, en consonancia con dinámicas estratificadas y desterritorializadas de consumo. La exacerbada competitividad obliga a los gigantes empresariales a promover hibridaciones con trazos característicos de países y regiones, con el propósito de ajustarse a demandas de clientelas específicas. Pero es preciso insistir en que esas eventuales mezclas con peculiaridades locales, regionales y nacionales, cuando se incorporan a productos y programaciones, se hacen a partir de criterios exclusivos de los grupos mediáticos, generalmente basados en investigaciones cualitativas de mercado.
No debemos subestimar el riesgo de cortocircuito en la soberanía cultural con la transnacionalización de los negocios, especialmente por la fragilidad de los mecanismos de regulación de los flujos audiovisuales y de capital que cruzan fronteras en transmisiones vía satélite y redes infoelectrónicas. En verdad, la universalización de productos, marcas, eventos y referencias culturales puede hacer temblar la antigua supremacía de localismos y regionalismos, tradiciones y trazos comunitarios específicos, transformados ahora en componentes de amplia y compleja geografía de consumo. Aunque permita mayor circulación de datos, sonidos e imágenes por el planeta, el mundo globalizado frecuentemente desaloja la idea original de territorialidad y con eso se ve afectada la noción de identidad asociada al compartir creencias y sentidos comunes. La demarcación del carácter nacional de buena parte de los contenidos en circulación se vuelve problemática, teniendo en vista que los materiales son producidos y distribuidos por grupos transnacionales, a partir de sus matrices industriales. Frecuentemente, estos grupos ni siquiera tienen filiales o estructuras físicas en países donde sus mercaderías son comercializadas por socios o representantes locales; aunque se abastezcan de conocimientos sobre las realidades en que actúan, buscando crear puentes de
conexión con las bases consumidoras. En rigor, las políticas de programación ansían la maximización de ganancias, dentro de las conveniencias de las fuentes controladoras de emisión. Por lo tanto, la distribución de las ofertas simbólicas generalmente vincula las diferencias socioculturales a los intereses comerciales; es decir, en la definición de Jesús Martín-Barbero, “tiende a construir solamente diferencias vendibles”, ampliando sus tasas de rentabilidad y las audiencias cautivas.[40]
Así, la mundialización cultural se inscribe más en la órbita de las exigencias mercadológicas que propiamente en las variedades cualitativas o en usufructos ecuánimes de conocimientos e informaciones.
A medida que esa configuración se cristaliza, se reduce el campo de maniobra para un desarrollo equilibrado y estable de los sistemas de comunicación y se agravan desajustes estructurales en un área estratégica de la vida social. Por eso la urgencia de que reclamemos diversidad donde hoy está en vigor la concentración monopólica. Son fundamentales legislaciones y políticas públicas que reconozcan la comunicación como derecho humano, lo que implica discutir y adoptar mecanismos democráticos de regulación, de universalización de accesos, de universalización de accesos, de fomento a la producción audiovisual independiente, de impulso a los medios sociales y comunitarios, de usos educativos y comunitarios de las tecnologías. Significa garantizar condiciones equitativas para que, con el correr de un largo y arduo proceso de presiones y reivindicaciones democratizadoras, otras voces sociales puedan manifestarse en la escena pública, fortaleciendo la libertad de expresión, el pluralismo, los anhelos de la ciudadanía y los derechos individuales y colectivos.
Читать дальше