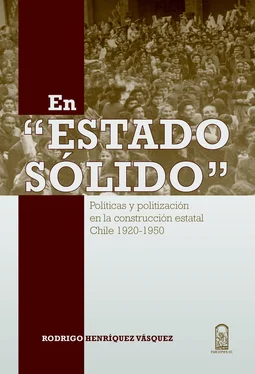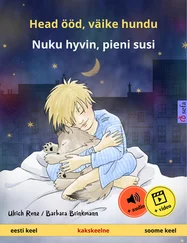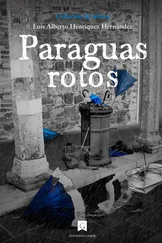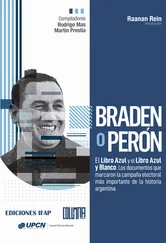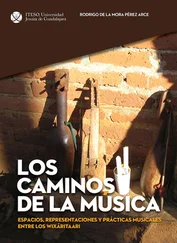El estatismo y las demandas sociales y políticas presentes desde 1925 e intensificadas a partir de 1932 son dos factores que, junto a la institucionalización de los partidos marxistas, complementan el análisis centrado en el sistema político. Los partidos incorporaron las demandas sociales elaboradas en torno a la expansión del Estado, cuestión que permitió mantener durante catorce difíciles años, guerra mundial mediante, lo que aquí denominamos frentepopulismo. Sin esta variable no se podría explicar el conjunto de contradicciones políticas que tuvo el frentepopulismo chileno. Los reformadores sociales de este período se apoyaron en el refuerzo mutuo entre el “pueblo” consumidor y el Gobierno que permitió regular los mercados gracias a instituciones para controlar precios y dar protección social. El auge de lo que Meg Jacobs denomina “auge de la ciudadanía económica”, dependió tanto de las políticas sociales y estatistas llevadas a cabo por las elites políticas como de los movimientos sociales que demandaron protección estatal. 5
El reordenamiento de las relaciones entre el Estado y la economía fue una de las consecuencias inmediatas de la llegada al poder del Frente Popular en Chile. Este reordenamiento estuvo caracterizado por diferentes grados de autonomía del Estado sobre la economía en ámbitos como el desarrollo del Estado Social y la intervención en los precios y menos en el ámbito del fomento industrial. El formato político que tuvo este reordenamiento fue a través del frentepopulismo que accedió al Estado en 1938 con partidos marxistas y sindicatos. Tanto en la formación del Frente Popular como en su desarrollo hasta 1948, se aprecia nítidamente la presencia de un rasgo que permitió su prolongación por casi diez años, a diferencia de otras experiencias europeas mucho más breves como Francia y España. A lo largo de este estudio se utilizará el concepto frentepopulismo para caracterizar la forma y el contenido de la politización tanto de actores sociales como de sus demandas sociales orientadas desde y hacia el Estado. La estructuración del Frente Popular no se constituyó sólo en la esfera del sistema de partidos sino que tuvo una orientación no menos problemática para los protagonistas que llegaron al poder en 1938, por las tensiones por satisfacer las demandas de los partidarios del Frente Popular y la de los grupos de presión industrial, comercial y agrícola.
Populismo y ampliación estatal
La porosidad conceptual de los conceptos “pueblo” y “popular” se ha transferido a los conceptos tributarios de estos como “populismo” en su generalidad y “populismo latinoamericano” como expresión regional de un concepto global. 6La obra más influyente de la década de 1970 fue Populism. Its Meaning and National Characteristics de Ghita Ionescu y Ernest Gellner. Bajo una óptica funcionalista caracterizó al populismo como un conjunto de discursos, liderazgos y formas de hacer “lo político” bajo el paraguas común de la representatividad: el populismo como una forma de praxis política que media entre la sociedad y el Estado utilizando, para ello, prácticas que rebasan el marco institucional y jurídico. Sin embargo, las definiciones y las desagregaciones del concepto de “populista” son tan extensas como los casos que se describen. 7A pesar de la poca aplicabilidad de tales precisiones, las definiciones de populismo expuestas en la obra de Ionescu y Gellner se utilizaron extendidamente para caracterizar la vía latinoamericana del populismo ocurrida durante el proceso de modernización capitalista de la primera mitad del siglo veinte. La principal característica indicada por los autores antes mencionados fue la politización de diferentes sectores sociales como el “pueblo” y su incorporación como “masa” a la vida pública, sobrepasando la capacidad de absorción de las instituciones existentes. La fractura social resultante habría sido el contexto propicio para el surgimiento de liderazgos carismáticos con una retórica y en un estilo de movilización política que enfatizó la lucha moral y ética del “pueblo” contra la “oligarquía”. 8Sin embargo, la relación causal entre crisis política y “populismo” no es del todo clara. Las crisis económicas no explicarían por sí mismas, a juicio de Alan Knight, el surgimiento de los populismos, dado que es posible demostrar empíricamente que han surgido en toda clase de contextos. Igual cosa ocurriría con la consideración irracional y emotiva del populismo: la política tradicional también utiliza dichos recursos en la conformación de su legitimidad política y en la movilización de adherentes. 9Algunas definiciones utilizadas para caracterizar el populismo latinoamericano han remarcado los aspectos formales de este: a) una la relación directa del líder con sus seguidores más allá de la institucionalidad política, b) un discurso político maniqueo del “pueblo” versus la oligarquía y, c) mecanismos de articulación líder-base de naturaleza clientelar y de patronazgo. 10El principal problema que presentan estas interpretaciones es el grado de aplicabilidad a los contextos locales y la utilización mecánica de clasificaciones que no incorporan los efectos sociales y políticos de la protección estatal y la legitimidad social y jurídica que tuvo tanto en los reformadores estatales, como en la atmósfera intelectual entre las décadas de 1930 a 1950.
Una clasificación más específica aplicada al populismo chileno es la que entrega Paul Drake. Este autor sostiene que entre 1920 y 1973 el populismo chileno se caracterizó por: a) la movilización política, la retórica recurrente y los símbolos destinados a inspirar al pueblo; b) la formación y coalición heterogénea donde predomina la clase trabajadora, pero incluyendo sectores importantes de los estratos medios y altos en la dirigencia y, c) un conjunto de políticas reformistas que intentan promover el desarrollo sin provocar un conflicto clasista explosivo. 11Si bien esta caracterización es útil para identificar las prácticas políticas del populismo desde arriba, no define la recepción de dichas políticas en los beneficiados por las políticas populistas. Esta visión se focaliza en los efectos macroeconómicos de políticas expansivas tal como ha sido evaluado desde el análisis económico liberal: “El populismo económico es un enfoque de la economía que destaca el crecimiento y la redistribución del ingreso y menosprecia los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al mercado”. 12Habría que preguntarse por el efecto social de dichas prácticas políticas, conocer su gestación, los problemas de su instalación y el sentido que tuvo para los reformadores sociales y para los beneficiados para evaluar si tales políticas fueron irresponsables, tal como sostiene el enfoque liberal sobre este punto. 13
La incorporación de nuevos sectores sociales al Estado ha sido comúnmente descrita como una consecuencia del “populismo” latinoamericano en que los líderes populistas cooptan a los sectores populares a través de su incorporación al Estado. Consecuentemente, las negativas evaluaciones del populismo realizadas desde el liberalismo y otros sectores han subrayado la ineficiencia económica que desata el fenómeno de ampliación estatal y sus efectos más nefastos como la inflación y el aumento del gasto público asociado. 14La perspectiva liberal y la neoliberal han tendido a minimizar la “interferencia” del Estado en la economía, promoviendo la casi nula presencia de regulaciones estatales en el mercado. Sin embargo, desde la sociología de la economía, autores clásicos como Max Weber hasta los más recientes han señalado que incluso las economías más orientadas hacia el mercado dependen de estructuras políticas y jurídicas estatales que están interconectadas. El Estado, la sociedad y la economía son esferas de actividad mutuamente constituyentes en permanente reestructuración como consecuencia de su interacción: la economía se encuentra incorporada en las estructuras sociales y políticas; el mercado se incorpora a la sociedad, que a su vez ha sido estructurada por el Estado. 15
Читать дальше