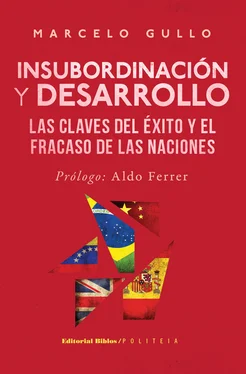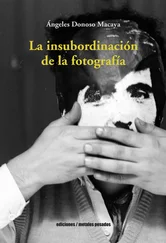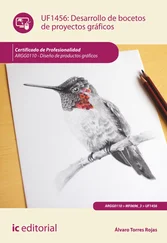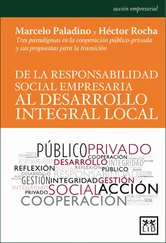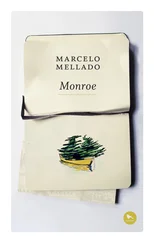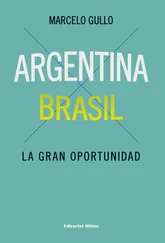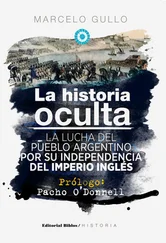Profundizando en el análisis de la deficiente formación académica que reciben los estudiantes de economía en los principales centros de excelencia del mundo, Aldo Ferrer (2002) observa agudamente:
La formación de economistas, en nuestros países y en centros académicos del exterior, se realiza, en gran medida, dentro de los moldes de la visión fundamentalista de la globalización y de una concepción del desarrollo subordinada a los criterios de los tomadores de decisiones en los centros del sistema mundial. Se forman hoy analistas de mercado (para operar en la esfera financiera), más que economistas en la concepción clásica del término, es decir, investigadores en el área de las ciencias sociales que abordan la actividad económica en el contexto de la realidad social y política. Lo grave es que, frecuentemente, quienes toman decisiones que influyen en la producción, el empleo, el bienestar y la inserción internacional son los analistas de mercado, supuestamente depositarios de la racionalidad económica. De ese modo el objetivo excluyente de la política económica resulta ser reducir el riesgo país para mejorar la capacidad de atracción de fondos externos. Sea cual fuere el costo para la producción, el empleo y el bienestar, se trata de satisfacer las expectativas de los mercados. De ahí el alto grado sofisticación irrelevante e irracionalidad en que ha caído, actualmente, buena parte de la investigación económica en nuestros países, y la mala calidad de las políticas inspiradas en la preferencia de la especulación financiera. (107)
De lo expuesto, se desprende, como consecuencia lógica:
1) Que la formación de los estudiantes de economía en la teoría económica clásica ha sido una de las herramientas principales utilizada por los países centrales para subordinar a los países periféricos impidiendo, de esa forma, el paso de éstos del subdesarrollo al desarrollo.
2) Que la teoría del libre comercio ha sido uno de los elementos principales del poder blando, primero de Inglaterra, luego de Estados Unidos, Alemania, Japón y, recientemente, de Corea del Sur y lo será, en un futuro posiblemente cercano, de China, Brasil y de la India.
3) Que un considerable porcentaje de los economistas –bien intencionados– actúan, inconscientemente, como ejecutores (agentes) de la subordinación ideológico-cultural de los países periféricos.
Las secuelas de la subordinación ideológica
Una de las principales consecuencias de la subordinación ideológico-cultural consiste en que en los países periféricos las elites tradicionales y la clase media tienden a imitar, frecuentemente, los patrones de consumo de los países de elevado nivel de desarrollo. Siguiendo el pensamiento de Celso Furtado, afirmamos que este hecho explica la tendencia a la concentración de la renta y la fuerte propensión para importar que sufren los Estados subordinados, de lo que resulta, según Furtado, un doble desequilibrio: el primero se manifiesta como deficiencia de la capacidad para importar, y el segundo se manifiesta como insuficiencia del ahorro interno. Resulta fácil percibir que en los países subordinados los elevados patrones de consumo de la llamada “clase media” tienen, como contrapartida, la esterilización de una parte sustancial del ahorro y el aumento de la dependencia externa del esfuerzo de inversión.[16]
Con la aparición de los medios masivos de comunicación, ciertos patrones de comportamiento de las minorías de altas rentas comenzaron a difundirse al conjunto de la sociedad. De esa forma, comenzó a gestarse en los Estados periféricos una “sociedad de masas falsificada” donde coexisten formas sofisticadas de consumo superfluo y carencias esenciales en el mismo estrato social e, incluso, hasta en la misma familia.
La falsificación de la historia como herramienta de subordinación
En suma, a través de la falsificación de la historia las grandes potencias persiguen el objetivo de que los Estados periféricos ignoren cómo ellas han construido sus respectivos poderes nacionales. Las grandes potencias, a través de la desfiguración del pasado, tratan de impedir que los pueblos subordinados posean la técnica y la aptitud para concebir y realizar una política de construcción de sus respectivos poderes nacionales. Hay una falsificación de la historia –construida desde los centros hegemónicos del poder mundial– que oculta el camino real que recorrieron las naciones hoy desarrolladas para construir su poder nacional y alcanzar su actual estado de bienestar y desarrollo. La falsificación de la historia oculta que todas las naciones desarrolladas llegaron a serlo renegando de algunos de los principios básicos del liberalismo económico, en especial de la aplicación del libre comercio, es decir aplicando un fuerte proteccionismo económico, pero hoy aconsejan a los países en vía de desarrollo o subdesarrollados la aplicación estricta de una política económica ultraliberal y de libre comercio como camino del éxito.
Al respecto de la falsificación de la historia afirma, benévolamente, Ha-Joon Chang (2009):
La historia del capitalismo se ha reescrito hasta el punto que mucha gente del mundo rico no percibe la doble moral histórica que supone recomendar libre comercio y libre mercado a naciones en vías de desarrollo. No estoy insinuando que existe un siniestro comité secreto en alguna parte del mundo que borra sistemáticamente la gente indeseable de las fotos y reescribe crónicas históricas. No obstante, la historia la escriben los vencedores y es humano reinterpretar el pasado desde el punto de vista del presente. Como consecuencia, con el tiempo los países ricos han reescrito gradualmente sus propias historias, aunque de un modo a menudo subconsciente, para hacerlas más coherentes con la imagen que tienen hoy de sí mismos, en lugar de cómo fueron en realidad. (33)
Es precisamente esa falsificación de la historia la que oculta, por ejemplo, que Estados Unidos fue, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, el bastión más poderoso de las políticas proteccionistas y su hogar intelectual. El análisis histórico objetivo no deja duda alguna de que, después de la finalización de la guerra civil, Estados Unidos adoptó decididamente como política de Estado el proteccionismo económico y que, gracias a este sistema, protagonizó uno de los procesos de industrialización –por su rapidez y profundidad– más asombrosos de la historia.[17]
La reescritura de la historia del capitalismo alemán no da cuenta hoy en día de que el despegue económico, iniciado por el Zollverein (1834), fue apuntalado por la Seehandlung –una especie de banco de fomento industrial bajo control absoluto del Estado– que desempeñó un papel capital en la financiación y el pertrechamiento de la industria y que impulsó el Zollverein, y eso a pesar de la resistencia de una parte importante de la población. Hoy los académicos alemanes tienden a olvidar con gran facilidad que a través de la Seehandlung los industriales alemanes tuvieron la oportunidad de acceder a un financiamiento de largo plazo y bajo interés que, de otro modo –es decir, en lo que actualmente denominamos “condiciones de mercado”–, jamás habrían podido obtener. Menos quieren recordar los intelectuales alemanes que cuando en 1890 el gobierno alemán elevó considerablemente los aranceles, el país comenzó a vivir una segunda ola de industrialización que multiplicó por cinco su producción de artículos manufacturados.[18]
Ciertamente no es el ejemplo alemán un caso aislado de olvido y reescritura. En Italia, por ejemplo, los economistas neoliberales tienden a olvidar que a partir de 1876 –cuando Agostino Depretis fue nombrado primer ministro– el país adoptó medidas para proteger y fomentar el desarrollo industrial que cubrían un vasto abanico, desde la protección arancelaria hasta la nacionalización de sectores estratégicos, pasando por la implementación de subsidios a actividades específicas, la expansión del crédito industrial y la capitalización estatal de empresas mixtas.
Читать дальше