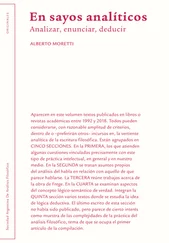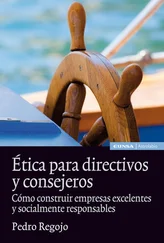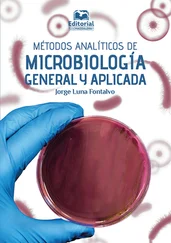En el Proyecto de Investigación UBACyt: “Los dispositivos para alojar la urgencia en Salud Mental, desde la mirada de los profesionales, psiquiatras y psicólogos, que intervienen en ellos” (I. Sotelo, et al., 2012-2015) nos propusimos analizar el lugar que, de acuerdo con la mirada de psiquiatras y psicólogos, ocupa el consumo problemático de sustancias en los dispositivos hospitalarios que reciben urgencias. Tomando como antecedente los resultados obtenidos en una de nuestras investigaciones anteriores (del año 2008-2010), compuesta por una muestra de 714 sujetos mayores de 15 años, encontramos que el 7% de dicha muestra se corresponde a lo que se denomina según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (APA, 1995) como trastornos mentales debidos al consumo de sustancias (código: F10-F19) (I. Sotelo, et al., 2008-2010). Sin embargo, los profesionales entrevistados afirman que en los últimos años se ha registrado un incremento considerable de consultas en las que la adicción es un fenómeno presente, aunque no sea el motivo de consulta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) establece que en los últimos treinta años el consumo de drogas ha aumentado considerablemente en todo el mundo, siendo las toxicomanías un problema de salud que en algunos países desarrollados supera en morbilidad a las enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Se ubica de este modo a la adicción a sustancias psicoactivas como el mayor problema de salud pública a nivel mundial, con el tercer lugar de morbi-mortalidad por causas prevenibles.
Un estudio realizado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR, 1999) en base a instrumentos epidemiológicos validados para Argentina acerca del uso de sustancias psicoactivas, señaló el aumento creciente de su uso. El primer estudio comparativo realizado, en el año 2008, sobre toxicomanías y factores asociados en la población Argentina de entre 15 y 64 años de edad, por las Naciones Unidas, mostró que el 25% de la muestra consumió por primera vez cocaína alrededor de los 16 años. En nuestro país, la franja etárea que se ve más afectada por el uso (consumo ocasional) y abuso (consumo regular) de estas sustancias, son los adolescentes. Según el mencionado estudio, la cocaína y la pasta base serían las sustancias psicoactivas ilegales que conllevan un elevado riesgo para la salud de la población. “La edad de inicio en el consumo de drogas es un importante indicador para proyectar cuan problemático puede llegar a ser el uso de sustancias en el futuro. La evidencia internacional indica que mientras más temprano es el inicio de drogas entre los adolescentes, mayor es el riesgo de escalada y de consumos problemáticos posteriores” (O.N.U.D.D., 2008). Teniendo en cuenta el gran impacto social, cultural, político, legal y económico que el consumo problemático de sustancias genera en nuestras sociedades, se considera de suma importancia la puesta en práctica y la difusión de tratamientos que posibiliten una reducción de este problema y un mejoramiento en la salud de estos pacientes.
Los profesionales que trabajan en las guardias de CABA y Gran Bs. As. subrayan que tienen dificultades para atender la problemática de las adicciones en el marco de los recursos con los que se dispone en los hospitales. En la mayoría de las entrevistas, los profesionales afirman que los pacientes suelen ser derivados a otras instituciones que en muchas ocasiones denominan “especializadas” en el tema por no contar con los recursos para atender este tipo de problemáticas (I. Sotelo, et al., 2012-2015).
En estos casos, la resolución de la urgencia depende de quien la lee, de cómo se la aloje. El diagnóstico, el tiempo que se ofrece, las intervenciones que se decidan, dependen de la concepción de sujeto, de síntoma, de cura, así como de la posición de quien reciba dicha urgencia. Desde esta perspectiva localizaremos las consecuencias en la clínica de las toxicomanías y alcoholismo, de la presencia en las guardias, del psicoanalista de orientación lacaniana
Se puede gozar del usufructo de una herencia a condición de no despilfarrarla; esto es distribuir lo que toca al goce. Es una referencia muy precisa de Lacan en “El saber del psicoanalista”, que permite ligar el exceso que se concentra en la urgencia como despilfarro.
El goce autoerótico, el que no sirve para nada, cobra valor cuando se introduce el falo, se le agrega la fantasía, el partenaire, creando así las condiciones necesarias para el síntoma. La irrupción sintomática que parece ajena se ha transformado en una urgencia que se ha subjetivado.
Lo imperativo de la impulsión en la urgencia, del “no pienso”, del pasaje al acto, actualiza las formas del actuar en desmedro del decir; toxicomanías, bulimias, anorexias, muestran el punto de irresponsabilización del sujeto llevado por el imperativo “no puedo dejar de hacerlo”. Tarrab propone sostener la apuesta que intenta tratar el malestar de un modo que no sea idiotizante, ejerciendo el derecho a salir del anonimato al que condena un goce que la civilización actual promueve (Tarrab, 2000a).
La operación toxicómana
W. llega acompañado por su familia, junto con un oficio judicial que ordena tratamiento. La madre está desesperada, llora, relata que no sabe qué hacer. Su hijo, aún menor de edad, se droga, está con “malas juntas” y ya ha cometido algunos delitos para conseguir dinero. El joven tiene una actitud desafiante, sólo le interesa la constancia de tratamiento ya que, afirma, él maneja la droga, sabe hasta donde consumir y que “no es para tanto…”.
La urgencia aparece localizada del lado de la madre, a quien esta situación se le hace inmanejable, preguntándose acerca de su culpa en la conducta de su hijo: “¿Qué hice como madre?”.
El lugar que ocupa la droga para este joven es el enigma a descifrar, pero para los otros. Su posición en la urgencia es de ruptura, con la familia, con el estudio, el trabajo, el otro sexo y hasta con su padecimiento. El sujeto se presenta ante los otros bajo una modalidad que angustia a su madre, pero que parece darle alguna consistencia al joven.
“En el extremo faltar a la cita con el falo, el verdadero toxicómano rechaza la puesta en juego de una verdad ligada al deseo, y se refugia en un goce que al retornar sobre el propio cuerpo, genera la ilusión de la independencia del otro, ilusión de independencia del mundo exterior fuente de privación” (Sillitti, 2000). La operación toxicómana, afirma Mauricio Tarrab, es aquella que no requiere del cuerpo del Otro como metáfora del goce perdido y es correlativa de un rechazo mortal del inconsciente. En este joven parecería más bien como ruptura con el campo del Otro; esto es un goce que toma el cuerpo y no se articula a un partenaire.
Este goce tóxico permite una solución al problema sexual; experiencia de intoxicación vacía del sujeto del inconsciente, goce a-sexual, experiencia vacía de significación fálica. Experiencia donde se trata la castración, no con una ficción sino con la positividad del goce tóxico, “tratando de este modo el vacío central del sujeto, es decir, lo incurable, que con la droga trata de ser colmado, a costa del sujeto mismo” (Tarrab, 2000b).
¿Qué tratamiento ofrecer desde la perspectiva del psicoanálisis, cuando no se trata de dar interpretaciones vía la operación analítica, sino quebrantar la operación toxicómana para confrontar al sujeto con el deseo? La analista propone un ordenamiento diferente al judicial: cita a la señora responsabilizándola, no del consumo de su hijo, sino de su propia urgencia, que habrá que desplegar. Separar a la madre podría funcionar como un modo de abrir la “boca del cocodrilo”, metáfora del deseo materno estragante. Proponer un trabajo que posibilite el dejar de responder en nombre del hijo, confrontando así al joven con su propia responsabilidad y su propia angustia, apostando a que ésta pudiera emerger.
Читать дальше