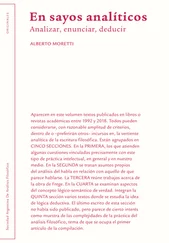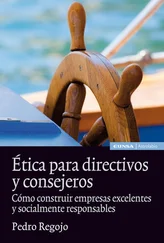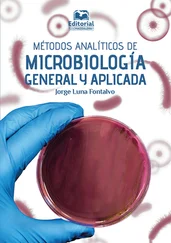En 1931, la Comisión permanente para la Literatura y las Artes, de la Liga de las Naciones, encargó al Instituto Internacional de Cooperación Intelectual que organizara un intercambio epistolar entre intelectuales representativos, sobre temas de interés común. Una de las primeras personalidades a las cuales se dirigió el Instituto fue Einstein, y éste sugirió como interlocutor a Freud. Einstein le formula a Freud los siguientes interrogantes: ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra?, ¿cómo es posible que un pequeño grupo someta al servicio de sus ambiciones, la voluntad de la mayoría?, ¿cómo se despiertan en los hombres tan salvaje entusiasmo, hasta llevarlos a sacrificar su vida?, ¿es posible controlar la evolución del hombre como para ponerlo a salvo del odio y la destructividad?
Freud responde que los conflictos de intereses de los hombres se resuelven, en principio, mediante la violencia y se refiere a la horda primitiva, en la que los conflictos se resolvían mediante el uso de la fuerza física; luego, los conflictos pasaron a resolverse mediante el uso de las armas, y es la muerte o el sometimiento del contrincante lo que constituiría el triunfo.
Se produjo, de este modo, un desplazamiento: de la violencia al derecho, siendo éste el poder de la comunidad que establece leyes para legitimar la ejecución de actos de violencia: “En la admisión de tal comunidad de intereses se establecen entre los miembros de un grupo de hombres unidos, ciertas ligazones de sentimiento, ciertos sentimientos comunitarios en que estriba su genuina fortaleza” (Freud, 1979i).
Se doblega la violencia porque se transfiere el poder a una unidad mayor, la comunidad, cohesionada por ligazones de sentimiento entre sus miembros. Freud afirma que estas leyes, escritas por los dominadores, conceden pocos derechos a los sometidos y que la violencia se manifiesta en pequeñas luchas internas, o en grandes guerras, complejizando el reconocimiento de la locura en la norma misma.
Una comunidad sostiene sus lazos por la compulsión de la violencia y las ligazones de sentimientos, identificaciones, entre sus miembros. Pulsiones eróticas, Eros, y pulsión de agresión o destrucción, Thánatos, presentes en el hombre y en los fenómenos de la vida en la que actúan conectadas. En ocasiones, los mismos ideales operan como pretexto para desplegar la agresión y destructividad. El proceso cultural lleva a un progresivo desplazamiento y limitación de las metas pulsionales. El malestar surge porque en las exigencias contrarias a la pulsión, está presente la satisfacción del superyó con su exigencia cruel.
En “Las paradojas de la Identificación”, Eric Laurent afirma que “la pulsión misma contribuye a dicha civilización y ayuda poderosamente a constituir el catálogo imperioso, inconsistente y siempre incompleto de las obligaciones legales y morales imposibles de cumplir íntegramente”, “la barbarie, la pulsión de muerte, se aloja en la civilización misma”, “horror pulsional descubierto en la pulsión de muerte”, “es la pulsión que opera en el corazón mismo de lo que se sueña como fuera de su alcance y totalmente dedicado al ideal de un orden social universal” (Laurent, 1999c).
En “El malestar en la cultura” (1979d), Freud afirma que hay dificultades inherentes a la esencia de la cultura: “hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros, hasta el último hombre. Ellos lo saben, de ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos poderes celestiales, el Eros eterno, haga el esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. ¿Pero quién puede prever el desenlace?” (Freud, 1979d). Y en la carta a Einstein propone: “acaso no sea una esperanza utópica que el influjo de esos dos factores, el de la actitud cultural y el de la justificada angustia ante los efectos de una guerra futura, haya de poner fin a las guerras en una época no lejana (…). Entretanto tenemos derecho a decirnos: todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra” (Freud, 1979i).
Así, la cultura se edifica sobre la base de la renuncia a la satisfacción directa de la pulsión de muerte; pero, simultáneamente, y por las características mismas de la pulsión, se desplaza luego sobre la cultura misma, que deja de constituir un límite a la violencia para transformarse en un motor renovado de la misma.
“Recuerda que hay detrás de aquel espejo…”
–Ahora que si me prestas atención, en lugar de hablar tanto, gatito, te contaré todas mis ideas sobre la casa del espejo. Primero, ahí está el cuarto que se ve al otro lado del espejo y que es completamente igual a nuestro salón, sólo que con todas las cosas dispuestas a la inversa... todas menos la parte que está justo del otro lado de la chimenea. ¡Ay, cómo me gustaría ver ese rincón! Tengo tantas ganas de saber si también ahí encienden el fuego en el invierno... en realidad, nosotros, desde aquí, nunca podremos saberlo, salvo cuando nuestro fuego empieza a humear, porque entonces también sale humo del otro lado, en ese cuarto... pero eso puede ser sólo un engaño para hacernos creer que también ellos tienen un fuego encendido ahí. Bueno, en todo caso, sus libros se parecen a los nuestros, pero tienen las palabras escritas al revés: y eso lo sé porque una vez levanté uno de los nuestros al espejo y entonces los del otro cuarto me mostraron uno de los suyos…
Un libro yacía sobre la mesa, cerca de donde estaba Alicia, y mientras ésta seguía observando de cerca al Rey (pues aún estaba un poco preocupada por él y tenía la tinta bien a mano para echársela encima caso de que volviera a darle otro soponcio) comenzó a hojearlo para ver si encontraba algún párrafo que pudiera leer, ––...pues en realidad parece estar escrito en un idioma que no conozco– se dijo a sí misma.
Y en efecto, decía así:
Durante algún tiempo estuvo intentando descifrar este pasaje, hasta que al final se le ocurrió una idea luminosa:
–¡Claro! ¡Como que es un libro del espejo! Por tanto, si lo coloco delante del espejo las palabras se pondrán del derecho.
Y este fue el poema que Alicia leyó entonces:
GALIMATAZO
Brillaba, brumeando negro, el sol;
agiliscosos giroscaban los limazones
banerrando por las váparas lejanas;
mimosos se fruncían los borogobios
mientras el momio rantas murgiflaba.
(Carrol, L., Alicia detrás del espejo, capítulo 1)
Jacques Lacan aborda el problema de la agresividad desde los inicios de su obra, en textos como “La agresividad en psicoanálisis”, “Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología” y su trabajo crucial “El estadio del espejo como formador del yo (je) tal como se nos revela en la experiencia analítica”. Allí sitúa la agresividad en la constitución misma del yo a través de su presentación del estadio del espejo en tanto “drama” que conduce a la precipitación de una imagen anticipada del yo, a partir de la identificación con la imagen del semejante, imagen a la que el yo queda alienado y que se encuentra en la base de esa tensión agresiva constitutiva y, por lo tanto, ineliminable. En este primer momento, es el registro simbólico, el Otro con mayúscula, el que tiene para Lacan la función de pacificación respecto de la tensión agresiva imaginaria; más adelante localizará esta función alrededor del concepto de Nombre del Padre.
Sobre esta agresividad constitutiva del yo, J.-A. Miller –en su curso La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica– la articula con el concepto de goce, al situar seis momentos en la enseñanza de Lacan a los que denomina “paradigmas”. Tomaremos el primero de ellos, que corresponde a la satisfacción imaginaria. Se trata de un goce que no procede del lenguaje, de la palabra, de la comunicación, ni siquiera del sujeto, sino que está unido al yo como instancia imaginaria: el yo a partir del narcisismo, y del narcisismo del estadio del espejo. Se trata del goce imaginario ubicado en el eje imaginario a–a’ del Esquema Lambda. En este eje se despliega el drama de la segregación, del odio, del racismo. Constituye un goce que no puede situarse como satisfacción simbólica y que no es dialectizable, sino inerte, estancado: “o yo, o el otro”. Este goce particular, imaginario, surge en la experiencia analítica cuando se manifiesta una ruptura de la cadena simbólica, de la cual da cuenta el acting out, según el conocido ejemplo de los “sesos frescos” (Kris, 1951). Barrera a la elaboración simbólica, aquella que a través del pacto desvía al sujeto de la agresividad, en la que queda atrapado en ese espejo que es el semejante y que, como el de la Alicia de Carroll, distorciona, engaña.
Читать дальше