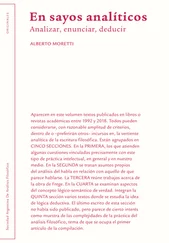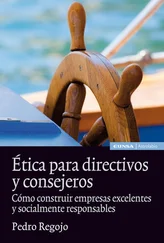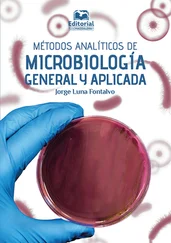La violencia se multiplica, se difunde, se pluraliza y, sin duda, se articula con la urgencia, siendo creciente su aparición en diversas modalidades, aunque ésta no sea la causa de la consulta. El “ataque de pánico”, la fenomenología más frecuente en las guardias, contiene los significantes de la época: ataque y pánico, elevados a la categoría de trastorno.
Las coordenadas actuales de la urgencia, desde la perspectiva de algunos pensadores contemporáneos, permite aproximarse al modo en que esta problemática se entrama en la época. Comencemos por situar el tema a nivel de la “planetarización”, tal como llama Edgar Morin (Morin, 2002) al tiempo que, comenzando con la conquista de América, realiza la puesta en relación cada vez más estrecha entre todas las partes del globo. Período que incluye esclavitud y su abolición, con el proceso de descolonización que se generaliza en la segunda mitad del siglo XX. Períodos crueles de la historia en los que, paradójicamente, los colonizados reivindican derechos en el nombre de las ideas de su colonizador.
A partir de la década del ’90 el Mercado se torna mundial y es conducido por el liberalismo, afirma Morin que se trata de un mercado geográficamente nuevo, en el cual la información deviene mercancía y la economía invade todos los sectores humanos. En este nuevo escenario la desigualdad profunda entre pobres y ricos está dada por la humillación que ejercen los que detentan el poder sobre los desposeídos. ¿Cuales serán las consecuencias en el terreno de la salud?
En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud publicó un Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, según el cual “se calcula que, en el año 2000, 1,6 millones de personas perdieron la vida en todo el mundo por actos violentos, lo que representa una tasa de casi el 28,8 por 100 000” (OMS, 2002). De estos fallecimientos, la mitad se debieron a suicidios, una tercera parte a homicidios y una quinta parte a conflictos armados.
Teniendo en cuenta el análisis de los datos obtenidos en nuestras investigaciones, y según los dichos de los profesionales a cargo de la atención de las urgencias en Salud Mental, la problemática de la violencia se destaca entre las patologías más frecuentes que caracterizan a la población que se presenta. La Organización Mundial de la Salud, define a la violencia como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002). Se establece una clasificación de los actos violentos, en tres categorías: violencia hacia uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. Asimismo, es importante diferenciar en estos casos entre quién ejerce la violencia y quién la padece.
Según la Investigación UBACyt (2008-2010): “Análisis comparativo de la demanda e intervenciones en la urgencia en salud mental” (I. Sotelo, et al., 2008-2010), en relación con el diagnóstico presuntivo, y desde la perspectiva del DSM-IV, sobre un total de 714 casos admitidos en los servicios de urgencias en Salud Mental, el 15,5% de los diagnósticos realizados fue de “Trastorno de la personalidad y del control de los impulsos/del comportamiento adulto” (F60-F69). Dentro de este tipo de trastornos se ubican aquellos que implican comportamientos que violan las normas sociales, criminales, impulsivas, auto-abusivo.
Debemos puntualizar que, aunque no fuera el motivo de consulta, el 30,3% de los consultantes refieren situaciones de violencia. En Salta, este porcentaje llegó al 42,9% de las consultas. El criterio diagnóstico tiene en cuenta, entre otras cosas, que el paciente presente actitudes y comportamientos faltos de armonía, que afectan su afectividad, excitabilidad, control de impulsos y estilo de relacionarse con los demás. Asimismo, esta forma de comportamiento “anormal” es “desadaptativa” en lo que se refiere a situaciones sociales (APA, 1994). Los episodios de violencia que se presentan en la admisión al servicio de guardia pueden ser incluidos dentro de esta categoría desde la perspectiva de la clasificación psiquiátrica actual.
Como podemos inferir a partir del uso de los términos “normalidad”, “desadaptación”, “trastorno”, los episodios de violencia se encuadran, según esta lectura, entre aquellos comportamientos que atentan contra la armonía individual y social (y que es preciso eliminar). Así, cuando esta problemática se presenta, las intervenciones en Salud Pública tienden a su prevención. Esto implica la rehabilitación y reintegración a los cánones sociales de los sujetos involucrados en el episodio de violencia (OMS, 2002).
La violencia desde la perspectiva del psicoanálisis
A diferencia de la psiquiatría, el psicoanálisis, ya desde sus inicios, además de interrogar acerca del modo de intervenir sobre la violencia “de” y “entre” los seres humanos, propone localizar el origen de la violencia.
La agresividad es entendida en tanto factor constitutivo de todo sujeto humano. En efecto, en “Más allá del principio de placer”, Freud habla de tendencias agresivas, que corresponden a la pulsión de destrucción y que determinan que la vida anímica no está regida exclusivamente por el principio de placer.
Para explicar la regulación por parte de la cultura, de las tendencias destructivas de sus miembros, Freud apela al mito de la “horda primitiva”, según el cual, la cultura, junto con la ley, la moral y la religión, se edificaron a partir del asesinato del “padre primordial”, cuyos hijos se aliaron luego de ser expulsados de la horda. La expulsión, así como la castración y el asesinato de los hijos serían el castigo cuando estos pretendieran acceder a alguna de las mujeres de la horda. Este padre mítico, “todo gozador”, disponía sin límite de todas las mujeres, en tanto que para los demás estaban vedadas. Tras su asesinato, se conformó la horda fraterna, en la que los miembros del clan se dieron a sí mismos la ley: prohibición del incesto y del parricidio.
Fundándose la religión totémica, en la que el animal sagrado se constituyó en un sustituto simbólico del padre, esta institución social, moral y religiosa constituye el fundamento de la civilización, límite social impuesto a la pulsión de destrucción propiciatoria de conductas violentas (Freud, 1979d). La ley del padre, en términos de Lacan, pone un freno al goce y lo regula (Jacques Lacan, 2008a).
Esos eran tiempos, sostiene Graciela Brodsky (Ons, 2009), en que “padres, dioses y estados ocupaban su lugar para poner orden en los goces y en los cuerpos, la violencia podía ejercerse en nombre de una supuesta libertad que los amos de turno arrebataban. El Edipo, por ejemplo, no es otra cosa”; sin embargo, en la actualidad la caída de la autoridad en Occidente “hace proliferar el control allí donde antes regía una ley… la misma paradoja que Lacan extrae de Karamazov: cuando la ley no está en ningún lado, el control ciego y las reglas proliferan por doquier” (Brodsky, 2009) y el incremento del control tendrá su correlato en el aumento de la violencia.
En Notas antifilosóficas, Jorge Alemán (2003) sostiene que el mundo es una topografía, red de lugares vinculados en la que la angustia y el vacío serán circundados por los edificios, templos, cavernas. Si la fobia y el fetiche constituyen puntos de fuga, Alemán se pregunta: ¿qué resguardan los destacamentos?, ¿qué vigilan los edificios de guardia? “L fobia, introduciendo la topografía del miedo, está sin embargo construida hacia y desde el punto de angustia. No hay paseo al azar que nos haga olvidar que puede aparecer algo nuevo, algo que crece y devora... economía del miedo que hace al mundo mientras la angustia lo interpela”. También se pregunta: “¿Cómo se presentan a partir de aquí, entre los objetos a disposición que el mundo ofrece, aquellos que se temen o se adoran?” (Alemán, 2003).
Читать дальше