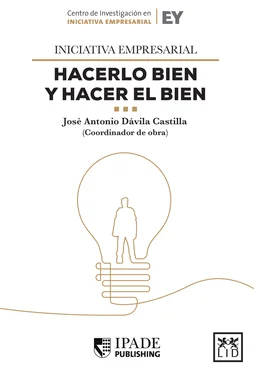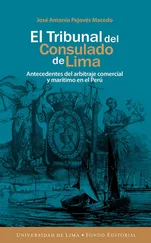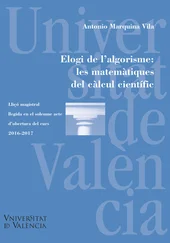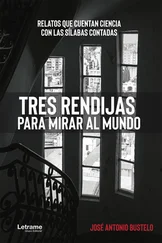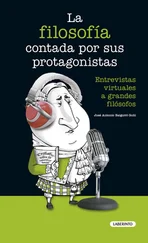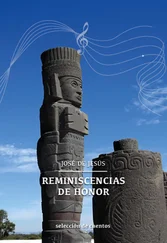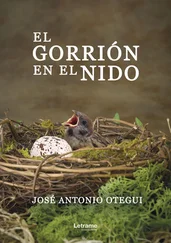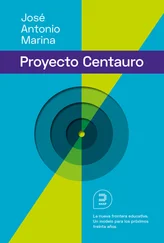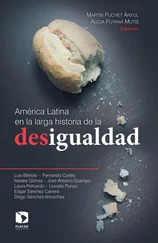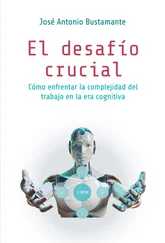1 ...7 8 9 11 12 13 ...21 En nuestro país, dos siglos de historia conspiran en nuestra contra. Las preferencias adaptativas del mexicano lo han llevado a pensar que la inequidad social y la corrupción son parte del “paisaje”, rasgos inherentes a nuestra cultura.
LOS PAÍSES DE ÉXITO
El término “éxito” aplicado a un país es relativo, depende de los parámetros que se midan. Personalmente considero que junto con los indicadores macroeconómicos y de competitividad, debe revisarse el Índice de Desarrollo Humano creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la ONU. “El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la media geométrica de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015). El éxito de un país va más allá de los indicadores macroeconómicos y debe considerar la calidad de vida de sus habitantes.
En 2014, el Índice midió 188 países. Los primeros lugares fueron: 1.º Noruega, 2.º Australia, 3.º Suiza, 4.º Dinamarca, 5.º Holanda, 6.º Alemania e Islandia, 8.º Estados Unidos. México aparece en el lugar 74.º. Nuestro país ha mejorado moderada pero constantemente desde 1990 (0.601) hasta 2014 (0.756). No obstante, si se ajusta el índice en consideración a la desigualdad, la cifra desciende a 0.587 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, s/f), resultado que nos sitúa muy por debajo de los países más desarrollados, donde el ajuste por desigualdad es muy pequeño.
¿Qué hicieron los países exitosos? ¿Cómo se desarrollaron en el plano económico y humano aquellos que, de manera recurrente, aparecen en los primeros lugares de los índices? En economía política los hechos son la historia.
El desarrollo de algunos países, como Reino Unido y Estados Unidos, es inexplicable desde el punto de vista histórico si no se toma en cuenta la política exterior abiertamente imperialista, desde las intervenciones armadas sin declaración de guerra, hasta las anexiones territoriales, pasando por todo tipo de conspiraciones e intrigas políticas ajenas por completo al libre mercado. La colonización británica de África, India y el Caribe expolió esos mercados, sacando materias primas baratas y monopolizando su comercio. En el caso de Estados Unidos también abundan los ejemplos, basta recordar la “conquista” de Hawái, donde los marines derrocaron a la reina legítima de aquel país para asegurar los intereses de los estadounidenses, dueños de los plantíos de piña. Este caso es especialmente claro, pues hace algunos años Washington reconoció oficialmente en un comunicado su injustificable intervención.
Evidentemente, la política imperialista de Estados Unidos y el Reino Unido no es el único factor que explica su desarrollo; en ambos casos, la solidez del Estado de derecho y las instituciones democráticas son factores clave para comprender el sorprendente despegue de sus economías. En el siglo XIX los europeos miraban con sorpresa el respeto al debido proceso y a las garantías individuales en Inglaterra. Otro tanto puede decirse de la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. A ello habría que añadir, por supuesto, el espíritu emprendedor y práctico de los estadounidenses que despertaba la admiración incluso de los británicos ya bien entrado el siglo XIX.
No obstante, me temo, hay una buena dosis de ingenuidad histórica en algunos economistas que desestiman el peso específico del imperialismo británico y estadounidense en el desarrollo de las grandes economías de sus países. El juego geopolítico de estas potencias fue clave en su desarrollo económico; practicaron cierto proteccionismo y gracias al resguardo de su mercado interno y al avasallamiento militar de otros mercados, consiguieron sus éxitos.
Con esto, lo que quiero decir es que México no puede (ni debe) desarrollarse siguiendo ad litteram el modelo imperialista. Las economías estadounidense y británica no son casos de éxito que sirvan, sin más, de ejemplo para México. Hemos de mirar hacia otro lado.
Por ello, especialmente sugerentes son los casos de países como Suecia, Noruega e incluso Alemania, cuyos intentos imperialistas fracasaron (el caso de Alemania) o fueron menores (los casos de Suecia y Noruega); su consolidación económica discurrió por otra vía. En el siglo XX, Alemania intentó en dos ocasiones la vía del imperialismo y en ambas fracasó. Su derrota en las dos guerras mundiales, paradójicamente, fue el pivote de una hegemonía política y económica que ha mostrado que existen otros caminos.
Los ejes del desarrollo de Alemania y los países escandinavos pueden parecer desconcertantes para quienes, acostumbrados al corto plazo, imaginan que los resultados se obtienen con la sola firma de un pacto comercial. Los ejes son:
1. Estado de derecho: justicia imparcial y expedita que garantiza un juego limpio para los competidores en la economía. Pocas cosas desgastan tanto al emprendedor como un “terreno disparejo”, donde la justicia se vende al mejor postor. La incertidumbre jurídica encarece los negocios. Sin embargo, el Estado de derecho es una condición que no se alcanza por vía de la exclusión, sino de la inclusión. El Estado de derecho no es selectivo, sino holístico y orgánico; debe permear todos los niveles y esferas de la vida pública. Si el policía de tránsito no cumple las normas legales, difícilmente nos encontraremos con jueces que garanticen el derecho de propiedad. El Estado de derecho es una forma de vida que abarca el pago de impuestos, el tránsito, la protección de los derechos de autor y las patentes, entre varios aspectos más.
2. Democracia crítica: transparente, funcional y consolidada; que limite el poder del gobernante. La concentración desmedida de poder en una autoridad política es peligrosa. La autoridad tiende a parecer una bola de nieve que incrementa sus atribuciones. A la larga, la autoridad descontrolada se blinda y, desde su coto de poder, puede privatizar lo público en beneficio propio. En una sociedad no democrática, la casta política se otorga, a sí misma y a sus cómplices, jugosos contratos y desplaza a la auténtica clase empresarial y a los emprendedores de alto impacto. Basta pensar en Venezuela para comprender lo que sucede cuando los mecanismos de contención de poder son ineficaces. La democracia crítica, la que exige rendición de cuentas a los funcionarios públicos, ha sido la condición que posibilita economías exitosas a largo plazo como las mencionadas. Existen, por supuesto, contraejemplos, como son los casos de China y Singapur, de talante autoritario. El punto que debe evaluarse no ha de ser el desarrollo económico, sino el desarrollo humano y, por otra parte, habrá que recordar que, a diferencia de lo que sucede con una empresa, el éxito de un país no se mide por ejercicios anuales, sino por decenas de años.
3. La meritocracia: los países nórdicos y Alemania son sociedades meritocráticas, donde el esfuerzo personal, el trabajo duro, las habilidades y destrezas son las claves del ascenso social y económico. En contraposición están aquellas sociedades donde la raza, los apellidos y los contactos políticos son las claves del éxito. Esta cualidad, la meritocracia, fue también uno de los detonantes del progreso de Estados Unidos en el siglo XIX, que se olvidó de los prejuicios aristocráticos. La meritocracia es, sin duda, una característica competitiva de una economía. Se trata de una sociedad donde las personas destacan por sus destrezas y hábitos, y no por la riqueza y prestigio acumulados por los antepasados. Es motor de la inventiva, la tecnología y la innovación. El emprendedor suele ser un representante emblemático de los valores de la sociedad meritocrática.
Читать дальше