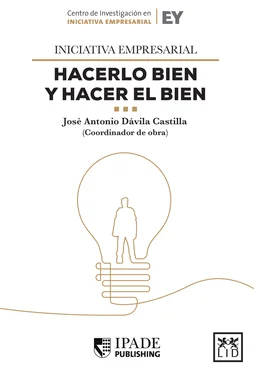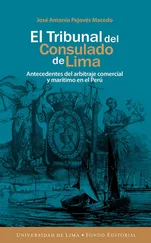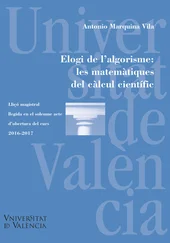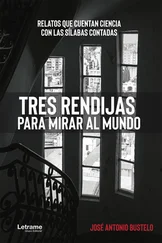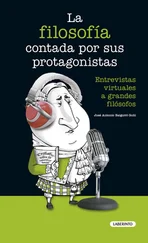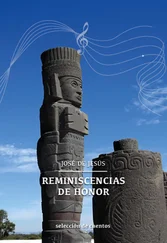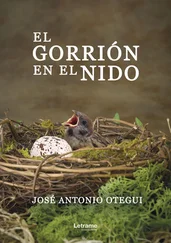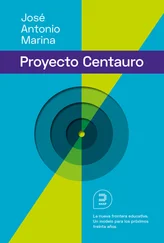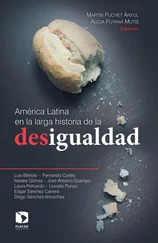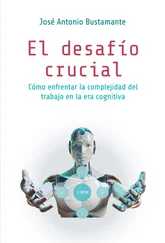Lamentablemente, en nuestro país existe una enorme tolerancia a la corrupción. El argumento esgrimido por los particulares para justificarse suele disfrazar el cohecho de extorsión. Hace unos meses conversaba con un empresario de la cultura. Su asociación había solicitado un fondo gubernamental al que tenía derecho, pero el funcionario en cuestión le había hecho llegar por interpósita persona el mensaje de que no tendría acceso a ese fondo si no “compartía” un porcentaje con él. El empresario se negó (lo ha hecho en no pocas ocasiones), porque “no puedo comprarle al funcionario algo que este no tiene derecho a venderme”.
En una sociedad donde el binomio corrupción-cohecho forma parte del clima de negocios, la integridad ética tiene un costo de oportunidad. Por lo general, en el corto plazo, negarse a la corrupción tiene un costo cuantificable. En esto radica precisamente la perversidad y lastre de la corrupción. En el corto y mediano plazo no hay incentivos económicos para evitarla. El resultado salta a la vista: la corrupción se convierte en un sistema del que no es posible salir pues día a día se fortalece hasta el punto en que es imposible escapar del círculo. La corrupción se convierte en un estilo de vida, un modo de hacer negocios, en una economía encarecida y entorpecida.
Las PYMES y start-ups son demasiado débiles para romper con la estructura corrupta y terminan siendo absorbidas por el sistema. Las empresas grandes y consolidadas, a pesar de estar mejor armadas para enfrentar la corrupción, no siempre asumen su responsabilidad social y ética y entran al juego de complicidades para sacar una mejor tajada.
Por si fuese poco, estas grandes empresas suelen tratar despiadadamente a las start-ups, a las emergentes, a las pequeñas. Quizá esta actitud no sea ilícita y no se trate, en estricto sentido de corrupción, pero sí se trata de un estilo de hacer negocios centrado en luchar en contra de la competencia para aplastar al pequeño, en lugar de luchar por el mercado.
En un ecosistema parasitado por la corrupción pública y privada, el mercado queda completamente distorsionado de las siguientes formas:
1. Los productos se encarecen por el “impuesto” de la corrupción. El consumidor final acaba absorbiendo todos aquellos cohechos que no pueden ser transparentados ni deducidos fiscalmente. No es casualidad que el Ease of Doing Business Index (Banco Mundial, 2016) mida los permisos de construcción. En una ciudad donde las licencias para construir un restaurante, por ejemplo, quedan al arbitrio ilegal de un funcionario, el servicio se encarece por ese “impuesto”. Imaginemos por un momento que los costos de corrupción en México se reducen de 12% a 5%. Esto significaría un aliento para el mercado interno y un aliciente para las exportaciones.
2. Las empresas pierden su foco. En lugar de competir con base en la calidad de su producto, el precio de su mercancía, la plaza y red de distribución, y la publicidad que promueve sus servicios y bienes, el corazón del negocio se traslada a la red de cohechos y sobornos. No es raro que, en un contexto así, sea mucho más exitosa una empresa fantasma operada por redes de políticos que una empresa operada por verdaderos empresarios. La empresa fantasma no genera valor agregado, pues el corazón de su negocio se encuentra en el soborno y no en la producción y comercialización. La corrupción no añade valor agregado, no genera riqueza, la expropia. En realidad, una empresa que crece al amparo de la corrupción no es sino una agencia de “relaciones públicas” que gestiona favores y no transacciones comerciales. Nada más mortífero para las nuevas empresas que la empresa fantasma, parásita del erario.
3.Las empresas corruptas no son aptas para competir en un mercado globalizado. Esto es así por la sencilla razón de que su ventaja competitiva no depende de su tecnología, del know how, sino de que se finca en la red de complicidades del mercado local. Los efectos de la corrupción en el espíritu emprendedor son devastadores. Las empresas corruptas son parásitas porque no crean valor agregado, lo depredan.
No es casualidad, por ello, que las franquicias y las marcas trasnacionales prosperen en las economías menos desarrolladas y corruptas. El consumidor no es tonto y advierte que ciertos sellos internacionales garantizan mínimamente estándares de calidad con los que las marcas locales, a menudo protegidas por los corruptos, no cuentan. De manera instintiva el consumidor busca la seguridad de la marca transnacional, porque la marca nacional se encuentra bajo sospecha de corrupción.
4. La corrupción es un impuesto regresivo sobre las empresas emergentes y las PYMES. Las empresas trasnacionales se encuentran mejor protegidas y pueden enfrentar con más agilidad la corrupción. Las grandes empresas: a) pueden pagar departamentos jurídicos poderosos; b) tienen acceso a los políticos de alto nivel y a los medios de comunicación; c) aun viéndose coaccionadas para pagar sobornos, sus márgenes de utilidad les permitirían absorber ese gasto y, d) frecuentemente cuentan con la protección tácita de su país de origen.
5. La red de corrupción hace que el entorno sea volátil. El costo se incrementa por la sencilla razón de que la continuidad del negocio no descansa en el imperio de la ley ni en la transparencia de las decisiones, sino en el baladí arbitrio de unas autoridades que pueden cambiar de parecer, según les apetezca, independientemente de lo que mande la ley. Tampoco es casualidad que la inversión en los países más corruptos se enfoque en la depredación de los recursos naturales.
La inversión extranjera no se arriesga por el largo plazo, cuando todo depende de la voluntad arbitraria de una red de funcionarios corruptos. Desde una perspectiva histórica, las grandes empresas han mitigado estos riesgos interviniendo en el plano político y colocando en esos países “gobiernos títeres”. Este es el origen de las llamadas “repúblicas bananeras” del siglo XIX, cuya historia está más que documentada. La expresión, aunque severa, retrata la situación de algunos gobiernos débiles y corruptos sometidos a las grandes trasnacionales.
6. La seguridad se convierte en un bien incierto y caro. La violencia y la inseguridad son hijas de la corrupción. La ilegalidad es difusa de por sí. La corrupción se contagia fácilmente entre instituciones y niveles de gobierno. La inseguridad y violencia que se vive en México no son enfermedades aparecidas de improviso, sino resultado lógico de una enfermedad progresiva.
En un primer momento, las células cancerosas no se manifiestan con todo su horror; para que muestren su rostro letal debe pasar tiempo, en ocasiones, años. No puede extrañarnos que en un país donde desde hace mucho tiempo puede sobornarse a un policía de tránsito con unos cuantos pesos, tarde o temprano este acabe por aliarse con los narcotraficantes. El funcionario de tribunal que esconde un expediente por 50 dólares es, en ciernes, el funcionario que amañará la licitación de una carretera por 100,000 dólares.
En este rubro, quiero insistir en que la seguridad es uno de esos factores necesarios para incubar negocios de alto impacto y tecnología de punta. Difícilmente el emprendedor emergente puede arriesgarse e innovar en empresas, cuando usar un celular en el transporte público es peligroso.
7. La corrupción empobrece al pobre. El mercado interno de un país corrupto está compuesto por consumidores de pocos recursos, como señalé anteriormente. Sin duda, los 55 millones de mexicanos que viven en la pobreza son un mercado atractivo, pero los serían mucho más si fuesen miembros de la clase media. El poder adquisitivo de la población detona los negocios.
8. La corrupción es evasión fiscal. El dinero negro, las cifras negras de la corrupción no pagan impuestos. El gasto público, en consecuencia, se apalanca en los contribuyentes cautivos y en la deuda pública, lo cual reduce los márgenes de maniobra para el gobierno. La carga fiscal se concentra en pocos. De nueva cuenta, el emprendedor y su start-up es presa fácil de estas excesivas cargas fiscales.
Читать дальше