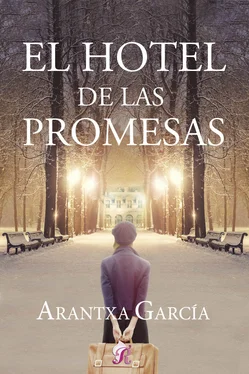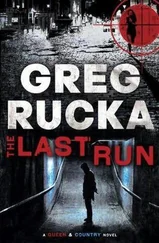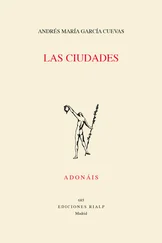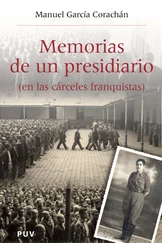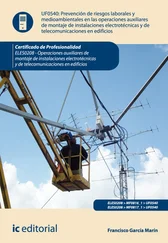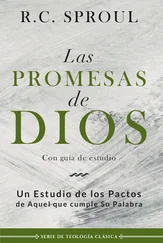―No, odian a su madre, la reina Isabel II. La acusaban de ser déspota y libidinosa, pero era tan solo una chiquilla cuando tomó el poder. Por ello, resultó ser fácilmente manipulable y no puede negarse que el suyo fue uno de los Gobiernos más corruptos de la historia de nuestro país. A tiempo que las prebendas a la clase política, así como las rebeliones y los golpes de Estado, se sucedían, el pueblo padecía hambre e inestabilidad. Cuando se autoproclamó presidente del Gobierno, los políticos comenzaron a temerla. El populacho, famélico y desesperado, la consideraba responsable de sus penalidades. Además, el sector más radical del Gobierno creía que una mujer no podía llevar sobre los hombros el peso de la Corona. Ya sabes que muchos consideraban que el líder Carlista era el heredero legítimo del trono.
―Carlos María de Borbón y Austria…
―Así es. Cuando doña Isabel nació, su padre, el abyecto traidor Fernando VII decretó la pragmática sanción para que ella pudiera reinar. Su hermano, Carlos María Isidro, quien se consideraba el heredero legítimo por el mero hecho de ser varón, inició la que se conocería como la primera Guerra Carlista. Ello trajo al país tal vorágine de violencia e inestabilidad que hizo a la reina impopular ante sus súbditos, ya desde la regencia de su madre, María Cristina. En esos años se inauguró el primer ferrocarril y parecía que el progreso traería bonaza. No fue así. La crisis económica y la corrupción fue de tales dimensiones que los políticos aprovecharon la situación para iniciar la revolución que la destituiría del trono, obligándola a abandonar el país.
―Yo era muy niña por aquel entonces, pero aún lo recuerdo vivamente.
―Se creyó que un líder extranjero, ajeno a aquellas guerras y desavenencias, podría calmar los ánimos, pero ni el pueblo ni la clase política quiso aceptar a un monarca forastero, sin lazos de sangre con la realeza que conocía.
―Siempre he creído que a Amadeo de Saboya no se le dio una oportunidad.
Pablo no pudo evitar arquear una ceja sorprendido. Normalmente, a las mujeres de su entorno no solían interesarse por la política. Su conversación era siempre insustancial. Y a aquella chiquilla, ávida de conocimiento, se le negaba el acceso a la educación por carecer de medios económicos.
―Es posible que así sea, muchacha.
―¿Puedo confesarle algo?, creía que la República cambiaría las cosas.
―Muchos lo creyeron. La gente al evocar el concepto de República piensa en la Revolución francesa, en las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que se extendieron a lo largo de Europa de mano de los gabachos. Pero el paradigma de nuestra república no era ese. Los políticos no tomaron el poder para el pueblo, sino que lo hicieron para sí mismos.
―¿No es eso lo que pasó finalmente en Francia?
―Así es. Una vez que se alcanza el poder es difícil no convertirse en tirano, aunque no dudo que las ideas primigenias de aquella revolución fueran nobles. Es una lástima que gentes como Robespierre o Napoleón Bonaparte las manipularan. Lo más cerca que estuvimos en este país de alcanzar ese Gobierno idílico con el que soñaron en Francia fue en 1812. ¿Has oído hablar de la Constitución de las Cortes de Cádiz?
―La Pepa. ―Sonrió Cristina.
De repente, la joven fue consciente de que llevaba mucho tiempo hablando con aquel cliente y temió ser reprendida por su gobernanta.
―Debo irme, señor De la Mora. Su conversación es tan fascinante que me cuesta no perder la noción del tiempo, pero si no atiendo enseguida a los otros clientes del hotel me despedirán sin contemplación.
No obstante, cuando se hallaba junto a la puerta, con la mano puesta en el pomo, se volvió resueltamente hacia Pablo:
―¿Sabe, señor De la Mora? Creo que fueron injustos con Isabel II. No concibo que el mero hecho de ser mujer determine que la sociedad te considere incapaz o inferior a ningún hombre.
―Bueno, Cristina. En realidad, no es que la altanera Isabel fuera una gran reina. Se dejó influir demasiado y permitió que la corrupción campara a sus anchas sin tratar de evitarlo. Dicen las malas lenguas que llevó consigo una gran cantidad del caudal público al exilio, al igual que hiciera en su día su madre María Cristina. Aun así, tienes razón, una mujer no debería ser juzgada por el mero hecho de serlo.
Pablo sopesó sus propias palabras unos segundos antes de dirigirse a su escritorio y tomar un libro.
―En 1792 una escritora inglesa llamada Mary Wollstonecraff pensó exactamente lo mismo que tú. Consideraba que los preceptos de la Revolución francesa ignoraban a las mujeres y decidió darles voz. Defendió que una mujer no debía ser relegada a un mero plano doméstico, que era un ser capaz y totalmente válido para desempeñar cualquier actividad si se le daba oportunidad. Hace tiempo encontré una copia traducida al español en una pequeña librería clandestina y decidí comprarlo.
Con estas palabras, Pablo depositó el libro en manos de la joven camarera. Cristina contempló el tomo desgastado con curiosidad: Vindicación de los derechos de la mujer.
―Léelo ―dijo Pablo de la Mora―, creo que hallarás fascinante esta obra y resolverás muchas de tus dudas. Cuando lo hayas acabado, si lo deseas, puedes venir a mi dormitorio a comentarlo y te prestaré otros.
De pronto, el gesto de la muchacha mudó hasta volverse adusto y desconfiado. Con furia contenida, Cristina volvió a depositar el libro en la mano de su interlocutor y se dirigió hacia la puerta.
―No soy una de sus admiradoras, señor. Tampoco una joven ignorante a la que pueda impresionar fácilmente. A mí no me seducirá con su palabrería barata.
No obstante, cuando se disponía a cruzar la puerta y encaminarse al vestíbulo, Pablo le cerró el paso resueltamente.
―Creo que te equivocas conmigo. Nunca he seducido a una muchacha pobre ni a una joven casadera. No es que las menosprecie, pero soy muy consciente del concepto de moral que las aprisiona. Sé que vuestra honra, aun cuando se trata de una idea obtusa y cruel, es cuanto tenéis y llevar a una joven como tú a mi cama podría arruinarle la vida. No, chiquilla, créeme, no estás ante el típico señorito que cautiva a la doncella de su madre para después abandonarla al dejarla embarazada. No soy un sinvergüenza.
―Lo siento, señor De la Mora. No pretendía juzgarle…
―Es cierto, me gustan las mujeres, no es un secreto, pero jamás he engañado a ninguna. Todas saben muy bien lo que deseo de ellas y ninguna alberga sentimientos románticos hacia mí. Las mujeres de mi entorno suelen casarse con hombres inadecuados a los que no aman. Los matrimonios los determina nuestra renta y el abolengo de nuestros apellidos, no el amor. Esas mujeres están aburridas, se sienten vacías. Por eso acuden a mí.
«Al igual que yo las invito a mi lecho por el mismo motivo» pensó amargamente.
―Tú no eres como ellas, Cristina. Tú estás ávida de conocimiento y reniegas en tu fuero interno de los convencionalismos morales, quizá porque arruinaron la vida de tu madre. Mi intención es avivar el fuego que bulle en tu interior y que seas libre. No llevarte a la cama.
Cristina era consciente de que aquel discurso podía ser un mero pretexto para ocultar las verdaderas intenciones del señor De la Mora, pero algo en sus ojos le hizo ver que sus palabras eran sinceras. No había rastro de lujuria en aquella mirada franca. Ella intuía el brillo de tristeza que se ocultaba tras sus pupilas, por más que trataran de trasmitir alegría y despreocupación.
―Usted no es superficial ni un pusilánime, señor. Creo que también esconde su verdadero ser.
Con estas palabras tomó el libro entre sus manos y sonrió antes de dirigirse a la puerta.
Читать дальше