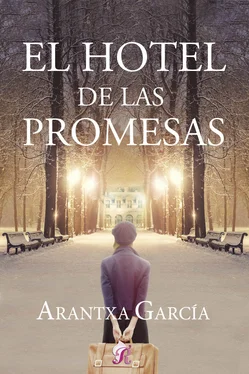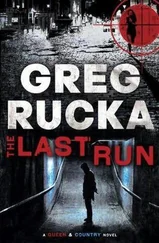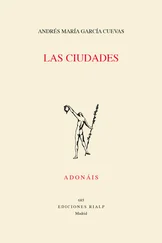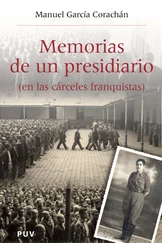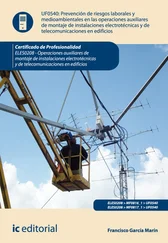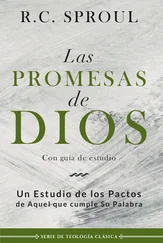La muchacha permaneció unos instantes en silencio, deliberando acerca de lo que acababa de suceder. Pero no tardó en sofocar toda su confusión y volver a tomar su carrito, resuelta a continuar con su labor.
―Disculpa, ¿cuál es tu nombre?
La camarera se volvió sorprendida. No esperaba que aquel joven se dirigiera a ella. Sin duda, había creído que la intervención de aquel cliente había sido motivada por sus intereses particulares. Desde que había empezado a trabajar en el hotel días atrás, había asumido que era invisible a ojos de las personas a las que servía.
―Cristina Martínez, señor.
En el rostro de Pablo había una afabilidad que la joven no había contemplado hasta ese momento. Todos los clientes del hotel la veían como un ser inferior cuya única finalidad era la de servirles. Las únicas palabras que le habían dirigido hasta el momento eran órdenes que pronunciaban en un tono áspero y distante.
―Hola, Cristina. Yo soy Pablo de la Mora y me alojo en la habitación 219. ¿Eres la nueva camarera de piso?
―Así es, señor.
El joven sonrió sin malevolencia alguna. Había simpatía en sus ojos al contemplarla.
―Rosa es una mujer ruin, créeme, la conozco. Pero he aplacado sus ánimos y dudo que vuelva a molestarte. Aun así, quiero que sepas que lo he visto todo y sé que no has tenido la culpa. Así se lo diré ante tu gobernanta si es preciso.
Algo en el fuero interno de la joven se rebeló al oír aquellas palabras, por lo que, obviando toda prudencia, espetó, furiosa, a su interlocutor las siguientes palabras:
―Y ¿de qué serviría, señor De la Mora? Si esa supuesta dama decide acusarme, de nada valdrá mi palabra o las nobles intenciones de usted.
Cristina se arrepintió al instante de aquellas afirmaciones. Desde niña había tenido problemas para someter su orgullo y, en ocasiones, olvidaba su lugar ante la gente poderosa. No obstante, para su sorpresa, Pablo se carcajeó al escucharla.
―Dime, ¿siempre dices lo primero que se te pasa por la cabeza?
La joven camarera enmudeció.
―Temo que sí, señor De la Mora.
Pablo depositó sus dedos sobre el mentón de la muchacha y la obligó a sostener su mirada.
―Cristina, ¿me dejas que te dé un consejo? ―Ella asintió―. Debes ser más lista que ellos. ―Ante la perplejidad que reflejó el rostro de la chica, Pablo la contempló seriamente―. Ella no es mejor que tú, eso lo sé sin conocerte. Pero tiene dinero y eso hace que su estatus sea superior al tuyo. Tú posiblemente estás aquí porque necesitas desesperadamente el salario que recibes. Ella lo sabe y se aprovecha de ello.
―Y dígame, señor, ¿qué se supone que debo hacer yo ante eso?
―Te lo he dicho, sé más lista que ellos. No les enfrentes abiertamente, no les des esa satisfacción. Debes esperar tu momento y fortalecerte, verás cómo el tiempo te dará la ocasión de poner las cosas en su sitio. Conserva este trabajo, trata de ahorrar y piensa en tu futuro. No sacarás ningún beneficio perdiendo este empleo, no encontrarías otro mejor en este momento. Pero si ahorras y te formas quizá logres cambiar tu destino. Y tal vez halles el modo de devolverle a esa arpía todas sus humillaciones.
Cristina sopesó en silencio esas palabras. Recordó sus sueños de infancia, la inquietud que la empujó a pedirle al sacerdote de la región que le enseñara a leer; su perseverancia cuando acudía a la biblioteca y trataba de ilustrarse en sus escasos momentos de ocio, su interés por ir todos los domingos en busca de un periódico que le permitiera conocer la realidad de su entorno. Pero la necesidad (y Miguel) la empujaron a abandonar sus ambiciones. Era pobre… y mujer. No tenía los medios para escapar de su realidad. Por primera vez en mucho tiempo aquel desconocido le hizo cuestionarse las ideas que había albergado durante los últimos años.
―Gracias, señor, le agradezco sus palabras y su ayuda, de verdad.
Pablo volvió a sonreír.
―Bien, voy a bajar a ver si puedo comer algo. Por lo visto, tengo una cita esta noche. ¡Y yo que tenía la esperanza de poder dormir unas horas!
Cristina no pudo evitar soltar una carcajada ante esas palabras. Pablo le guiñó un ojo y se alejó del lugar sin más dilación.
La primera vez que vio a Cristina, la noche de su llegada, la consternación había quedado reflejada en el rostro de Miguel.
―No has debido venir ―musitó―. No tenemos nada de qué hablar.
―Me debes por lo menos una explicación ―había susurrado ella quedamente. No podía reconocer en aquella mirada vacía a su amigo de la infancia.
―¿Sabes? Creí que serías más lista, que la ausencia de mis cartas te daría la respuesta que precisas.
Sin más palabras, le había dado la espalda, alejándose de ella. No volvieron a hablar en los días siguientes. Él trabajaba en el comedor y ella se encargaba de las habitaciones. En un lugar como aquel era difícil que coincidieran. Además, él, por motivos que la muchacha desconocía hasta ese momento, no se alojaba en el hotel. Los quehaceres de ambos los mantenían alejados. Cristina se sorprendió al notar más furia que desolación ante la actitud de Miguel. Sentía cómo la herida que hendía su fuero interno punzaba su orgullo, pero su corazón seguía intacto.
Había pasado tan solo una semana cuando la muchacha conoció por fin los motivos que habían llevado al que fuera su prometido a alejarse de ella. Era una mañana gélida de enero y la escarcha del camino empañaba los cristales de todas las estancias del hotel. Cristina se hallaba en la cocina, preparando el té para los clientes que habían solicitado almorzar en sus habitaciones. Ya había depositado algunas tazas en la bandeja y se disponía a llevarlas, cuando una joven morena, de tez pálida y ojos oscuros, entró en el lugar, estremeciéndose por las bajas temperaturas. Su vientre abultado y sus tobillos tumefactos denotaban un avanzado estado de gestación. La gobernanta, al verla, corrió a su encuentro y le ofreció una silla.
―Olga, muchacha, no deberías caminar en tu estado. ¿Vienes a ver a tu marido?
―Así es, señora ―respondió la joven―. Miguel ha olvidado la corbata de su uniforme en casa y, como sabe, las normas del hotel no le permiten servir en el comedor sin ella. Hágase cargo, desde que tuve que abandonar mi puesto de camarera debido a mi estado, nuestros ingresos escasean y dependemos de su trabajo para sustentarnos.
―Pero, chiquilla, no importaba que vinieras hasta aquí. Tenemos corbatas de sobra. Esta misma mañana le dimos una a tu marido y ahora mismo está sirviendo los desayunos. Descansa un momento aquí antes de volver a tu casa.
Cristina cruzó aquel pasillo, enervada por la furia. Aquella noticia la había atravesado como un vendaval, quebrantándola en mil pedazos. Olvidando en ese instante sus quehaceres, corrió a buscar a Miguel a fin de increparle su mezquindad. Evidentemente, Cristina había sopesado la posibilidad de que existiera una nueva pasión en el corazón de su viejo amigo, pero nunca imaginó que la engañara tan impunemente y después no fuera capaz de sincerarse con ella. Por fortuna, lo encontró a solas, ocupado en dar brillo a unas copas de cristal de bohemia que debían ser utilizadas en la cena de esa noche. Fuera de sí, corrió hacia él y le abofeteó sin mediar palabra:
―Maldito cobarde, malnacido. Llevabas engañándome desde que llegaste a esta ciudad. Y no tienes los arrestos para sostener mi mirada, para decirme la verdad. ¿Y tú te llamas hombre?
Para sorpresa de Cristina, los ojos de Miguel reflejaron una profunda tristeza cuando se posaron en ella.
―Nunca he dejado de amarte, pequeña, y voy a lamentar cada día de mi vida el haberte perdido. No debí meter a Olga en mi cama, lo sé, pero la soledad es mala compañera. Mis primeras semanas en la ciudad fueron terribles, el trabajo era una auténtica pesadilla. Ella me dio un refugio y yo me dejé arrastrar. Cuando me dijo que esperaba un hijo, yo… No fui capaz de afrontarlo. Al verte aquí el otro día sufrí una profunda conmoción. Tuve que controlar el impulso de abrazarte, sé que he perdido el derecho a sentir esto por ti.
Читать дальше