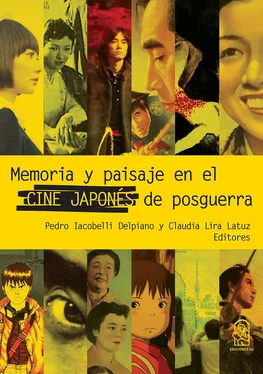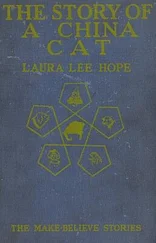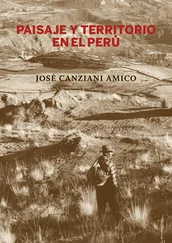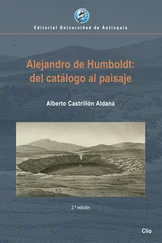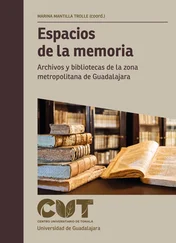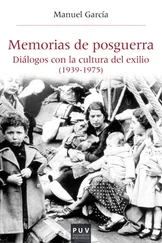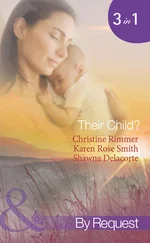A modo de guía que favoreciese el cumplimiento de la normativa, el Cuartel General difunde un texto en el que se leen pasajes como el siguiente:
El Kabuki y todas las otras formas de teatro tradicional, basados en una doctrina feudal que se sustenta sobre la lealtad y el espíritu de venganza, son inaceptables en el mundo de hoy en día. Mientras que la violencia, los asesinatos, los complots y las estafas permanezcan justificadas en la conciencia colectiva, y mientras la venganza personal sea moralmente lícita, los japoneses no podrán comprender la esencia de las leyes que rigen la sociedad internacional actual.
Existen crímenes graves en los países occidentales, pero los criterios de apreciación moral no están basados en una fidelidad hacia la familia o el clan, sino en un juicio de bien o mal en sí mismo.
Para que Japón ocupe su lugar en la sociedad internacional, es necesario que el ciudadano japonés, por todos los medios de información de los que dispone, o a través de las leyes, asuma ciertas nociones de la política fundamental, de la democracia parlamentaria, del respeto al individuo, del espíritu de independencia; de la necesidad de no imponer a otros pueblos aquello que uno mismo no desearía para sí.
El espíritu de cooperación y de autonomía en el Estado, la familia y el sindicato obrero, deberán constituir el fundamento de la noción de ciudadanía en el largo periodo que ha de venir en la reconstrucción de Japón. Las películas que se realicen deberán ofrecer al pueblo los medios de asimilar estas nuevas nociones.
El cine japonés que describe el pasado, el presente o el porvenir, no deberá tocar jamás temas que fomentaren un militarismo absurdo. (Cita Satô, 1997, p. 12)
Pero no solo se reprimen los hábitos inadecuados del perdedor, sino que además se procura ocultar algunas acciones lamentables emprendidas por las potencias defensoras de la democracia y de los derechos humanos. De este modo, las fuerzas de ocupación ponen buen cuidado en evitar que la población civil se entere del devastador alcance que tuvieron las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. En consecuencia, se prohibieron las películas —fueran documentales o de ficción— dedicadas a este asunto. Igualmente, se veía automáticamente censurada la más mínima alusión a la ocupación norteamericana.
Otros numerosos puntos relacionados con la vida civil fueron objeto de censura o de matización. Centrémonos en el caso de Ozu. En uno de los diálogos del guion original de Primavera tardía se aseguraba que la salud de la hija se había deteriorado “debido a su trabajo tras ser reclutada por el ejército durante la guerra”. Sin embargo, la censura americana obligó a precisar que su fragilidad obedecía “a los trabajos forzados que tuvo que cumplir durante la guerra” (Hirano, 1992, p. 49).
Los censores americanos consideraban feudales costumbres como el o miai, o matrimonios concertados, como los que a menudo se acuerdan en las películas de Ozu, porque a su entender arremetían contra el libre albedrío de los individuos. Es cierto que, de acuerdo con la nueva sensibilidad y los nuevos hábitos sociales, muchos de los personajes femeninos de Ozu se oponen contra la práctica del o miai, como se verá en el personaje de Noriko, particularmente rebelde en el caso de Principios de verano . Otro tanto sucederá con las hijas díscolas de Flores de equinoccio y de Tarde de otoño (Santos, 2010, pp. 18-23).
En opinión de Kyoko Hirano (1992, pp. 70, 74), ninguna de las películas de Ozu sobre las relaciones entre padres e hijos hubiera sobrevivido de haberse aplicado la norma censora de manera rigurosa. Particularmente resultó molesto el matrimonio concertado en Primavera tardía , película rodada en un temprano 1949. La primera revisión que sufriera el guion de esta película no dio el visto bueno a dicho tema, si bien finalmente ella pudo ser realizada sin sufrir alteraciones importantes. Una película anterior de Ozu también desagradó inicialmente a los censores americanos: Historia de un vecindario (1947) por juzgarse que la historia del niño abandonado era excesivamente cruel. Por fortuna, en ambos casos finalmente se pudo hacer el rodaje conforme al guión que se había previsto.
Pero, sobre todo, fueron rechazadas numerosas producciones históricas, por entender sus censores que promovían idearios pretendidamente hostiles o feudales. De manera general, se prohibieron todos aquellos relatos que enalteciesen los sentimientos de honor y venganza, tan habituales por lo demás en las artes narrativas japonesas. Muy por el contrario, se estimularon las películas que denunciasen la guerra y el imperialismo de tiempos pasados. Los cineastas vinculados con el Partido Comunista Japonés (PCJ) fueron los que mayores ventajas sacaron de esta situación. Tal fue el caso de Fumio Kamei, encarcelado durante la guerra, y de Satsuo Yamamoto en Sensô to heiwa ( La guerra y la paz, 1947).
En la cruzada contra las epopeyas heroicas del pasado, fue enérgicamente proscrita la representación del drama nacional japonés por excelencia: el Chushingura , o La revuelta de los cuarenta y siete samuráis , al juzgarse que podría alentar un sentimiento de venganza contra MacArthur o contra las fuerzas de ocupación americanas. Durante aquellos años se celebraron los procesos que siguieron a la rendición, y que llevaron a la horca a numerosos criminales de guerra. Los paralelismos entre estas ejecuciones y la historia de Asano y sus leales podrían despertar sentimientos de venganza que, sin duda, permanecían latentes en el seno del país derrotado e invadido (Tsurumi, 1987, p. 69).
Por otra parte, la censura norteamericana atribuyó responsabilidades a las películas de espadachines en el abono de una mentalidad ultranacionalista y belicosa. A partir de estos momentos se prohíbe toda alusión a las virtudes feudales, o a cualquier propósito vengativo, circunstancias habituales en los relatos protagonizados por rônin y samuráis . Nada tiene de particular que, tras el armisticio, fueran prohibidas dichas historias y los duelos con espadas en general.
En realidad, cualquier película en la que aparecieran kimonos o katanas era vista con sospecha. Semejante actitud provocó que algunas producciones notables, ajenas a toda exaltación feudal, se vieran prohibidas. Fue el caso de Kurosawa y su particular ironía del bushido en Los que pisan la cola del tigre , que se realizó durante los últimos días de la contienda (1945). Basada en una obra del repertorio Kabuki, no hacía ninguna apología militar. Todo lo contrario: en realidad, era una parábola sobre la supervivencia bajo un entorno hostil. Extraña suerte, sin embargo, fue la que sufrió: primero fue censurada por las autoridades japonesas, tras considerarla irrespetuosa con el original Kabuki, por lo que se le negó la distribución. Tras la guerra, fueron los americanos quienes la prohibieron, al acusarla de alentar los valores de lealtad feudales. No falta quien sostiene que tal vez la misma productora, Toho, prefiriera retirarla prudentemente para evitar su destrucción (Satô, 1996, p. 334). Víctima de aciagas circunstancias, solo pudo ser distribuida a partir de 1954, cuando la ocupación terminó y Kurosawa se convirtió en un cineasta respetado fuera de sus fronteras. Es más, opinamos que todavía hoy esta excelente obra no ha recibido la atención crítica que se merece.
Solo más adelante, cuando las autoridades constataron que muchas de las películas jidai no tenían apetencias políticas, sino que eran un mero soporte lúdico, aflojaron los grilletes censores. Más aún, el jidai geki (películas de época) puede ser portador de virtudes aplicables al nuevo orden democrático. Entre ellas el sacrificio del individuo en aras de la comunidad. Sin embargo, todos aquellos argumentos que enalteciesen los códigos del honor y los compromisos de venganza continuaron bajo prohibición.
Читать дальше