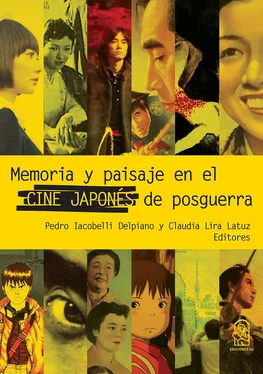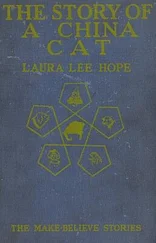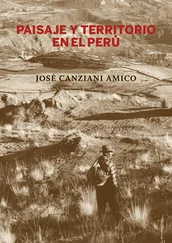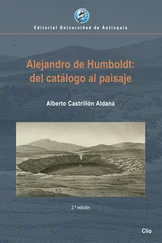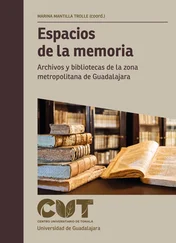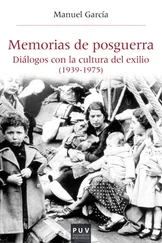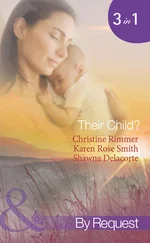No se debe olvidar que las películas que dieron a conocer el cine japonés fuera de sus fronteras, muy pocos años después de la derrota, pertenecen al género jidai geki. Son además producciones poco complacientes con el orden feudal ( La vida de Oharu, mujer galante ; Cuentos de la luna pálida; El Intendente Sansho , por recordar tres extraordinarios ejemplos de Mizoguchi). Y en ocasiones se muestran muy novedosas en lo que se refiere a puesta en imagen y estructura narrativa ( Rashômon, Los siete samuráis ).
Frente a estos relatos legendarios se alentaban otros temas que habrían de procurar un mejor entendimiento de las virtudes democráticas. En particular, el cine debería mostrar cómo todos los japoneses de todos los estratos sociales se esfuerzan por lograr una nación pacífica; asimismo, se documentaría la reintegración a la vida civil de los soldados y repatriados. Entre los temas aconsejables, además, destacan la puesta en marcha pacífica de los sindicatos, el rechazo al antiguo gobierno y la adopción de una genuina responsabilidad política. Pero, asimismo, se quiere favorecer, mediante el uso del cine, la libre discusión de los problemas sociales o de Estado, y más en concreto se debe fomentar el respeto a los derechos de los individuos. Para mejor ilustrar estos objetivos, se propone llevar a la pantalla semblanzas de personajes históricos que combatieron para lograr un gobierno de representación popular y que se consagraron en aras de la libertad. No en vano las fuentes históricas y culturales, de entre las cuales el cine se erige en una herramienta privilegiada, debían estimular la nueva cultura democrática (Feith, 1992, pp. 226-227).
Por el contrario, se levantan las prohibiciones tocantes a cuestiones amorosas: por fin, se permiten escenas de afecto erótico y amoroso en las pantallas, que por cierto se volvieron muy populares. Es más: el mando responsable de censura, David Conde, sugirió expresamente a los estudios cinematográficos que incluyeran en sus películas escenas de besos. En definitiva, se pretende estimular entre los japoneses, a través de las películas, la expresión pública de emociones y sentimientos que los usos sociales limitaban al contacto más íntimo.
De inmediato Shôchiku y Daiei, respondiendo al unísono a la propuesta, comenzaron a rodar melodramas en los que aparecían escenas de besos, pese a la controversia que levantó la cuestión. Se esgrimían argumentos de todo tipo: sobre si la costumbre del beso era o no era propia de la mentalidad japonesa; si se trataba de un mero reclamo comercial; sobre si poseía o no connotaciones sexuales, e incluso si era un hábito higiénico (Tipton, 2002, p. 153).
Finalmente, los primeros besos se rodaron a partir de mayo de 1946 y avivaron una caldeada polémica: desde el escándalo hasta el arrebato. Más de uno se sorprendió al advertir que en la pantalla la gente se besaba, cuando no se hacía en la vida cotidiana. No falta quien sostiene que con la llegada de los besos al cine comenzó un periodo de emancipación sexual que, desde las pantallas, saltó a otros medios artísticos y de comunicación que a su vez los hicieron propagar por toda la sociedad japonesa (Izbicki, 1996, pp. 123-124).
Los principales responsables de labores propagandísticas durante la guerra fueron destituidos. Por el contrario, se fue menos riguroso con los actores, guionistas y directores, aunque hubieran realizado películas abiertamente belicistas. Los supervivientes a las cribas se plegaron, al fin, a las imposiciones del ejército invasor.
Efectivamente, tratando de acomodarse a los dictados del general David Conde, los estudios se autoimponen mecanismos de censura en ciclo: una inicial de preproducción, cuando se examinaban los guiones; y otra final de posproducción, donde se examinan las películas completamente terminadas. Conforme a este plan de trabajo, los productores debían someter a las fuerzas de ocupación sus proyectos y los guiones en inglés para obtener la autorización. Es de concluir que, con semejante proceder, la censura del ejército americano reemplaza con parecida severidad a la del antiguo Ministerio del Interior.
Tanto en uno como en otro caso no resultaba fácil eludir la atenta mirada del censor, de forma que las productoras optaron por rodar películas lo más neutras posibles en cuestiones políticas o ideológicas. Cabe reconocer el esfuerzo que hizo la industria cinematográfica para acomodarse a unas exigencias foráneas que alteraron profundamente la faz de la sociedad japonesa en el curso de unos pocos años.
No es menos cierto que, haciendo valer unos planteamientos meramente comerciales, los estudios supieron reaccionar contra la prohibición de películas de género histórico utilizando argumentos similares —aunque depurados de discursos políticos aparentes—, y adaptándolos al marco urbano contemporáneo. De este modo, los samuráis de ayer se convirtieron en yakuzas y en policías de hoy, al tiempo que las katanas y los puñales se vieron sustituidas por pistolas y metralletas.
La censura americana fue igual de rigurosa, si no más, que la que se había aplicado con anterioridad por parte de las autoridades japonesas. Por ejemplo, antes de la guerra no se había instituido la destrucción de películas prohibidas, cosa que sí se hizo tras la ocupación por los vencedores. Se ejerció de este modo una férrea censura sobre las casi mil películas realizadas en Japón durante el periodo de ocupación. Hasta 1949 los guiones eran traducidos al inglés para poder censurarlos, y hasta 1952 se revisaba minuciosamente cada película. Se prohibía a los directores utilizar cualquier símbolo nacional, monte Fuji inclusive. Por el contrario, todas las películas debían alentar los valores y los emblemas democráticos. La censura se mostró inflexible: 236 películas, tenidas por militaristas, fueron prohibidas y todas sus copias destruidas (Freiberg, 1982, p. 157). Otras fueron retiradas de circulación, entre ellas, el ya citado caso de Akira Kurosawa Los que caminan sobre la cola del tigre (1945). Otras muchas se vieron mutiladas. Como ejemplo elocuente, se prohibió la exhibición del documental Nihon no higeki ( La tragedia japonesa, 1946), producido por una voz crítica: Akira Iwasaki, y dirigido por Fumio Kamei a partir de un guión original de Yoshima Yutaka.
Toho en llamas
Desde el Cuartel General de las Fuerzas Aliadas se impuso la organización de sindicatos obreros en cada productora. Sin que fuera algo premeditado, esta actuación favoreció la dinámica de sectores vinculados con el Partido Comunista Japonés que, una vez organizados, no tardaron en mostrarse activos. A partir de este momento, la exigencia de cambios y mejoras empresariales provocó frecuentes conflictos laborales.
El caso más grave se fraguó en el seno de la compañía Toho, cuyo sindicato había virado hacia la izquierda mucho más de lo que hubieran supuesto las autoridades americanas. Y, una vez activados sus mecanismos, resultaban muy difíciles de controlar. En concreto, el sindicato del estudio exigía participar activamente en la administración de la empresa. Pero, al hacerse caso omiso a sus peticiones, sus portavoces convocaron enérgicas medidas de presión. Y no fueron escasos sus resultados: en 1946 se logró que cada producción Toho precisara del consentimiento del sindicato. De este modo, todos los proyectos de la firma eran acordados por sus gerentes, en compañía del director, el guionista y los representantes del sindicato. Como es de suponer, no era fácil poner a todos de acuerdo.
La nueva situación laboral, alentada por el impulso dado a los movimientos sindicales, fue origen de numerosas fricciones, algunas de las cuales fueron particularmente graves. No tardaron en rodar cabezas. En particular, la permisividad de Conde con los sectores más izquierdistas del gremio cinematográfico provocó que fuera destituido un año después.
Читать дальше