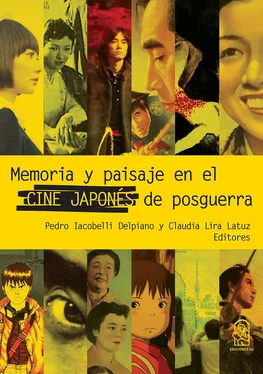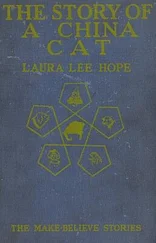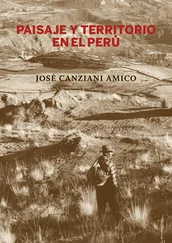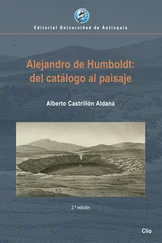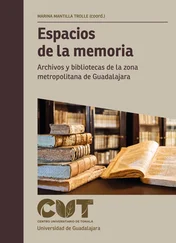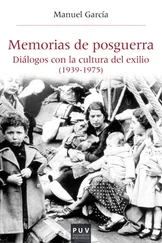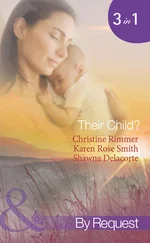Estructura de la obra
Este libro recoge las tensiones y armonías que la memoria y el paisaje rezuman en la producción cinematográfica de posguerra: Los autores de cada capítulo, con estas aparentes contradicciones en mente, auscultan la obra de los principales directores japoneses de los últimos setenta años. Antonio Santos presenta una rica descripción de las principales vicisitudes históricas del cine japonés durante la primera década luego del fin de la guerra. Con una perspectiva histórica, Ferran de Vargas, Pedro Iacobelli y Andrew De Lisle analizan la obra de notables cineastas, como Sh ôhei Imamura, Masaki Kobayashi y Kijû Yoshida. La obra de Mikio Naruse y Yasujiro Ozu es comparada en un acucioso examen métrico por Román Domínguez, y Alejandra Armendáriz Hernández evalúa las representaciones de género en el cine de las décadas de 1940 y 1950. La figura de Ozu es retomada por Bernardita Cubillos, destacando su uso del espacio y, al igual que los otros autores, su sutileza en la descripción pausada, con emocionalidad contenida, de la vida cotidiana. En las antípodas de Ozu, Nicolás Lema valora el sentido del sexo desembozado para Nagisa Oshima. Gonzalo Maire, vincula los conceptos de memoria y paisaje al prolífico e icónico actor/director Takeshi Kitano. La animación japonesa, género de gran profundidad simbólica, es abordada por Claudia Lira en su capítulo sobre la obra de Hayao Miyazaki y Eduardo Elgueta en su revisión histórica del género. Finalmente, Marcos Centeno cruza los temas centrales de este libro con la producción documentalista japonesa 4 .
En definitiva, se presenta al lector un mosaico coherente de piezas que conversan entre sí, y que en su conjunto nos permiten considerar desde el arte las implicancias sociales de una larga transición entre la guerra y la paz, la cual perdura hasta nuestros días.
1 Si bien en Japón se usa la costubre de anteceder el apellido al nombre de las personas (por ejemplo, Kurosawa Akira), en esta obra hemos privilegiado la tradición en español, es decir, primero el nombre y luego el apellido de un autor o cineasta (por ejemplo, Akira Kurosawa).
2 En Japón, los estudios cinematográficos, directores, críticos y la audiencia convencionalmente distinguen los filmes en dos categorías generales: jidai-geki , dramatizaciones de época, y las gendai-geki , historias de la vida moderna. La línea que divide estos grupos corresponde al año 1868, el inicio del periodo de cambios estructurales en la administración nacional encabezado por el emperador Meiji y la europeización del país incluyendo aspectos de su cultura material (Goodwin, 1991, p. 5). Dentro de estas divisiones coexistieron distintos géneros cinematográficos, como historias de madres ( haha-mono ), que son transversales y están presentes en ambos grupos.
3 O, como dijo Yukio Mishima, refiriéndose a Kurosawa, “no hay nada más japonés que ser a-japonés sobre ser japonés” (Goodwin, 1991, p. 8).
4 La idea de editar este libro nace en el año 2017 en el marco de un seminario sobre cine japonés realizado en el campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el cual participaron la mayor parte de los autores en este libro (junto con Claudio Rolle y Rafael Gaune). Aprovechamos de agradecer el apoyo de Catalina Becker A., al Centro UC Estudios Asiáticos, la Embajada de Japón en Chile y a la Vicerrectoría de Investigación de la PUC por el apoyo en ese seminario; al evaluador anónimo de este manuscrito, cuyas sugerencias han enriquecido el producto final y a Patricia Corona y el resto del equipo de Ediciones UC por su profesionalismo constante, aún durante los turbulentos días de la crisis sociopolítica que experimentó el país en el cuarto trimestre de 2019, y la pandemia que confinó al país en 2020.

I. Educación, cultura y democracia: El cine y la nueva sociedad japonesa tras la guerra
Antonio Santos
“No importa cuán agitado esté el mundo:el cine debe guardar la calma.” (Shiro Kido, en Richie , 1994, p. 10)
Protectorado de Hollywood
Debido a las vicisitudes históricas, la cinematografía japonesa de los años cuarenta contará con dos periodos, contrastados de manera tan simétrica como abrupta. Durante la primera mitad de la década, el país se había visto sometido a un régimen totalitario que había impuesto un cine que debía exaltar las virtudes nacionales, la obediencia al Emperador y el sacrificio por la patria. Por el contrario, en el curso de la segunda mitad, y ya bajo la tutela de los vencedores, se defenderán los ideales democráticos, al tiempo que se renegará de todo valor feudal o belicista. Formalmente el cambio no fue tan abrupto, puesto que ya antes de la guerra los cineastas japoneses estaban holgadamente familiarizados con el cine estadounidense. Los cambios se produjeron fundamentalmente en los temas que debían ser llevados a la pantalla tras la derrota.
A despecho de las crecientes dificultades, los estudios japoneses continuaban manteniendo una producción regular, si bien esta menguaba de año en año. En el curso de la guerra, los bombardeos norteamericanos habían destruido 513 salas de cine. En octubre de 1945 no quedaban en pie más que 845 salas en todo el país. Tras la capitulación, las salas permanecieron cerradas durante toda una semana (Satô, 1997, p. 10). De igual modo el tendido industrial amaneció completamente arruinado. Sin embargo, y sorprendentemente, los principales estudios no sufrieron daños serios, de manera que la producción continuó, siempre limitada por las restricciones de material y de película.
Muy poco después de la rendición, el general Douglas MacArthur —en su condición de Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP)— ya había trazado una política de control sobre el entorno del cine. En consecuencia, y a partir de octubre de 1945, la totalidad de la industria cinematográfica japonesa se encontró sometida a los designios del Cuartel General de las Fuerzas Aliadas. Más concretamente, el cine se hallaba bajo la jurisdicción de la Motion Picture and Theatrical Unit of the Civil Information and Education Section, dependiente de la Sección Dos del equipo del Comandante Supremo.
Bajo la tutela del General Headquarters (GHD) se organizaron dos departamentos: el Civil Censorship Detachment (CCD), Departamento de Censura Civil, y el Center of Information and Education (CI&E), ambos bajo las órdenes del SCAP. Más en concreto, se confía al general David Conde la supervisión de todas las actividades cinematográficas con el propósito confeso de utilizarlas en beneficio del nuevo ideario democrático impuesto al vencido. El 22 de septiembre de 1945, la CIE (Civil Information and Education Section) ya había reunido a un grupo de personalidades del mundo del cine japonés para presentarles un plan en el que se recomendaban determinados temas en las películas, mientras que se prohibía tajantemente otros. En particular, se contemplaban tres objetivos: abolir el militarismo y el nacionalismo; asegurar la libertad de creencias, de opinión y de reunión; y fomentar las actividades y las tendencias liberales. La suma de todos ellos pretendía asegurar que Japón no volvería a constituirse en una amenaza para la paz y seguridad del planeta.
Las primeras medidas estaban llamadas a erradicar todas las disposiciones generadas por el orden anterior, que había hecho del cine un poderoso instrumento de propaganda nacional. En particular, fue abolida la Ley de Cinematografía de 1939 que habían promulgado conjuntamente los ministerios de Interior y del Ejército. Con la supresión de aquella Eiga Ho quedaron, asimismo, derogadas todas las antiguas disposiciones cinematográficas, que se vieron sustituidas por otras no menos restrictivas.
Читать дальше