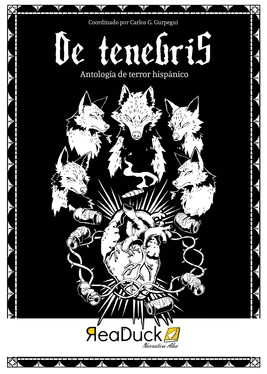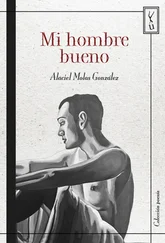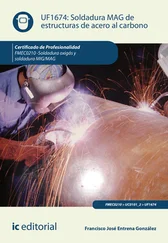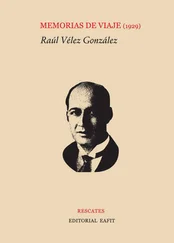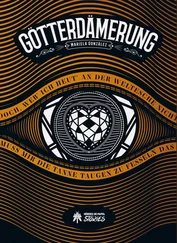Tras la eucaristía, nos quedamos jugando durante un buen rato en la plazoleta, hasta que papá nos mandó de regreso calle abajo y se quedó con sus compadres en la tasquita, chateando.
—Haz el favor, Antoñita, y llévatelos de vuelta sin perder a ninguno —me dijo al tiempo que colocaba una moneda en mi mano como premio y me guiñaba el ojo con ese cariño especial que yo, como primogénita, sabía que me pertenecía.
Al llegar a casa les hice quitarse a todos sus abriguitos de domingo y los zapatos, que brillaban mucho menos que cuando salieron, antes de cruzar el umbral de la cocina. Y justo entonces, al ver el perol de papas en alcauciles sofriendo sin ningún control, supe que algo no iba bien. Mamá estaba tirada en el suelo de la sala, con la falda teñida de carmesí y el pelo empapado en sudor.
—Antoñita, ayúdame a llegar a la cama. —Me alargaba una mano temblorosa y yo corrí a agarrársela, pero necesité de la colaboración de mi hermano Rafael para poder levantarla y dejarla en el colchón—. Que este viene complicado.
No era la primera vez que ayudaba a parir a mamá, pero esta vez se sentía diferente, como cuando miras a través de una lente sucia o se te cuela una nube en el ojo. Ella estaba más aletargada y blanquecina que otras veces, y podía sentir la intranquilidad en el paladar; un regusto amargo imposible de tragar.
—Rafael, llévate a los niños a casa de la tita Angustias —le ordené— y luego te vuelves corriendo.
—¿Me llevo al Paquito?
—No, déjalo que está muy tranquilo en su cuna. Manolita, tú te quedas aquí con mamá mientras yo aviso a papá y a la partera. Si ves que la cosa se pone fea, avisas a la Porcachona.
Apagué el fuego, que empezaba a oler a cebolla quemada, y salí corriendo calle arriba. Los zapatos de charol me apretaban y resbalaban contra los cantos pelúos de la calle, pero aun así no aminoré el paso ni un poquito.
Al verme entrar en la tasca sudando y sin resuello, papá supo enseguida que algo raro pasaba.
—¿Es por tu madre? —me preguntó. Yo asentí, muda por el susto y la carrera—. Julián, hazme el favor de dejar a mi Antoñita usar el teléfono. —Sacó un papel arrugado y con números garabateados del monedero y me lo pasó—. Dale las señas de casa, aunque ella ya sabe dónde es y además vive cerquita. Me voy corriendo con tu madre.
Atravesé la barra pasando agachada por el portillo, sujeté el auricular, que estaba tan pringoso que se me quedaba adherido a la mano, y marqué los números deseando que la rueda del teléfono no tardara tanto en girar y en regresar de nuevo al cero.
—No te preocupes, chiquilla —me dijo Julián tras darle las gracias y colgar el teléfono cuando me vio la cara desencajada—. Que tu madre es ya veterana en estas lides.
Salí de allí un poco mareada a causa de la espesa nube de humo y del desagradable aroma a cerveza rancia. Intenté correr, pero cojeaba a causa de las rozaduras que aquellos zapatos de muñeca me habían hecho; ya notaba las bojas hinchándose de líquido. Así que no me quedó más remedio que desandar el camino a paso cada vez más lento y renqueante.
Ya había enfilado mi calle cuando un fuerte ruido quebró la tranquilidad imperante, dejándome helada en el sitio. Un viejo ciclomotor salió de repente de una cochera y se abalanzó sobre mí. El conductor intentó esquivarme con desagradables resultados, ya que acabó pegando un jardazo contra el suelo, motillo incluida. Yo atiné a dar un salto hacia atrás a pesar del susto, con tan mala suerte que resbalé y caí de espaldas, golpeándome la cabeza con el empedrado.
Creo que cerré los ojos en algún momento a causa del dolor y que me olvidé de abrirlos. Permanecí allí tirada, ajena a cuanto pasaba a mi alrededor, presa de una modorra placentera que ni siquiera sé si duró veinte segundos o veinte minutos, hasta que unos brazos fuertes me agarraron de la chaqueta de lana, poniéndome en pie y zarandeándome de forma poco amistosa. Me vi obligada a salir a trompicones de mi sopor, volviendo a sentir de nuevo, y con renovadas fuerzas, el dolor punzante en la parte trasera de la cabeza que me había dejado inconsciente en un primer momento.
—¡Mira lo que le has hecho a mi moto, estúpida! —El Carmelo acompañaba cada palabra de una sacudida. Aquel gigantón, el terror de las callijuelas, estaba haciendo gala de su fama de pendenciero y yo no era capaz de imaginarme qué habría hecho en mi corta vida para tener la mala suerte de cruzarme en su camino de aquella manera. Justo en ese momento. Justo aquel día.
—Ha sido… ha sido sin querer —confesé con el poco aliento que era capaz de generar.
Me soltó tan de sopetón que casi caí de culo. Aproveché para resoplar y palparme el bulto de la mollera, que tenía el tamaño de un huevo, pero que no parecía sangrar. Me lo estaba tomando con calma, pues era tan ingenua que me creía a salvo tras mi escueta defensa. Fue entonces cuando lo vi ir directo hacia el garaje y volver hacia mí con una palanca de hierro en la mano.
No quise quedarme a comprobar si el cometido de aquella barra era el de levantar el ciclomotor del suelo, así que salí escopeteada calle abajo como alma que lleva el diablo, a pesar de los pies doloridos y la cabeza que aún seguía en su propia órbita.
Por el ruido a mi espalda, supe con seguridad que Carmelo me seguía, pero no quise girarme para comprobarlo. Gracias a la ventaja que había conseguido tomar a pesar de mis achaques, llegué al amplio portalón del patio de vecinos, que se encontraba abierto de par en par. Una vez dentro me dispuse a pegarle una voz a mi padre, pero una manaza enorme y apestosa me cubrió la cara, mientras me intentaba agarrar con el brazo que aún portaba la palanca. Pataleé y mordí hasta que ambos caímos al suelo y pude escabullirme, gateando por el cemento como cuando hacía carreras de caracoles con mis hermanos.
Carmelo necesitó apoyarse en el reborde del pozo para ponerse en pie. Me giré para mirarlo desde el suelo y casi me oriné encima del miedo que tenía. Su cara estaba negra de colorá y era capaz de sentir cómo llegaban hasta mí las punzadas del fuego de su ira. Me había resignado a morir allí, a tan solo unos pasos de mi casa, con aquella palanca quebrándome la cabeza, tal y como hacíamos en ese mismo lugar con las cáscaras de las nueces cuando se acercaba la Romería del Cerro. De repente, una extremidad morada y húmeda surgió de la oscuridad del pozo, asiendo con fuerza el brazo de Carmelo. Después surgieron otras dos nuevas garras, que ahogaron sus gritos y lo agarraron del pecho hasta hacerle perder el equilibrio; una nueva extremidad putrefacta le rodeó el cuello y, tras unos segundos de forcejeo, se oyó un desagradable crujido y ambas figuras acabaron precipitándose sin remedio por aquel orificio oscuro.
Se oyó un fuerte chapoteo. Y luego nada. Silencio.
Entonces respiré aliviada.
Tuve que esperar unos segundos hasta ser capaz de ponerme en pie. Mi corazón había estado latiendo a tal velocidad que tenía el pecho dolorido y, ahora que se había calmado, el cuerpo se me había vuelto pesado y torpe. Cuando lo conseguí, avancé a trompicones hasta la boca del pozo y me armé de valor para mirar al interior. Había un cuerpo flotando bocabajo, y pude reconocer las prendas de Carmelo. Junto a él, unos ojillos ambarinos brillaban desde la oscuridad.
—Gracias —susurré.
«No gracias», respondió una voz en mi cabeza. «La Dama Buitre está aquí».
En ese momento escuché un llanto. Un llanto de bebé.
Corrí hacia el interior de la casa y, al llegar, me encontré con una sala abarrotada. Mi hermano Rafael estaba sentado en el suelo, con la cara escondida entre las manos; papá de pie junto a la puerta, con Paquito esmorecido de llanto en sus brazos. Había sido mi hermano pequeño el que había proferido aquel alarido. María la Porcachona iba y venía de la cocina cargada de trapos y la comadrona estaba junto a la cama en la que mi madre se encontraba sentada, con un bebé enorme y gordo en los brazos.
Читать дальше